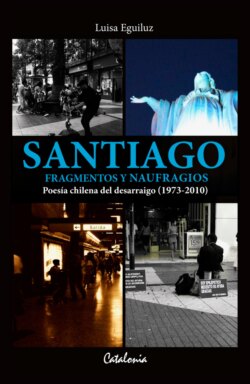Читать книгу Santiago. Fragmentos y naufragios. - Luisa Eguiluz - Страница 5
Prefacio
Оглавление
Si me preguntan por las expectativas que viene a cumplir este ensayo, puedo adelantar las principales razones y sentires que lo motivaron. Aspiro a su realización en estas páginas.
El tema primario, el de la experiencia urbana, estuvo ahí desde la primera infancia, enseñada con gestos y palabras por mis padres: “–Mira”, en los paseos dominicales a barrios distintos que consistían austeramente en tomar un tranvía o una micro, recorrer calles y detenerse un rato en la plaza. Es decir, la expectativa de la memoria, del recuerdo, y de su comparación con todo lo que vino.
Espero que el encantamiento de leer poesía, en un comienzo; de enseñarla, e incluso de escribirla, más tarde, resulten un arma necesaria para exponer una lectura estrechamente vinculada con esa experiencia continua de Santiago.
En el marco de lo que implica un ensayo, pretendo mostrar el punto de vista personal en mis lecturas, con una mayor vecindad a ser una narradora y comentadora de la poesía urbana. He buscado, sin embargo, los testimonios de los críticos para sostener con su visión experta las aproximaciones a los textos.
El orden temporal, necesario para el desarrollo, puede servir como una crónica, y en lo espacial, al apreciar lo pictórico, fotográfico o fílmico, como un panorama de Santiago en sus diversos momentos.
Lo que se resalta son los factores sociales que han ido cambiando la ciudad: la historia, que con hechos violentos ha dejado sus ecos en las voces de nuestra poesía urbana.
No obstante todos los cambios que se han producido, se da un rasgo permanente en la poesía de Santiago y es el que me sirve de columna vertebral en el armado de mi trabajo. Se lee en el subtítulo del ensayo: el desarraigo.
En cuanto a los lectores, quisiera acercar con este volumen a un público más amplio que el del ámbito académico, que conoció el fruto de una investigación culminada en una tesis de doctorado en la Universidad de Chile.
Me importa especialmente una audiencia joven, que en un sector apreciable, muestra cercanía vital, por una parte, con la vida ciudadana, con la calle misma y, por otra, con las manifestaciones artísticas: música, teatro, cine y poesía. Los estudiantes, por ejemplo, se identifican con diversas voces de la poesía, principalmente ahora con las que unen la música y lo performativo, pero también con las de antes, como las de Lihn y Millán. Son capaces de una reacción activa cuando esas voces los convocan, desmintiendo la expresión del “no estar ni ahí” con que se ha consagrado cualquier indiferencia.
El “ahí”, al contrario, importa, por ser el escenario de vida en que toca vivir, el espacio y su conquista. El espacio urbano ha pasado a absorber la temporalidad en muchos aspectos con las grandes distancias por recorrer cada día, en que el tiempo “se pierde”. Hasta en el lenguaje, ha cambiado el modo de narrar de los jóvenes, se advierte lo mismo al decir “fue ahí cuando”, en lugar de “fue entonces cuando”.
Ahora, hablemos de las voces que con-vocan. Procuro hacer ver aquí cómo la poesía, la nuestra, hace eco de la experiencia urbana, cómo esta se ha vivido y se vive en Santiago de Chile, y de los deseos e intentos no solo de vivir la ciudad, sino de sentir que se la habita, ya que el hábito, la costumbre, la cotidianidad, muestran el arraigo. Los cambios violentos que no obedecen a la voluntad de quienes vivimos en un espacio que nos era habitual, y, sobre todo, los cambios forzosos que nos impusiera el golpe de Estado, produjeron una fractura en el modo de vivir de Chile y del epicentro del suceso: Santiago. Muchas alteraciones urbanísticas, segregadoras, han contribuido siempre a la fragmentación de la ciudad y de sus formas de vida.
Quien ha vivido estos cambios profundos de la ciudad, como es mi caso, puede entonces sostener una mirada multifocal y a la vez continua sobre la poesía urbana de Santiago.
Abundando sobre la manera de tratar el tema, diría que la lectura de los textos que se hace en el libro, debiera mostrar la búsqueda por expresar la recepción activa de una lectora en posible interloquio con los hablantes de la poesía, acercándose así a los factores de su producción y de su contexto. La retórica, con su dirección exacta para conseguir los efectos de la palabra y el detener la mirada en las enunciaciones, me ayuda en el proceso.
Ahora, cuando lo visual va adquiriendo cada vez mayor preponderancia, se recordarán imágenes, sobre todo del cine, también una pasión de vida, como referentes de los textos, para asociarlas más vívidamente en la memoria.
El hecho de establecer como punto de partida temporal el año de 1973 no significa en absoluto que la poesía chilena haya “nacido” a raíz del Golpe Militar, lo que implicaría admitir lo inadmisible, vale decir que significara una especie de “fundación” o refundación de Chile, que fue una de las banderas de soberbia que a Pinochet le gustó ostentar1. Se trata de iniciar las lecturas desde tal fecha por motivos de haberse producido el mayor número de obras significativas en el tema de la ciudad de Santiago. Asimismo, nuestra poesía pudo hacerse conocida en el extranjero, muchas veces porque poetas ya consagrados y otros emergentes tuvieron que instalarse en distintos países, a raíz del exilio impuesto por las autoridades o voluntariamente elegido. No puede así obviarse tampoco la atención que a la mirada del mundo causaron los cruentos acontecimientos de atropellos a los derechos humanos y que centraron el interés en nuestra ciudad y en las producciones artísticas que los expresaban.
Es necesario, entonces, comprender que el cambio en la poesía nacional se debió más a un cambio en la práctica de la poesía, debido al estado de las cosas: el exilio y también el intraexilio, y para ello nos puede servir la opinión de Javier Bello2 , quien nos aclara que al haber un quiebre cultural en la vida normal y cotidiana, y al descomponerse, por tanto, la articulación de lo artístico con los hábitos y relaciones, tal fenómeno lleva a la búsqueda de nuevos modos de expresión.
Son evidentes, asimismo, las circunstancias de producción que influyen en la práctica de los textos literarios y lo que en esos tiempos significara la censura. En el período de la dictadura, iniciado el 73, se emitieron diversos bandos al respecto, cambiando el ente controlador. Tales órdenes las reproduce Bernardo Subercaseaux en su Historia del libro en Chile3 e impresiona la vigilancia impuesta a la palabra. La censura originaba, por otra parte, la autocensura, nueva cortapisa que tanto para las letras como para otras manifestaciones de arte se daba en los ámbitos familiares y laborales, especialmente en los primeros años del régimen. Ante las dificultades de publicación, surgieron ediciones clandestinas, la mayoría de las veces de pobre factura, algunas en ejemplares mimeografiados. Otro modo de dar a conocer textos poéticos fue el espacio abierto por revistas literarias de circulación bastante restringida, pero que cumplieron su rol de difusión. Entre ellas recordamos La castaña y La gota pura, que se conseguían al amparo de la Sociedad de Escritores de Chile.
Por los factores recién señalados, relativos a las condiciones de producción y de expresión, en la década de los ochenta se experimenta una serie de puestas en escena de voces poéticas metaforizadas, travestidas. Esta forma de travestismo es más notoria en los textos de mujeres, cuyo número es ingente e importantísimo en esa década.
Considerando los factores de producción y de contexto, se diferencian dos períodos al presentar los textos: los correspondientes a la dictadura (1973-1989) y los de la postdictadura (1990-2010).
La elección de los autores obedeció a criterios de pertinencia, en cuanto a que sus textos refieren en forma directa a la experiencia urbana en la ciudad de Santiago, y de representatividad, atribuible tanto a la relevancia de dicho tema en los textos como al impacto que sus voces puedan haber suscitado o susciten.
Los términos con que se caracterizan histórica y culturalmente los períodos en que se inscriben los textos poéticos que nos interesan son los de la modernidad y la postmodernidad, etapas cifradas en un tiempo en que la experiencia urbana se hace decisiva en la literatura. La experiencia sentida y pensada de vivir la ciudad se expresa, según creemos, en transitividad y en trayectividad.
Vivir la ciudad conduce a hablarla. Y ya que la comunicación es un diálogo continuo, una interlocución, un traspaso, ella también habla. Tal cosa se advierte leyendo los textos, en que la ciudad encuentra también sus voces, igual que las encuentra el/la poeta, a menudo en polifonía, en voces varias. Así acontece, por ejemplo, en las dos obras hitos de la poesía de la experiencia urbana de Santiago de Chile: La ciudad de Gonzalo Millán y El Paseo Ahumada de Enrique Lihn, donde se entremezclan muchas voces.
La trayectividad es la de la calle, desde la figura del flâneur, de ese personaje ocioso pero observador que recorre la ciudad, instalado en la literatura por Baudelaire a fines del siglo XIX y que sigue existiendo en sus dobles más recientes encarnados en los poetas hasta nuestros días. Por otra parte, esa trayectividad es la que vive cotidianamente cualquier ciudadano, que puede repetirla rutinariamente entre sus polos4 , o que de pronto puede encapsularse en uno de ellos para reelaborarla en soledad, en sus textos, o vivirla sin metas seguras, a la intemperie (como algunos linyeras o vagabundos o como poetas marginales, desarraigados de sus bisagras, náufragos).
Las “figuras de la ciudad”, aquellas de que habla tan apropiadamente el historiador de la ciudad, Raymond Williams5, cambian con las circunstancias y resucitan tópicos literarios6 que por lo demás no estaban muertos, sino que dormían una especie de sueño de vampiros y podían despertar para encontrar savia nueva. Así sucede con el revival de la revista de los estados, la galería de la picaresca o con el motivo literario clásico del ubi sunt, en los textos.
La ciudad habla también a través de las heridas, de las cicatrices y del cuerpo, que a menudo, sobre todo en la poesía de mujeres (pero no en exclusiva), se calca o se despliega con la cartografía de la ciudad en los textos de la experiencia urbana. Asimismo, monumentos o lugares o no lugares se convierten en símbolos que logran entronizarse en el inconsciente colectivo y van constituyendo los imaginarios de la ciudad.
Acerca del espacio y el tiempo, parámetros constantes de nuestra experiencia, también se ajustan de modos diversos. A estos efectos, viene a justificarse la aplicación que ya algunos estudiosos han utilizado, del concepto de cronotopo, aludiendo a la medida en que tiempo y espacio se relacionan en los textos. Los espacios predominan sobre los tiempos en los textos poéticos. En tanto, el tiempo se ahorra con la virtualidad tecnológica.
La velocidad con que cambia la ciudad (tiempo consumido) se hace patente, cuando ya no se reconoce esa esquina, lo erigido antes es ruina (consumida y consumada), y en breve, también, es nuevo lugar erigido, contribuyendo a la sensación de desconcierto y de confusión del tiempo con el espacio.
Esta sensación que produce lo inestable del dónde se pisa, dónde se está, del vivir y experimentar la ciudad de hoy, brota en los textos de la poesía en ese andar perdidos, que se traduce en diversas metáforas de habitáculos provisorios, por ejemplo, balsas, que significan un desarraigo, lo flotante, y que movió a Javier Bello a designar a los poetas de los 90 como “náufragos”7.
Claro que este desarraigo, con pérdida de raíces mucho más hondas, se vivió ya y se experimentó con creces desde la fecha en que se inician los textos de poesía chilena aquí seleccionados, 1973, textos escritos tanto por los que tuvieron que enfrentar el desarraigo físico, el ser arrancados de su terruño, como por los que se quedaron sujetos a raíces que la dictadura raleaba. Algunos de los poetas exiliados y después desexiliados, al regresar, fueron incapaces de sustentarse de las raíces que habían logrado sobrevivir en la tierra natal.
Así, los conceptos de arraigo y desarraigo son fundamentales en la instancia de lectura de los textos poéticos de cómo se vive Santiago de Chile. En mi Tesis, punto de partida del tema, se incluyen entrevistas a poetas y críticos/as en que se aborda su validez8 y a los que renuevo mis agradecimientos.
El vivir urbano mostrado por los poetas es el de una sobrevivencia, a través de una mirada bastante sombría, no obstante bella, correspondiente a la eterna contradicción de las ciudades modernas. Han sido decisivos en esto los cambios sufridos por la capital, que determinan una visión distópica de Santiago –a veces de contenido nostálgico por lo que fue– y por lo que no es.
Después de los 90, la expresión poética se abre a nuevas formas, más acordes con los imaginarios de hoy, adheridas a la visualidad y a la fragmentación, propias del encuadre de esos medios tecnológicos; a la música y a los crecientes movimientos sociales. He querido dar una muestra de algunos textos que se publican a partir del 2000. En su poesía, el descontento social manifiesta con fuerza el desarraigo. Son precisamente las voces de los más nuevos las que parecen identificar mejor a la audiencia de los jóvenes, por lo que implica también poder vivir la calle, las vías, los lugares y no lugares urbanos como propios. Y de esa sensibilidad, asimismo, yo me siento cercana.
En cuanto a mi aproximación al problema de la interpretación y experiencia del arte, mi perspectiva parte de que “toda comprensión es interpretación”, frase del filósofo Gadamer que me quedó grabada.9 Además, el encuentro con una obra debe consistir en un intento de “fusión de horizontes”, donde el propio tiempo, sin anularse, se pone al servicio del tiempo otro. No podemos estudiar la historia desde un pretendido punto neutral. De la misma manera, la experiencia de interpretación existe solo en virtud del lenguaje y como lenguaje, ya que el lenguaje conforma una unidad con nuestra experiencia concreta de las cosas, la palabra pertenece en algún modo a la cosa misma y el ser que puede ser comprendido es lenguaje: una visión anticonvencionalista que seduce. Pensamiento inserto en la metáfora del juego del mismo Gadamer, en que el señor del juego no es quien juega, sino el juego mismo o el lenguaje mismo. El encuentro con los textos tiene el significado de un encuentro con una cosa que se impone como tal.