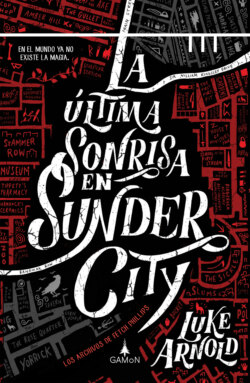Читать книгу La última sonrisa en Sunder City (versión española) - Luke Arnold - Страница 10
ОглавлениеCapítulo Cuatro
Nada había cambiado en La Zanja en varios años. Ni el aire. Ni la capa de sangre seca en el suelo. Ni el viejo Boris detrás de la barra. Tan solo parecían haberse vuelto más pesados.
Se trataba de un cuadrado de cemento lleno de corrientes de aire, ubicado a un paso de la puerta de mi casa. Las paredes estaban llenas de grietas sin reparar y el fuego solo se encendía si fuera nevaba. Cubículos de madera, un par de mesas y una barra que rara vez estaba vacía.
Boris era un banshee, ahora mudo (como todos los de su especie). Custodiaba una impresionante selección de alcohol importado, pero sus ganancias provenían mayormente de la cerveza barata, las bebidas fuertes y el alcohol ilegal.
La Zanja carecía de ceremonias, pero los pedidos venían rápido. Había bebida, había silencio y no había nada de hospitalidad innecesaria. Era perfecto.
Un anciano hechicero llamado Wentworth rendía audiencia desde su lugar de siempre; un banquillo de metal que arrastraba de mesa en mesa, insinuándose a todos los miembros del público. Era delgado como un palo y estaba sin afeitar, con un bigote que le caía de la nariz como un pañuelo mojado. Si presentía que una conversación necesitaba de su experiencia, se infligía a sí mismo a la mesa necesitada. Su sentido del oído ya era casi nulo, su inteligencia no estaba mucho mejor, pero todos tolerábamos su perorata. Si le discutías o tratabas de corregirlo, solo lograbas prolongar su permanencia. Era mejor asentir con la cabeza, actuar con convicción y esperar que se distrajera con alguna otra mesa.
Inserté dos monedas en el teléfono público que había en el extremo de la barra. El receptor estaba estampado con una placa de acero que decía Mortales.
Cuando el río sagrado se congeló, toda la tecnología mágica falló y la mayoría de las criaturas no tuvo forma de adaptarse. Las forjas de los enanos se enfriaron, los gigantes estaban demasiado débiles para trabajar y las ciencias de los elfos dejaron de tener sentido. Los gremlins y los trasgos que se habían ganado la vida inventando aparatos mágicos terminaron con almacenes llenos de instrumentos sin energía, vacíos, inútiles. Lo único que quedó fueron las chispas, el combustible y los pistones de las fábricas humanas.
El Ejército humano había ganado su guerra, pero la victoria destruyó el botín. La magia que habían querido controlar ya no estaba, por lo que se cambiaron el nombre y centraron su atención en otra cosa. Los generales se convirtieron en gerentes y los soldados se convirtieron en vendedores. Solo esperaron un par de meses de cortesía, después de arruinar el mundo, para ofrecerle a ese mundo sus productos en venta.
Por supuesto, ningún negocio previamente mágico quería entregar sus ahorros a los idiotas que habían arruinado el futuro de la existencia, pero ¿qué alternativa tenían? Cuando Mortales comenzó a producir hornos y radios a bajo coste, incluso los más enérgicos detractores de la humanidad tuvieron que ceder.
Luego siguieron los teléfonos; unas cajas brillantes ubicadas en las esquinas de las calles o colgadas en las paredes de las oficinas de correos. Cuando ya hubo cables tendidos en todas las calles, dejamos de ser tan remilgados acerca de las implicaciones morales y aceptamos su presencia como un mal necesario. Aun así, cada moneda que introducía en la rendija todavía me cortaba los dedos.
—Operadora de Sunder City —dijo la voz—. ¿Con quién desea hablar?
Pedí que me pusieran con el departamento de policía y luego con Richie Kites. Este acordó encontrarse conmigo cuando saliera de trabajar, lo que sucedería aproximadamente después de dos copas. Ni siquiera necesité pedirlas. Boris ya me había preparado una leche de álamo tostada, y yo me la llevé a un rincón para hacerme amigo de ella.
Al fondo del bar había dos elfos tambaleantes jugando un juego interminable de dardos en uno de los tableros especiales que uno solo puede encontrar en Sunder.
Después del asesinato de Ranamak, lo sustituyó un humano nacido en Sunder. El gobernador Ingot era un hombre de negocios. En teoría, eso le venía bien a la población, pero él resultó estar más preocupado por ofrecer Sunder al resto del mundo que por cuidar a los habitantes que ya estaban allí.
La primera pieza de propaganda fue un mapa completamente nuevo. No de todo el mundo, sino de nuestro continente: Archetellos. Todas las otras islas fueron ignoradas. El propio Archetellos tenía una deformación y una escala tales que hacían que Sunder quedara en el centro. Si bien era una idea novedosa, el efecto resultó inmediatamente ofensivo para cualquier persona que tuviera unos mínimos conocimientos de geografía.
Los carteles se montaron sobre cartón grueso y se repartieron por la ciudad. El plan era enviarlos por todo el mundo para convencer a otros territorios de la importancia de Sunder City, pero fueron objeto de una burla tan vehemente que la producción quedó interrumpida casi al instante.
Solo unos pocos fueron exhibidos en establecimientos locales, probablemente como una broma. Una noche, como los otros tableros de dardos estaban en uso, algunos clientes borrachos se pusieron creativos.
Sunder City, que habían intentado convertir en el centro artificial de Archetellos, vale cincuenta puntos. Los centros de los elfos, como el cuartel general del Opus o su tierra natal de Gaila, valen treinta. Tanto la ciudad de Perimoor, al este, como los acantilados de Vera, al oeste, valen veinticinco. Las montañas de los enanos que bordean el Norte valen veinte, pero esas custodian el camino hacia las Llanuras Accidentadas, y si caes ahí pierdes cinco puntos.
Las islas valen diez puntos cada una, incluidas Ember (el lugar de origen de las hadas) y Keats (donde se entrenan los hechiceros). No hay castigo por caer en el agua, pero hay reglas de la casa, según dónde estés jugando. En La Zanja, por respeto a Boris, la tierra natal de los banshee, Skiros, vale treinta y cinco puntos.
Las ciudades humanas valen cero puntos. Weatherly, Mira y la antigua base del Ejército humano constituyen un tiro desperdiciado. En algunos bares, incluso pierdes el juego.
Cuando llegó Richie, los elfos borrachos todavía seguían acertando con la mayoría de los dardos en el mar.
Richie había ido engordando medio kilo cada semana desde que se incorporó al grupo, hacía unos pocos años. Los ogros pueden ser impredecibles, pero Richie era un semi-ogro que había vivido toda su vida en la ciudad.
En la muñeca izquierda tenía un único tatuaje, que hacía juego con uno de los míos: el intrincado diseño que se veía verde a la luz del fuego. Al igual que yo, había pasado algunos años de su juventud trabajando para el Opus. En aquel entonces, no había problema que los arietes que tenía por manos no pudieran resolver. Ahora rezaba en la iglesia del papeleo. Yo solía pisotear un poco los límites de nuestra amistad. La tradición profesional nos convertía en enemigos, pero ocasionalmente podía contar con él como informante dentro del establecimiento.
—¿Leche de álamo? ¿Sigues bebiendo esa mierda azucarada?
Me bebí de golpe el último sorbo de mi vaso y le hice señas a Boris para que trajera otra ronda.
—A mí tráeme cerveza —le gritó Richie mientras se sentaba frente a mí—, porque resulta que yo sí sé que no soy una adolescente. Bien, ¿cuál es tu gran problema?
Sin darle detalles, le pregunté qué sabía de la Raza de Sangre.
—¿vampiros? Fetch, si insistes en escarbar en lugares a los que no perteneces, al menos mantente fuera del cementerio. —Boris nos trajo las bebidas. Richie bebió un buen trago de la jarra metálica y se lamió la espuma de los labios.
—¿Cuántos quedan todavía?
Se encogió de hombros.
—No muchos. La mayoría sigue viviendo en ese castillo de Norgari, al igual que durante los días de la Liga. Lo llaman La Recámara. Yo diría que allí no hay más de cien. En esta ciudad, quizás unos diez o doce. Suelen pasar el rato en una vieja casa de té que queda cerca de la plaza. El Diente Torcido.
Nunca había oído hablar de aquel sitio. La plaza era la clase de trampa para turistas que yo trataba de evitar.
—Pareces estar bastante bien informado. ¿Eso significa que la policía sigue de cerca a la comunidad de vampiros?
Richie me miró de lado con un ojo enrojecido. Él sabía que tenía que pensárselo dos veces antes de soltar información en mi presencia. Más de una vez había hablado con demasiada libertad, y ello siempre había traído consecuencias nefastas para ambos.
—Fetch, durante décadas no ha habido motivos para preocuparse por la Raza de Sangre. Están viejos. Son inofensivos.
Solté un gruñido evasivo y Richie bebió un sorbo de su bebida.
—¿Cómo mueren?
Richie se detuvo a medio tragar y bajó la jarra.
—Con mucho dolor —rugió—. Son cascarones vacíos. Recipientes que no pueden llenarse. Se secan como la fruta vieja y se convierten en polvo. En los viejos tiempos, el sol acababa con ellos en segundos. Ahora tarda varios años, si tienen suerte.
—Entonces, son mortales. ¿Todavía necesitan que alguien les clave una estaca en el corazón?, ¿o pueden tropezar, golpearse en la cabeza y estirar la pata como el resto de nosotros?
Richie se mordió el labio. Estas conversaciones nunca eran fáciles. Todos seguían dolidos a causa de la Coda. Incluso llegó a romper la bola de bolera que Richie tenía por corazón.
—Son menos que mortales —dijo—. No sé qué es lo que los hace seguir vivos, pero se está acabando. Un día de estos, una brisa se los llevará a todos y nunca volveremos a ver a los de su especie.
Dicho esto, terminó su bebida, se levantó del cubículo y me dejó la cuenta. No se despidió. Debió de pensar que volvería a verme muy pronto.
Sunder City comenzó como un pueblo de clase obrera, lleno de herreros, mineros y metalúrgicos. No todo era trabajo honrado, pero era la clase de tarea que yo entendía: cavar la tierra o mover porquerías por ahí. Ese tipo de trabajo tenía sentido para mí.
La plaza, por otra parte, fomentaba el tipo de timo que me ponía los pelos de punta.
Anfitriones charlatanes que se te plantaban delante tratando de arrastrarte hacia sus restaurantes de precios prohibitivos. Ladrones muy bien vestidos y con acentos falsos que vendían tours a ningún lado. Artistas callejeros que conseguían la mayor parte de sus ingresos sirviendo como distracción para los carteristas.
Alrededor de la pequeña plaza había antorchas encendidas para mantener el negocio activo al anochecer. Atravesé el gentío, que ya disminuía, con las manos metidas hasta el fondo de los bolsillos y moviéndome con determinación.
Un par de kóbolds me observaron desde las sombras. No eran de esta parte del continente. Los kóbolds tienen una especie de piel camaleónica que cambia según el entorno. Los kóbolds de ciudad son grises y calvos, pero estos eran azules como un estanque de rocas, con melenas tupidas alrededor del cuello: recién llegados desde las tierras salvajes del norte lejano. Otras dos almas perdidas intentando rebanar un trozo de Sunder para ellas. Les mostré mi puño de acero y les lancé una mirada que luego no iba a ser capaz de justificar. Al parecer, funcionó. Ellos volvieron sus ojos amarillos de nuevo hacia la oscuridad y yo me escurrí por una calle lateral.
Encontré el cartel de El Diente Torcido en un edificio que antiguamente había sido una farmacia. Yo la frecuentaba apenas me mudé a la ciudad, haciendo recados para una bruja vieja y artrítica que solía advertirme que me cuidara si ella llegaba a conseguir una poción de la juventud. Yo pensaba que estaba bromeando, pero después de la Coda oí decir que se había envenenado con un brebaje de hierbas obtenidas en el mercado negro, en un intento desesperado de revertir el proceso de envejecimiento.
La calle Brea estaba vacía, pero en la ventana del salón de té había un resplandor que se derramaba sobre la acera. Yo ya había visto lugares así: pequeños cafés que atendían a una clientela particular de caballeros de edad avanzada. Se pasaban el día jugando antiguos juegos de fichas, consumiendo té negro y dulce, y no mucho más. Era más un club social que un negocio propiamente dicho.
Llamé con fuerza, pero no hubo respuesta. La puerta estaba cerrada con cerrojo y la iluminación interior era tenue. Al fondo de la estancia había un puñado de velas que se habían derretido casi en su totalidad. Recorrí el perímetro empujando las ventanas con suavidad, buscando movimiento, pero sin ver nada. La pared trasera del salón de té daba a un callejón estrecho, así que caminé por el empedrado en busca de una entrada.
Deslicé una mano por el muro mientras con la otra buscaba en el interior de mi chaquetón y extraía mi encendedor. Con unos pocos movimientos del pulgar, convoqué a las llamas.
El callejón no contenía nada interesante, solo un montón de basura que olía a podrido y una puerta ancha que servía como entrada al almacén del salón de té. Llamé con fuerza y no obtuve más que silencio. El picaporte estaba trabado, pero suelto; bloqueado desde dentro.
Empujé fuerte con el hombro contra la puerta y esta cedió. Toda la puerta cedió. El picaporte se me quedó en la mano, y yo entré a trompicones y aterricé a cuatro patas.
Fue la peor entrada que podría haber hecho, si resultaba que alguien me estaba esperando. Por suerte, estaba yo solo. No podía ser de otra manera. No había criatura en todo el planeta que pudiera estar esperando en un lugar donde el hedor podía derretirle la cara. El olor de fuera no era la basura: era una sutil advertencia de no caer de cabeza allí dentro, a menos que quisieras que el estómago te subiera hasta la garganta.
Me cubrí la nariz con el cuello de la camisa, pero era como intentar mantener a raya el océano con gas pimienta. Mi mechero todavía estaba encendido, así que acerqué la llama hacia la vela de un candelabro que había al lado de la puerta, y la sostuve hasta que la mecha se encendió.
Se trataba de un garaje de cemento, con varias cajas de embalaje en un rincón y sillas apiladas a su lado. Esos eran los únicos objetos que logré identificar a simple vista. Todo lo demás era un misterio.
El hedor provenía de una sustancia rosácea que había resbalado por una de las paredes y había formado un charco en el suelo. Era un pegote denso, que parecía harina de avena, y que estaba lleno de trozos de carne. En los laterales del garaje había dos montones de arena de color marrón, salpicados de trozos de tela y metal. Sin quitarme la camisa de la nariz, me aventuré a observar la pila de porquería, que estaba llena de fragmentos de cabello y de hueso. No aguanté mucho tiempo mirando.
Cuando levanté la cabeza, me sorprendió ver las estrellas. Había un agujero en el tejado. Un agujero enorme. Habían tirado abajo la mitad del techo. Yo no sabía qué batalla había tenido lugar allí, pero había volado medio techo del almacén.
Quedaba aún una viga, y había dos cadenas enrolladas a su alrededor, justo encima del charco misterioso. En el líquido había tirada una barra de metal puntiaguda, tan larga como un hombre, cuyo propósito no pude determinar. Era de un acero liso, pulido y sin marcas, y terminaba en una punta imperfecta pero mortal.
La arena era una ceniza fina de color marrón, separada en dos montones. La brisa que entraba por la puerta abierta ya la había desparramado por la habitación, lo cual había dejado al descubierto algo blanco y brillante que antes estaba enterrado bajo la arena. Metí los dedos entre los suaves granos y recuperé el objeto. ¿Una piedra? No. Lo sostuve a lo largo y lo moví hacia la luz.
Estaba afilado y era hueco, un diente perfectamente puntiagudo.
Los polis tenían problemas conmigo por todo tipo de razones. En particular, no les gustaba que yo los llamara para que acudieran a la escena de un crimen solo cuando yo ya había registrado hasta el más mínimo detalle para mis propios fines. Por una vez, hice lo correcto y avisé a Richie de inmediato. Me insultó por despertarlo, hasta que le hablé de la escena con la que acababa de encontrarme.
—No toques nada.
—No he tocado nada. Tan pronto como me di cuenta de lo que había encontrado, salí y te llamé a ti.
—Patrañas.
La línea quedó en silencio. Y uno que quería hacerle un favor a aquel tipo.
Esperé pacientemente a que llegara, sentado en el bordillo de la acera. Había tenido la esperanza de que, colaborando con la policía, pudiera conseguir más información que si me hubiera puesto a inspeccionar el salón de té por mi cuenta. Esas esperanzas se convirtieron en confeti cuando apareció en escena el rostro descamado de la detective Simms.
La prefería en los viejos tiempos, cuando solo era una agente enfadada que patrullaba las calles a pie con una convicción de mil demonios. Llegó a detective justo antes de que el mundo se desmoronara. Como miembro de los Reptiles, sus sentidos aumentados la ayudaban a resolver crímenes más rápido que cualquier otro miembro de la policía. Ahora, su piel verde brillante era de un color marrón descolorido y había perdido escamas en varios lugares, lo que dejaba a la vista una carne rosácea. Se cubría con una gabardina negra, bufanda, guantes y un sombrero gastado, y llevaba siempre el mismo atuendo con independencia del tiempo que hiciera. Sus estrechos ojos brillaban en la oscuridad como las últimas dos brasas de una fogata. Me odiaba. Siempre me había odiado. No debería haber tomado aquellos cócteles.
Esperé en el callejón mientras ellos examinaban el lugar. Otros tres policías acompañaban a los agentes de graduación superior, embolsando y etiquetando pruebas. No tardaron mucho en salir al aire nocturno a recuperar el aliento.
Simms se me acercó, se retiró la bufanda de la boca y extendió una mano enguantada.
—El diente —dijo. Extraje el colmillo de mi bolsillo y lo dejé caer sobre la palma de su mano. Ella lo levantó y lo iluminó con su literna—. Vampírico. Ponlo con los otros.
Uno de los polis de menor rango dejó caer el diente en una bolsa transparente y escribió los detalles en una etiqueta.
—Dos vampis muertos —dijo Richie pensativo—. ¿Podría tratarse de una Pandilla Clavo, detective?
Simms no levantó la vista.
—Puede ser. Primero necesitamos averiguar quién fue licuado, y cómo.
—¿Qué es una Pandilla Clavo? —pregunté. Todos los policías me clavaron una mirada más agria que el hedor de dentro.
—Como si no lo supieras —siseó Simms, y se alejó para seguir con sus notas. Richie vino y se colocó tan cerca de mí que adiviné que había comido pescado en la cena.
—Son pandillas humanas que atraviesan el territorio exterminando gente que antes era mágica. Hace muy poco que hemos empezado a oír hablar de ellos. Consideran que en los viejos tiempos fueron maltratados y piensan que tienen la misión de dar a los humanos su momento de gloria. Cuando la población de una especie llega a un número lo suficientemente bajo, ellos atacan. Tratan de poner el último clavo en el ataúd.
Podría haber dicho lo que pensaba, pero no habría valido la pena. Nadie quería saber cuánto asco me daba pertenecer a la misma especie que esos monstruos. Un humano quejándose de otros humanos era algo tan aburrido como el agua que se acumula en el fondo de un barco. A nadie le importaba. A mí no me importaba. Un Clayfield pasó de mis dedos a mis dientes.
—¿Podéis identificar al vampi? —pregunté.
Simms finalmente levantó la mirada.
—¿Por qué te interesa?
—Porque estoy buscando a uno.
—¿A quién?
—No puedo decirlo.
Su libro se cerró con fuerza mientras su lengua bífida se le asomó por entre los labios y volvió a desaparecer.
—No me gusta que metas la nariz en nuestros asuntos, Fetch.
—Vamos, Simms. No hace falta que te pongas celosa.
Los ojos se le entrecerraron en aquel rostro chato.
—¿Celosa?
—Sí —dije inexpresivamente—, de mi nariz.
Por suerte, ella ya me había maltratado demasiadas veces como para seguir sintiendo alguna satisfacción al hacerlo. En cambio, escupió hacia la esquina del callejón y volvió a entrar al salón de té mientras llamaba a Richie.
—Kites, ven a hacer el inventario.
Richie me apoyó una mano en el hombro.
—Mañana revisaremos los registros dentales. Te avisaré cuando tengamos alguna coincidencia.
—Gracias, Rich.
—Ahora vete de aquí.
Pensé en discutir, pero no valía la pena. No tenía ningún motivo para quedarme. O el tipo que buscaba era un montón de polvo en esa habitación, o no lo era. Solo debía esperar para averiguarlo. Tenía efectivo en los bolsillos y alcohol en las venas, así que decidí volver a casa.
A los trasgos les llevó algunas décadas aceptar Sunder City, pero una vez que llegaron, la hicieron suya. La tecnología trasgo mezclaba aparatos humanos con magia para crear nuevos inventos, con frecuencia peligrosos.
Su mayor aportación fue el tranvía de Sunder, que en su momento recorría todo el largo de la ciudad noventa y seis veces al día. Tras la Coda, el transbordador quedó fuera de servicio, pero, como muchos de los residentes, se adaptó y aceptó un nuevo empleo. Todas las noches, después de ponerse el sol, estacionado en medio de la calle Principal, el tranvía se transformaba en el canal de distribución del Pan del Mendigo. La maquinaria mágica había sido reacondicionada con motores fabricados por humanos. No tenían suficiente potencia para empujar el tranvía cuesta arriba, pero sí para obtener un poco de calor. Un disco de metal ubicado encima de las máquinas se había convertido en una sartén gigante, en la que las sobras de Sunder City eran transformadas en comida para los indigentes. En un barril juntaban un poco de agua de río apenas filtrada, harina de hierba y restos donados por restaurantes, y cualquiera que tuviera el estómago vacío podía echar un cucharón de la mezcla sobre la sartén y obtener un poco de comida. ¿Lo había hecho yo? Más de una vez, y no era ni de lejos el peor plato que había probado.
Quienes dirigían el cotarro eran los Hermanos Son, una secta religiosa de monjes con alas. Históricamente, los Hermanos nunca habían creído la historia de los elfos de que el gran río fuera el origen de toda la vida y la magia.
Los Hermanos Son habían predicado que el mundo tuvo origen en una canción cantada por la voz de la luna. Era un sistema de creencias complicado y atractivo, salvo por un pequeño problema. Era incorrecto. Ahora lo sabemos. La Coda fue la prueba de que, aun si los elfos y sus escrituras no tenían la razón sobre absolutamente todo, ellos eran sin duda los que más cerca estaban.
Supongo que es agradable saber qué mito de la creación es el correcto, pero ¡qué precio hubo que pagar por la certeza! La única leyenda verídica está muerta, y creer en cualquier otra idea no tiene sentido. La fe nos ha abandonado. Los dioses se han ido. Y, aun así, los Hermanos Son permanecen.
Comenzaron a servir en el tranvía unas pocas semanas después de que el mundo quedara a oscuras. En lugar de abandonar su vocación, redoblaron sus esfuerzos y dedicaron su vida a ayudar a los más necesitados de la ciudad.
Durante mi corta y patética vida, he visto a mucha gente ocultar su deseo de cometer actos terribles detrás de una aparente llamada superior. No es difícil encontrar un sistema de creencias que respalde tus propias necesidades egoístas. La gran sorpresa para mí fue descubrir que también funciona en la otra dirección. Estos hermanos de alas rotas, incluso sin su cuento, tienen corazones decentes por naturaleza.
—¿No va a cenar esta noche, hermano Phillips? —preguntó Benjamín, un monje alto y rubio que llevaba el cabello cortado en forma de tazón, abundante y descuidado.
—No, gracias. De hecho… —Busqué algunas monedas en el bolsillo de mi chaquetón y las dejé caer en sus manos temblorosas—. Por las noches que sí he cenado.
Inclinó la cabeza, aceptando mi caridad con elegancia. Yo mantuve la cabeza gacha y me alejé caminando tan rápido como pude. Siempre me ha resultado más embarazoso prestar ayuda que recibirla.
La noche era cálida, pero soplaba una brisa fresca, y volví a entrar a mi edificio con gusto. La bebida me estaba abandonando el cuerpo, y mis viejos achaques y dolores comenzaban a llenar los espacios vacíos. También aparecieron preguntas: pequeñas y persistentes, que me besaban la nuca con labios ponzoñosos.
“¿Qué bien me creo que estoy haciendo?”.
Probablemente ya había encontrado al tipo que estaba buscando: un puñado de arena en un suelo frío de hormigón. Hurra por Fetch Phillips, recolector de migajas, cantemos sus alabanzas por todo Sunder City.
Subí las escaleras, bajé la cama de la pared y añoré los días en que tres cadáveres me habrían dado problemas para dormir.
La primera marca me la hizo mi padre…
No mi padre verdadero. Él murió con mi madre en el primer hogar que he tenido en mi vida; una aldea llamada Eran, enclavada en las colinas boscosas que hay al sudeste de Sunder.
Yo estaba debajo de la casa, en el espacio adonde había ido la perra del vecino cuando enfermó. Todos pensábamos que se había perdido, hasta que mi madre notó el olor. Había un par de tablas rotas y, si eras pequeño como yo lo era, no era difícil meterse por el hueco.
El asesino pasó justo a mi lado, jadeando y empapado de sangre. Percibí un olor a un tipo de carne, parecido al que desprendía el congelador cuando mi padre traía género de la carnicería.
O me desmayé, o mi mente dejó de guardar recuerdos para preservar la cordura. Cuando los soldados me encontraron, yo sabía que era el único que quedaba. No hablé cuando me hicieron preguntas, y no me quejé cuando me desnudaron, me lavaron y me vistieron con prendas limpias y muy grandes para mí. No busqué a los padres que sabía que ya no estaban, y no me resistí cuando me sentaron en el carruaje y me sacaron de allí.
Dormí durante todo el trayecto hasta la ciudad de Weatherly, y probablemente pensaron que tenía el cerebro frito. No lloré y no dejé la seguridad de las mantas, ni siquiera abrí una ventana. Me arrepentí de eso más tarde, después de haber quedado atrapado entre las murallas. Durante años, mi único sueño fue tener la oportunidad de ver algo fuera de esa maldita ciudad.
Cuando finalmente abrí los ojos, ya era muy tarde. Estábamos dentro, y me llevaron en brazos desde el carruaje hasta una gran habitación de piedra donde esperaba un joven con uniforme gris. Era el guardia Graham Kane, mi nuevo padre.
Graham tenía una expresión amable pero preocupada, como si siempre estuviera intentando recordar dónde había dejado las llaves. Me parecía enorme en esa época, pero sería apenas un hombre adulto cuando se arrodilló, rodeó con sus brazos mi cuerpo tembloroso y me dijo que estaba a salvo.
Nunca le pregunté, ni a nadie más, por qué lo eligieron a él para darme un hogar. Podía ser porque era un hombre capaz y leal, y porque acataba las leyes de la ciudad sin rechistar. Quizás esperaban que fuera lo suficientemente cálido y afectuoso para hacerme olvidar la vida que había dejado atrás. Sinceramente, creo que fue porque él abrió la puerta.
Tenía bastante peso corporal, pero lo llevaba bien, incluso a medida que fue envejeciendo. Tenía manos de trabajador, y en el antebrazo izquierdo llevaba tatuada la banda negra de la guardia de Weatherly. Durante todo el tiempo que lo conocí, siempre usó las mismas gafas cuadradas, a pesar de que necesitaba reacomodárselas en la nariz cada dos minutos.
Era un tipo atento, y nunca hablaba hasta estar seguro de lo que quería decir. Entonces lo decía una sola vez, con la determinación de no ser interrumpido, e inclinaba la cabeza, una sola vez, para dar a entender que había terminado. Después de tan solo una semana empecé a llamarlo “papá”. Pasado un mes, ya casi me parecía normal.
Lo quería. De verdad, a pesar de cómo resultaron las cosas. Sin embargo, a medida que fui haciéndome mayor, no podía relajarme del todo cuando él estaba presente. Él me había acogido y me había tratado como si fuera su propio hijo, pero yo no era su hijo. Tenía cada vez más la sensación de que me encontraba en el hogar de un hombre generoso que me estaba haciendo un favor y que necesitaba hacer algo para devolvérselo, pero sin llegar a averiguar qué era.
Su esposa, Sally, quien pasó a ser mi madre, era la mujer ideal según los papeles (si esos papeles hubieran sido escritos por un comité de políticos). Jovial, de aspecto muy cuidado, obediente. Weatherly tenía muchas leyes y un estricto código moral, y la señora Sally Kane respetaba esas reglas como si su vida dependiera de ello. Era amorosa y me apoyaba, y nunca se quejaba de nada de lo que yo hacía, pero si yo trataba de hurgar debajo de la superficie, no encontraba nada. En algún momento de mi juventud, dejé de pedirle consejo u opinión porque siempre adivinaba lo que iba a responderme. Nunca parecía tener problemas. Nunca se contradecía. Era como si en realidad no estuviera allí.
Solo ahora, después de haber estado varios años fuera, puedo encontrarle sentido a lo que sucedía en esa ciudad, y en esa casa, y dentro de su cabeza. Weatherly era un mundo de hombres. Hecho para humanos (y solo para humanos) y hecho en particular para hombres. Sally Kane había vivido toda su vida entre esas murallas. Había respetado las reglas, había creído las historias y se había amoldado a la versión perfecta de lo que Weatherly quería. ¿Cómo puede uno criticar a alguien que se convirtió exactamente en lo que creía que necesitaba ser?
Nuestra casa estaba en las afueras porque todas las casas de Weatherly estaban en las afueras. Graham se ponía traje todos los días porque todos los hombres de más de dieciocho años se ponían traje todos los días. Los fines de semana íbamos al estadio a ver partidos, al igual que todos los demás. Yo iba al colegio. Hacía los deberes. Recitaba los hechos que me enseñaban para conseguir una buena calificación y satisfacer a mis padres. Respetaba las reglas como todos ellos. Hacía lo que me decían. Permanecí entre las murallas, como todos los demás.
En Weatherly nunca hacía viento. Era una ciudad separada del resto del mundo por murallas grandes y por mentiras aún más grandes. Los motivos por los que existían las murallas diferían según a quién le preguntaras. La historia que se contaba dentro era que el mundo había sido devastado por la guerra. Las armas biológicas y las bombas habían convertido todo lo que había fuera en un terreno yermo; los únicos supervivientes estaban dentro de nuestra ciudad refugio. Weatherly era el único mundo que importaba y la vida humana era el único elemento que valía la pena preservar.
Los guardias por fuerza tenían que saber que lo que se enseñaba era mentira. Todos habían visto cosas que contradecían aquel relato. Sin embargo, ponían su fe en las leyes de la ciudad y se rendían ante sus miedos. Lo que fuese que había allí fuera tenía que ser peligroso. Lo que fuese que ocultaban sus líderes era por una buena razón. En lugar de desperdiciar los días luchando con la verdad, era mejor continuar cada uno con su vida y confiar en las mentiras.
La gente de la ciudad nunca hablaba de los dragones ni de los elfos de orejas puntiagudas ni de los ancianos que podían hacer milagros con las manos. El mundo estaba poblado solo por humanos y por los animales que estos podían controlar; cosas que ellos podían comer, acariciar o cabalgar. Era una realidad construida meticulosamente, en la que nosotros éramos el eslabón superior de la cadena alimenticia.
Ese era el regalo de Weatherly para su pueblo. La ignorancia. Los humanos que estaban fuera de las murallas sabían que eran inferiores. En ese lugar no había punto de referencia con el que sentirse inferior. Los niños tenían la libertad de crecer sin tener que saber otra cosa. Creerían que se encontraban en la cima de la evolución. Nunca conocerían la vergüenza. Nunca conocerían su lugar. Nunca conocerían nada de lo que había fuera de las murallas.
Pero yo sí lo sabía.
Ese conocimiento llevó a que actuara diferente, lo que llevó a que fuera tratado diferente, lo que prácticamente significaba que era diferente. Tenía la cabeza llena de bestias salvajes, luces brillantes y un mundo que era más grande que el que todos ellos conocían. Ocasionalmente, trataba de explicar a mis amigos de confianza las cosas que recordaba: animales grandes como casas o personas con los ojos todos blancos. Nunca me dio muy buen resultado. A medida que fui creciendo, dejaron de decir que estaba mintiendo y comenzaron a decir que estaba loco, por lo que aprendí a callarme la boca. Me convencí a mí mismo de que no eran recuerdos en absoluto, solo la imaginación de un niño deformada por el trauma y el cambio. Hice todo lo posible para creer en ese nuevo mundo y en sus creencias rígidas y extrañas.
Weatherly creía en un dios, pero se trataba de un ser vengativo. Una fuerza todopoderosa y masculina que condenaba al mundo exterior por sus pecados. Nosotros éramos los afortunados, pero nuestra salvación llegaba a costa de nuestra servidumbre. Debíamos casarnos. Debíamos trabajar. Debíamos creer lo que nos decían.
Traté de seguir la corriente. Recité las frases y aprendí las leyes, pero al tener un ojo fijo en el mundo exterior, no me concentraba. Era listo, pero no tenía éxito. Cuando terminé el colegio, todavía me decían que no estaba comprometido. Se referían a que no estaba comprometido con mis estudios o con una carrera, pero sabía que querían decir algo más.
No estaba comprometido con Weatherly.
Lo que los adolescentes solían hacer después de la graduación era convertirse en aprendices. Mientras los demás estudiaban para convertirse en médicos o en botánicos, yo iba a la deriva. Trabajaba donde podía, haciendo lo mínimo indispensable para obtener el dinero para pagar mi alojamiento a los Kane. Ellos no me lo pedían. De hecho, creo que los hacía sentirse incómodos. Pero yo insistía. Al menos, eso me daba un motivo para levantarme de la cama.
Repartía barriles de cerveza, arreglaba muebles, llevaba en coche a las ancianas a donde tuvieran que ir, recolectaba fruta, reparaba cercas, pero nunca tuve lo que se dice un trabajo. A modo de broma, los viejos del bar me llamaban Fetch. Significaba “recadero” en algún dialecto que desconocía y se suponía que era un insulto, pero yo llevaba el nombre con orgullo, como una insignia de desafío pasivo contra sus expectativas.
Graham nunca se enfadó. No me dijo que yo era una desilusión o que los comentarios de los demás le complicaban la vida. Un día, dejó sobre mi cama los formularios de inscripción para la Academia de la Guardia.
Los guardias de Weatherly hacen muchas cosas. Supervisan el tráfico, vigilan que no se cometan delitos y se aseguran de que todos cumplan las reglas. Y lo más importante: son los únicos que tienen permiso para trabajar en las murallas.
En mi cabeza comenzó a formarse un plan. Uno de esos secretos que guardas incluso de ti mismo, sin atreverte a mirarlo hasta el momento indicado. Rellené los impresos, los entregué, y en menos de una semana comenzó mi entrenamiento.
Me empeñé en mi entrenamiento con una convicción sin precedentes. Leí los libros de texto, corrí cien kilómetros y aprendí a reducir a los borrachos y a quienes cometían delitos de violencia doméstica. Estuve en control de multitudes en Nochevieja y presenté informes de lesiones leves y alteración del orden público. Hice todo mi trabajo con una diligencia que antes me había sido ajena. Cuando terminé el primer año, hablaban de destinarme a tráfico o al escuadrón de fuego, pero yo exigí ir a la muralla.
Fue Graham el que lo consiguió. Por supuesto que fue él. Me había empujado en esa dirección y yo había puesto todo de mi parte. Le dije lo estupendo que sería trabajar directamente para él y lo emocionado que estaba. De modo que no tuvo más remedio que reclutarme para control de fronteras como cadete aprendiz.
Hubo una pequeña ceremonia de graduación a la que asistieron todos los otros guardias. Iban leyendo nuestros nombres y nosotros tomábamos asiento en una mesa larga. Una vez que se nombró a los diez graduados, desapareció toda formalidad y comenzó algo así como una fiesta. Nos dieron cerveza (por primera vez fuera del hogar), y los guardias se volvieron bulliciosos y groseros con sus felicitaciones. Mientras bebíamos, un hombre con un delantal de cuero iba recorriendo la mesa. Se detenía frente a cada graduado, extendía un trapo lleno de manchas, extraía un frasco de tinta y una aguja y marcaba a cada nuevo miembro con una banda negra y continua alrededor de la muñeca.
Cuando me llegó a mí el turno, el hombre del delantal de cuero se hizo a un lado y Graham ocupó su sitio. Me sostuvo la mano con delicadeza mientras mojaba la aguja en la tinta y me perforaba la piel. Me dolió, pero no tanto como para no permitirme apreciar el gesto. Graham no era un hombre de muchas palabras, así que, en su idioma, ese tatuaje era un discurso extenso y sincero. Cuando terminó, lo limpió, me vendó la muñeca y volvió a abrazarme.
Con sorpresa, me desperté para ir a mi primer día de trabajo sintiéndome muy orgulloso. Papá y yo nos turnamos para ducharnos y para usar la crema para los zapatos. Nuestros uniformes ya estaban planchados y yo no necesitaba afeitarme realmente, pero de todos modos me afeité. Me lavé los dientes y me puse las botas, y papá apareció con dos tazas de café. Sin hacer ruido, porque mamá todavía estaba durmiendo, nos sentamos a la mesa de la cocina en sillas metálicas y linóleo viejo y bebimos en silencio. El café estaba un poco quemado y yo todavía tenía los ojos medio dormidos, pero a medida que el sol fue filtrándose por entre las cortinas, comenzó a agradarme la leve sensación de tener una misión que cumplir, que estaba naciendo en mi interior.
Solo hicieron falta tres meses para que se me pasara la emoción y para que la rutina se volviera aburrida. Las mañanas perdieron su brillo, y resultó que yo no estaba trabajando tanto “sobre” las murallas, sino dentro de ellas. Pasaba los días en una serie de pasadizos de piedra, probando su estabilidad, drenando el agua de lluvia, tapando agujeros, reparando grietas y llevando un registro de las anomalías.
El aburrimiento se agravaba por el hecho de que sabía que estábamos sosteniendo una ilusión. Me pareció absurdo, luego ridículo, luego exasperante. La relación natural que había construido con Graham se deformó cuando él pasó de “papá” a “jefe”. Nos mirábamos el uno al otro mientras tomábamos nuestro café matutino sin decir una palabra, pero por dentro yo estaba gritando.
Ambos sabíamos que todo era mentira. Yo había llegado a Graham procedente del mundo que aparentemente no existía. No entendía por qué hablábamos entre nosotros de falsedades, como si no supiéramos la verdad.
Pero él no era el único que mentía. Porque yo finalmente había vuelto a estudiar el plan al que había estado dando forma en mi cabeza, y sabía lo que iba a hacer.
Las puertas no estaban cerradas con llave por dentro. Habían sido construidas para mantener a los monstruos fuera, no a los ciudadanos dentro. Penetrar las murallas desde la ciudad requería enseñar placas y someterse a cacheos. Salir por el otro lado solo requería desearlo.
Temeroso de que fuera a alertar a Graham de mi deserción, ni siquiera insinué una despedida. En uno de mis recorridos habituales para revisar si había daños, me encontré solo del lado de dentro del portón exterior. Descorrí los enormes cerrojos, me escabullí por la puerta y eché a correr.
No hubo ningún intento de detenerme. Yo sabía que había armas en la parte superior de la muralla, pero nadie gritó ni disparó un tiro de advertencia en mi dirección. Dejaron que me fuera.
Quizás ellos se sentían tan aliviados como yo.
Me llevó dos días encontrar un rostro amistoso. En una pequeña choza construida a un lado del río, conocí a un sátiro de pelaje rojizo con manchas, ojos brillantes y barba recortada. Él era el primer no-humano que veía desde que era niño, y prácticamente me sentí eufórico cuando me invitó a entrar. Compartió su pescado y se rio de mi historia y de mi mirada constantemente clavada en él. Me dejó tocarle los pequeños cuernos que le sobresalían de la frente y me dio las indicaciones para llegar a la ciudad de Sunder. No era el lugar adecuado para él, al parecer, pero pensó que quizá yo podría encontrar algo de suerte allí. Me preparó una bolsa de carne seca y pan y me dio algunas monedas para el tren que esa noche pasaría por el valle.
Yo le di las gracias por su ayuda, él me dio las gracias a mí por la compañía. Tomé el tren hacia el norte y llegué a Sunder City al otro día.
Anochecía cuando salí de la estación de tren de la calle Principal. El sol se estaba poniendo entre los edificios más altos hacia el oeste, por lo que dos de los pequeños faroleros de la ciudad estaban haciendo sus rondas. Eran un par de trasgos vestidos de frac, y sus sonrisas reflejaban la mayor felicidad que yo había visto hasta entonces. Llevaban la barba recortada meticulosamente, los bigotes encerados y moldeados, y sus ojos nocturnos estaban protegidos por gafas con cristales coloreados de azul. Alrededor del cuello llevaban brillantes cadenas de oro, cada una metida por el aro de una gran llave de bronce.
Cada trasgo caminaba por uno de los lados de la calle, y sus lustradas botas pisaban el suelo en perfecta sincronía. En cada farola de cobre, insertaban las llaves en un agujero ubicado en la base y las giraban a la vez. Los cerrojos chasqueaban al tiempo que las válvulas internas abrían el paso de los tubos que conducían a las hogueras de abajo.
Con un chisporroteo de insectos friéndose instantáneamente y un olor a azufre que hacía llorar los ojos, las llamas llenaban los postes y se elevaban al cielo.
Mi cara de asombro resplandecía tanto como el fuego, y ni siquiera las miradas groseras de las multitudes que pasaban consiguieron desanimarme. Había trabajo, había comida y había amigos interesantes con poderes que no se parecían a nada de lo que yo había visto antes. Era el mundo real. El mundo que yo siempre había sabido que existía.
Y era mágico.