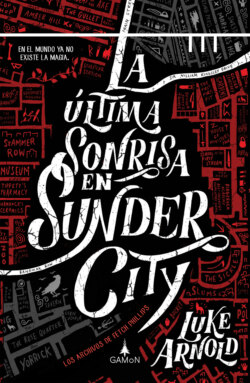Читать книгу La última sonrisa en Sunder City (versión española) - Luke Arnold - Страница 9
ОглавлениеCapítulo Tres
Sunderia era una tierra inhóspita que no tenía pueblos nativos. En 4390, una banda de cazadores de dragones fue en dirección a un fuego que había en el horizonte, pensando que se estaban acercando a una presa. En cambio, descubrieron la entrada a una hoguera subterránea muy volátil. En lugar de lamentarse de su error, decidieron darles uso a las llamas.
Sunder City comenzó su andadura como una gran fábrica, propiedad de aquellos que la habían fundado. Durante las primeras décadas, los únicos habitantes fueron los trabajadores, que pasaban sus días fundiendo hierro, cociendo ladrillos y colocando cimientos. A medida que la ciudad comenzó a tener estabilidad, aquellos que terminaban su contrato se sentían menos inclinados a irse, por lo que establecieron hogares y negocios. A la larga, Sunder necesitó un liderazgo independiente de la fábrica, por lo que se eligió al primer gobernador: un constructor Enano llamado Ranamak.
Ranamak había venido a Sunder como asesor de construcción y nunca se decidió a marcharse. Tenía todas las habilidades que los sunderianos valoraban: fuerza, experiencia y afabilidad. Era un tipo simple y con grandes conocimientos de minería, por lo que la mayoría de los lugareños estuvieron de acuerdo en que era el líder perfecto.
Al cabo de veinte años, la mayor parte de Sunder City seguía satisfecha con los servicios de Ranamak. El negocio estaba en auge. Las rutas mercantiles estaban muy activas y todos se estaban llenando los bolsillos. El propio gobernador era el único que creía que su liderazgo era insuficiente.
Ranamak había viajado por el mundo y sabía que Sunder corría el riesgo de obsesionarse con la producción y las ganancias, y de hacer caso omiso a otras áreas de la vida. Tenía miedo de que se estuviera descuidando la cultura, y quería encontrar la manera de que Sunder City tuviera un alma. En medio de sus conflictos internos, conoció a alguien que existía completamente fuera del plano de la productividad.
En esa época, sir William Kingsley era un personaje controvertido; William era el hijo caído en desgracia de una orgullosa familia humana, se había alejado de sus obligaciones en pos de llevar una vida nómada. Leía, comía, escribía y practicaba el arte frecuentemente denostado de la filosofía.
Kingsley vino a Sunder desparramando poemas e ideas, y, sin saber cómo, acabó sentado a la mesa de Ranamak. Según la leyenda, en algún momento entre la cuarta y la quinta botella de vino, sir William Kingsley fue nombrado ministro de Teatro y Arte, el primero de Sunder City.
Durante los siguientes tres años, se aumentaron los impuestos para cubrir el coste de las obras de Kingsley: un anfiteatro, un salón de danza y una galería de arte. Creó el Ministerio de Educación e Historia, que procedió a construir el museo. En unos pocos años, Ranamak y Kingsley transformaron el lugar de trabajo que era Sunder City en una ciudad metropolitana y vibrante. Entonces, una turba de contribuyentes enfurecidos los asesinó brutalmente a causa de ello.
Hoy en día, todos los sunderianos parecen opinar lo mismo sobre aquel evento: tenía que suceder, se habían pasado de la raya, pero el período de Kingsley convirtió Sunder en lo que es hoy, y todos están orgullosos de lo que ellos lograron.
En el aniversario del asesinato, para honrar sus servicios, la gente de Sunder construyó la biblioteca Sir William Kingsley, un imponente edificio de madera de secuoya ubicado sobre una colina de la zona este de la ciudad. Después de una pequeña caminata cuesta arriba, me encontré con una estatua de bronce del mismísimo sir William. Era un sujeto de cara redonda y aspecto jovial, y no tenía pelo. En una mano sostenía un libro, en la otra una botella de vino. Debajo de la estatua había una placa con los icónicos versos de su poema más famoso, Los viajeros:
De la chispa nace el fuego
que al sendero ha de caer.
Por el lodo avanzaremos
sin jamás poder volver
La biblioteca era uno de los pocos edificios de madera que habían sobrevivido al hábito de Sunder de sufrir combustiones inesperadas. Antes de la Coda, mientras los fuegos aún manaban, las hogueras garantizaban calefacción y energía gratuitas para cada miembro de la población, siempre y cuando a uno no lo molestase que de vez en cuando se esfumara una porción de la ciudad.
En el caso de la biblioteca, su ubicación aislada la había mantenido a salvo. Casi. Las llamas cercanas habían combado la fachada con tanto calor que al tono dorado de la madera le habían quedado vetas negras de carbón. Había un encanto anticuado en las vidrieras, los marcos arqueados y la aguja puntiaguda; era un lugar extrañamente espiritual a pesar de haber sido diseñado para albergar libros viejos.
Me gustan los libros. Son silenciosos, decorosos y absolutos. Un hombre puede vacilar, pero sus palabras, una vez escritas, se mantendrán firmes.
Las grandes puertas se abrieron emitiendo el gruñido de un oso bostezando, y el aroma arcilloso a papel viejo me llenó las fosas nasales.
El interior de la biblioteca parecía más una colección privada que un edificio público. Habían diseñado los pasillos con el fin de acentuar la arquitectura del recinto, por lo que el lugar era un laberinto intrincado en el que ningún camino llevaba a donde parecía llevar. Yo me habría pasado el día de lo más feliz buscando la edición rústica perfecta para guardármela en el bolsillo trasero, pero, para variar, tenía un trabajo que hacer.
Estaba claro que el resto de la ciudad no compartía mi pasión por la biblioteca. Después de pasar un buen rato deambulando por entre las sinuosas estanterías encontré a la única ocupante de aquel lugar, acuclillada en uno de los pasillos. La bibliotecaria tenía unos treinta años y llevaba una chaqueta azul marino y pantalones grises. Teníamos aproximadamente la misma edad, pero a ella el tiempo la había tratado como a un vino fino, y a mí como a leche dejada al sol. Una trenza de cabello castaño claro le caía todo a lo largo de la espalda, y tenía la piel de color caramelo y con pecas. Me vio acercarse y me sonrió con unos labios que se le habrían podido arrojar a un marinero en el agua para que no se ahogase.
—Ah, tú debes de ser el chico de los recados del director. —Se puso de pie y nos dimos la mano. Sus dedos eran largos y delgados, y envolvieron los míos en su totalidad. Eran dedos hechos para la brujería.
—Fetch Phillips —dije—. ¿Cómo sabes que no soy un usuario de la biblioteca?
—Reconozco un bebedor cuando lo veo. Si el sol va camino al horizonte y no tienes una copa en la mano, apostaría mucho dinero a que estás trabajando.
La chica era lista por partida doble: libros y calle. Yo pensaba que ya no quedaban flores así en el jardín.
—Este es un edificio impresionante. ¿Hace mucho que trabajas aquí?
—Diez años —dijo, dejando que sus dedos se deslizaran de mi muñeca—. Pasando por fuego, Coda y vampiro.
—¿Cuál ha sido peor?
—¿Realmente quieres saber eso, soldado? —Me clavó una mirada que estaba llena de ironía pero libre de reproches, luego me dejó a un lado y caminó por el pasillo—. No fue Ed, sin lugar a dudas. Al principio, me conformaba con tener algo de compañía, pero no me llevó mucho tiempo darme cuenta de lo afortunada que era de que nuestros caminos se hubieran cruzado. El profesor es indudablemente la criatura más inteligente que he conocido. Ven, voy a enseñarte su habitación.
Me guio por un estrecho pasadizo de libros hacia una escalera de mano apoyada contra la pared de atrás. Se extendía hacia arriba, más allá del sector de novela, hasta un agujero que había en el techo.
—Adelante.
Apoyé el pie en el primer peldaño, y la escalera se movió sobre las tablas del suelo.
—¿Tú no vienes?
—Por supuesto. Pero tú llevas puesto un chaquetón y yo, pantalones ajustados. Me imagino que un tipo decente se ofrecería a subir él primero.
Asentí con la cabeza, sonreí como un idiota y comencé a subir. La escalera tembló cuando ella hizo lo propio.
—¿El anciano subía por aquí todos los días? —pregunté.
—Lentamente y quejándose, pero siempre decía que el ejercicio le venía bien.
Ayudé a la bibliotecaria a pasar de la escalera a un pequeño descansillo que había al final. Desde allí arriba tuve la oportunidad de admirar la complejidad de la biblioteca. Las estanterías de libros se curvaban y fluían hacia todos los rincones como las raíces de un árbol rebelde. El sistema de registro debía de ser una pesadilla.
Los largos dedos de la bruja abrieron la puerta y revelaron un espacioso loft construido encima del techo. Inclinó la cabeza para pasar por debajo del arco de la entrada y me guio al interior de la habitación, que estaba bañada por la luz solar.
Hicimos una pausa para adaptarnos al sol de la tarde, que lo inundaba todo a nuestro alrededor. Los laterales de la habitación eran más ventana que pared. Fuera, el cielo estaba nublado, pero el resol producía igualmente un fuerte escozor en mis ojos doloridos por la resaca.
—Originalmente, este piso no existía y las claraboyas iluminaban todo el edificio. Resultó que el sol era perjudicial para los libros, así que construyeron esta plataforma para mantenerlo a raya. Cuando Edmund la vio, preguntó si podía venirse a vivir aquí.
—¿Este es el hogar de un vampiro?
Aquella estancia era un mundo brillante, sin sombras. Espaciosa y circular, con una cama extravagante en el centro y estantes bajos de madera en cada pared.
—Es la sangre —dijo ella.
—¿El qué?
—En los viejos tiempos, Edmund nunca habría podido alojarse en un lugar como este. Pero una vez que las cosas cambiaron y la sangre dejó de servirle como alimento, el sol también dejó de tener efecto sobre él. Creo que por eso le gustaba tanto este lugar. Compensaba todos los años pasados en la oscuridad.
Inspeccioné sin prisas la habitación. Los libros que había en los estantes y a un lado de la cama eran variados, y no parecían tener un orden. Contra una pared había un botellero impresionante que acumulaba polvo junto a unas cuantas botellas vacías.
En una de las mesitas auxiliares estaba el correo, abierto, pero sin ordenar. El sobre de arriba de todo estaba marcado con una estrella azul dentro de un círculo y las letras LV: la Liga de los vampiros. Dentro había un boletín informativo producido en masa con datos sobre defunciones, novedades de la comunidad, objetos a la venta y otras trivialidades.
—Llegan todas las semanas —dijo ella—. Los miembros que quedan de la Liga se mantienen en contacto, intercambian historias, tratan de brindar apoyo. Edmund en general los ignora.
Hojeé rápidamente algunos sobres más, pero era como ella decía: invitaciones desactualizadas para reuniones de vampiros y artículos tristes acerca de Norgari, su tierra natal.
—¿Hay alguna posibilidad de que se haya ido de la ciudad?
La bibliotecaria negó con la cabeza.
—Me lo habría dicho, y no veo cómo. El mero hecho de ir andando al colegio ya le lleva una hora, y viajar a caballo o en carruaje lo haría pedazos.
Abrí un pesado baúl de madera que estaba a los pies de la cama y encontré seis bolsas de cuero: los archivos de trabajo de Rye. Dentro de cada bolsa estaban los documentos necesarios para cada asignatura: listas de clase, esquemas del curso, materiales de lectura, evaluaciones de los alumnos. Cada carpeta llevaba título e índice, y estaba en perfectas condiciones; un nivel de cuidado que no era evidente en el desorden que había en el resto de su vida.
La última bolsa no llevaba etiqueta y contenía un juego de carpetas de colores con informes individuales de alumnos.
—Clases particulares —explicó la bibliotecaria—. Algunos niños interesados en temas específicos pasaban tiempo con Edmund para que él les diera clases. No creo que supieran en lo que se metían. Él es muy generoso con su tiempo, pero a cambio exige total compromiso. A veces es un poco duro con ellos, pero es solo a causa de la gran pasión que siente. No puede entender por qué no comparten todos su sed de conocimiento. —Una risita comenzó a escapársele de los labios, pero el miedo la aferró y la arrastró hacia dentro—. Yo creo que la mortalidad ha hecho que lo invada el pánico. Quiere absorber todo lo que pueda, mientras pueda, antes de que todo termine.
Hojeé los archivos. Edmund le estaba enseñando a un joven hombre lobo la evolución de los híbridos entre humanos y animales, conocidos colectivamente como lycum. Una nereida adolescente quería ser cantante, por lo que Rye la estaba sometiendo a toda la historia de la música. Tenía una buena cantidad de alumnos que estaban estudiando una asignatura denominada Políticas Modernas entre humanos y Criaturas Mágicas. Si me las arreglaba para encontrar al profesor, yo mismo asistiría a una sesión de esa clase.
—¿Cómo está de salud?
Su sonrisa, firme hasta ese momento, rodó por el suelo.
—Por su aspecto físico, el día que llegó aquí yo pensé que iba a ser el último. De alguna manera ha logrado sobrevivir a lo largo de los años, pero estos últimos meses han sido los peores. Su mente resiste, pero el cuerpo le está fallando.
Eché una última mirada por la habitación. ¿Alguien se sorprendería si Edmund Rye hubiera muerto? Por supuesto que no. Lo sorprendente era que hubiera durado tanto tiempo.
—Veré qué puedo averiguar —dije—, pero me suena a que quizá la falta de sangre finalmente haya acabado con él.
Ella trató de decir algo, pero no le salieron las palabras. En cambio, volvió la cabeza hacia los ventanales. Cogí la bolsa de los archivos de clases particulares y otros documentos personales: libreta, pasaporte, certificado de docente. En el fondo del baúl, debajo de las bolsas, había un grueso fajo de papeles encuadernados. Abrí la cubierta en blanco y me encontré con la primera de muchas páginas escritas a mano, con un título que decía Un análisis del cambio, por el profesor Edmund Albert Rye. Al parecer, el profesor estaba escribiendo un libro propio. Lo guardé junto a los archivos de clases particulares.
—Voy a llevarme algunos de estos papeles, si no te molesta. Te prometo devolverlos cuando haya terminado.
Ella solo asintió con la cabeza, el cuerpo todavía orientado hacia el cielo de la tarde. Yo fingí estar ocupado por la habitación hasta que ella consiguió ocultar su tristeza y estuvo lista para volver a bajar.
Ya de nuevo en la calle, extraje una tarjeta de visita del estuche que llevaba en el chaquetón y se la pasé.
—Disculpa, no te he preguntado cómo te llamas.
Ella sujetó la tarjeta entre sus delgados dedos y se la metió en el bolsillo.
—Eileen Tide.
—Gracias por tu ayuda, Eileen. Ahí arriba me he fijado en la colección de vinos del profesor. ¿Hay algún bar que a él le gustara frecuentar?
—Jimmy’s. Está en la calle Tres, encima de la tienda de los curtidores.
Asentí con la cabeza y sonreí, intentando fingir que había algo de esperanza.
—Todavía podría aparecer de improviso —comenté, con todo el consuelo que ofrece una nube de tormenta.
—Eso espero. Si me necesitas, estaré aquí todos los días mientras hacemos algunos cambios. Se ha vuelto a imprimir. Del modo humano. Están llegando historias desde todo el continente, y ediciones revisadas de viejos volúmenes que reflejan el nuevo mundo. Tenemos que eliminar la mayoría de las publicaciones anteriores a la Coda.
—Pero no podéis tirar la historia a la basura como si nada, ¿no?
Eileen se encogió de hombros.
—Las estoy revisando todas y separando aquellas que todavía tienen sentido. Pero no sirve de nada fingir que el mundo no ha cambiado.
Su voz se oía lejana, como si estuviera llegando a través de una línea telefónica defectuosa. Me dijo adiós, entró, cerró la puerta, y oí los cerrojos deslizándose.
Al salir pasé junto a sir William. Seguía sonriendo. Seguía bebiendo. Observé la botella que tenía en la mano.
—Ah, de acuerdo —murmuré—. Me estás obligando.