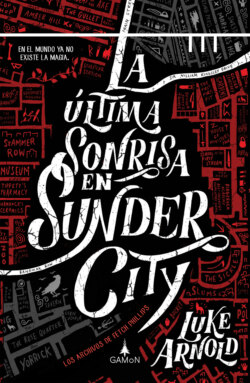Читать книгу La última sonrisa en Sunder City (versión española) - Luke Arnold - Страница 11
ОглавлениеCapítulo Cinco
Me perdí la mañana por media hora y me desperté con el sol de la tarde dando en mi ventana. En teoría, no se podía vivir en el 108 de la calle Principal, Sunder City. Era zona comercial. Sin embargo, el inquilino anterior había instalado una cama desplegable que podía bajarse de la pared durante la noche y luego volver a guardarse durante la jornada laboral. El propietario, Reggie, no tenía problema en hacer la vista gorda, siempre y cuando pudiera pedirme algún favor de vez en cuando.
Yo tenía un escritorio, dos sillas que no hacían juego y una mesa que se había convertido en barra. En un rincón había un sombrerero, eternamente desprovisto de sombreros, y una papelera espolvoreada con Clayfields secos. En otro rincón había un lavabo y un espejo, pero el inodoro estaba en el vestíbulo. La vieja moqueta estaba tan marrón como las maderas, y casi igual de dura.
Saliendo de mi despacho (por la primera salida), la puerta de la izquierda pertenecía a una mujer lobo que tenía su propio bufete de derecho de familia. Trabajaba los días laborables por la mañana, y las únicas visitas que recibía eran grupos de descendientes que se disputaban las magras finanzas de sus padres fallecidos.
El despacho de la derecha llevaba vacío desde la muerte de Janice. Era una sátira anciana que había entrenado guerreros durante la Guerra Sagrada, cuando su especie intentó recuperar sus tierras de los centauros. El negocio que montó después de la Coda era una especie de fisioterapia con la que ayudaba a criaturas que habían sido mágicas a adaptarse a sus nuevos cuerpos.
La mayor parte de su trabajo lo desempeñaba a domicilio. Cuando falleció, el verano anterior, yo estaba de viaje por un trabajo y tardaron semanas en encontrarla. Cuando el viento sopla desde el sur, todavía me parece olerla a través de las paredes. Reggie trató de limpiar el despacho con la esperanza de volver a alquilarlo. Retiramos la moqueta, lavamos las paredes, fumigamos todo el suelo y quemamos un bosque de salvia, pero la vieja testaruda no pensaba irse a ningún lado.
Me levanté de la cama rechinante, me arrastré hasta el teléfono y concerté otra cita con el director. Él se mostró ansioso por recibirme ese mismo día, al cierre de la escuela. Mientras tanto, yo vería si lograba encontrar algo más que un puñado de arena.
La suela de mi bota izquierda colgaba como la lengua de un perro agitado. No era de sorprender. Había recorrido demasiados kilómetros de esta ciudad. No me quedaba otra que encintarla y tomar nota mentalmente de invertir una parte de mis nuevas ganancias en un zapatero antes de malgastarlas.
Una vez vestido, me eché un poco de agua por la cara y bajé las escaleras.
“Ay, no. Hoy es martes”.
El individuo de cabellera plateada había estado toda la semana vaciando la lavandería automática ubicada en la planta baja de mi edificio. Mediría más de dos metros si no tuviera esa joroba que parecía tan dolorosa. Había tenido muy poca ayuda de su nieto, que se distraía muy fácilmente y se quejaba cada vez que recibía una instrucción. Aquel local que aspiraba a ser una cafetería daba a la calle, justo al lado de la entrada del edificio, por lo que el anciano se las arreglaba para llamar mi atención absolutamente todos los días.
—¡Abrimos el martes! —me decía.
—Allí estaré —le respondía yo, y entraba en el edificio con una prisa fingida para esperar clientes que nunca venían.
A pesar de mi usual aversión hacia las interacciones sociales, el viejo había despertado mi curiosidad. La mayoría de la gente seguía tratando de parchear su vida anterior; los trasgos del valle Aaron estaban intentando hacer funcionar sus viejos inventos con electricidad en lugar de con magia, las organizaciones criminales de gnomos habían llevado sus actividades subterráneas a la superficie, y yo había oído decir que toda una tribu de gigantes se había aliado con Mortales con la esperanza de que los ingenieros humanos pudieran encontrar la forma de reforzarles el cuerpo con maquinaria. Por todo Archetellos, la gente intentaba hacer todo lo posible para volver a las viejas costumbres. Este era el primer individuo que yo había visto que tuviera los huevos suficientes para empezar algo nuevo.
Allí estaba, de pie frente a su restaurante vacío, con una sonrisa de un niño de cinco años en un rostro de mil años de edad.
—Justo el hombre al que estaba buscando —le dije. Me guio hacia el interior del local con un gesto muy ensayado, yo tomé asiento en una silla destartalada y leí detenidamente la carta escrita a mano—. Especial de desayuno. Huevos pasados por agua.
El viejo miró su reloj.
—Señor, es la una de la tarde.
Yo también miré mi reloj.
—Tiene toda la razón. También tomaré un whisky. Solo y doble.
El anciano mantuvo amplia la sonrisa mientras yo le devolvía la carta. Hizo un gesto elegante con la cabeza y volvió a la cocina.
El suelo del restaurante era de cemento, mayormente. Había tres losas en un rincón, pero era imposible discernir si se trataba de un elemento nuevo a la espera de completarse o si era el remanente de una vida pasada. Había una docena de mesas, y a cada una se le habían asignado dos sillas, un mantel blanco y una vela nueva sin encender. Años de quemaduras químicas y de inundaciones habían pintado los ladrillos rojos con un patrón distintivo, como si una orgía de arcoíris enfermos estuviera trepando por la pared. Aun así, las mesas estaban bonitas y el lugar se veía limpio.
El viejo me hizo pensar en Edmund Rye, que se había volcado a la enseñanza después de trescientos años de vida. Mientras otros se lamentaban por lo perdido o intentaban regresar a su pasado, él apostaba por pasar sus conocimientos a la posteridad.
¿Cómo era que Rye estaba tan preparado para aceptar lo que había sucedido? Quizás era tan solo su forma de ser. Si él realmente era uno de esos pocos que sabían que se les había acabado el tiempo, pero que de todos modos querían mejorar las cosas para los demás, yo necesitaba encontrarlo pronto; muerto, no-muerto o vivo.
Le llevó veinte minutos al viejo volver con mi plato, e hizo una pequeña reverencia al apoyarlo en la mesa, delante de mí.
—¿Y el whisky? —pregunté.
—Por supuesto. ¡Francis!
El nieto haragán salió de la cocina a paso lento, con una botella de whisky sorprendentemente aceptable. Se la entregó al viejo canoso y volvió a desaparecer en las entrañas del restaurante.
Los dedos del viejo temblaron al destapar la botella nueva y servirme generosamente.
—Solo y doble —dijo con un orgullo que pareció fuera de lugar para la situación. Fue entonces cuando en sus ojos se me reveló la presión del papel que yo desempeñaba.
Yo era el primer comensal. “Mierda”. En su mente, todos los sueños y esperanzas de su establecimiento dependían de la reseña que yo le hiciera. A regañadientes, dirigí mi atención al plato.
Lo primero que vi fueron los champiñones. Era difícil no verlos. Cada uno tenía el tamaño de un posavasos y estaban preparados con una salsa tan acuosa que podía definirse como sopa. Tuve que usar la cuchara para quitarlos de en medio y poder ver el resto de la comida. No era mucho mejor.
Cuando corté los huevos, quedó a la vista una cucharada de tiza allí donde había estado la yema. Los tomates se habían licuado, se habían levantado en armas y habían atacado el pan tostado, lo que dejó como resultado una pasta roja que recordaba a los desechos de una cirugía. Había algo negro en la esquina del plato que podía ser una salchicha o quizás alguna clase de fruta. Lo dejé estar.
Cuando bebí un sorbo del whisky en lugar de probar un bocado, el viejo pareció entender el mensaje.
—¿No gusta?
No pude protestarle.
—No, tiene una pinta maravillosa. Pero se me ocurre que quizá sea un poco tarde para desayunar.
Él se inclinó y reexaminó el plato.
—Ah, sí. He cocido los huevos demasiado.
—Un poco.
—Usted los quería poco hechos.
—No es problema.
—Lo lamento. Volveré a intentarlo.
—No, está bien así. De todas maneras, tengo que irme.
—¿La próxima vez?
—Muy bien.
—Se los prepararé poco hechos.
—Fantástico. Me aseguraré de traer conmigo mi apetito.
Levantó el plato y volvió a la cocina sosteniéndolo bajo la nariz y murmurando entre dientes.
—Ah, sí. Los tomates, muy blandos.
Comenzó a oírse una discusión acalorada procedente de la cocina mientras yo arrojaba algo de dinero sobre la mesa y me terminaba el whisky. No estaba enfadado, tan solo quería irme de allí. Aquel tipo era de admirar. Tenía el triple de años que yo y estaba comenzando de nuevo. No creo que yo hubiera comenzado siquiera.
Tenía que hacer tiempo antes de reunirme con el director Burbage, así que fui hacia el norte por la calle Riley en dirección a Jimmy’s, el bar favorito de Rye, según la bibliotecaria. La entrada era una escalera estrecha situada entre la tienda de los curtidores y una pequeña carnicería que había cerrado hacía mucho tiempo; los carteles descoloridos todavía ofrecían conejo asado (un plato favorito entre los hombres lobo) y algunas carnes controvertidas, como filetes de grifo. En la puerta había una pequeña pegatina roja que decía: “Donaciones de sangre bajo pedido”. No quedaba claro si el carnicero hacía el pedido a un proveedor o si se abría una vena propia. No me gustaba ninguna de las dos opciones.
Subí las escaleras hasta llegar a una puerta negra e intimidante que daba a una habitación sin ventanas, pequeña y melancólica.
Era algo de otra época, de una época mejor. La barra estaba perfectamente lustrada y reflejaba el brillo de la lámpara de araña colgante. Las banquetas estaban forradas con terciopelo rojo y había cinco cubículos recién tapizados contra la pared del fondo. Incluso había pequeños cuencos de frutos secos en todas las mesas. Entré como si nada, tomé un puñado de frutos secos de uno de los cuencos y esperé que las cabezas se giraran hacia mí. No tuve que esperar mucho.
Había dos clientes: un hechicero de larga cabellera con las mejillas hinchadas y un Gnomo de traje blanco y sombrero con pluma del mismo color. El camarero era un trozo de carne de un metro ochenta con un gran ojo en el centro de la cabeza. Senté mi vulgar humanidad sobre una de las elegantes banquetas y arrojé unas cuantas monedas sobre la barra.
—Leche de álamo tostada.
El viejo cíclope no se movió ni un centímetro.
—Aquí no tenemos ese jarabe de mierda —gorgoteó.
Eché una mirada a los botelleros que había detrás de él: todas eran cosechas exóticas y carísimas, similares a las botellas que había visto en el alojamiento de Rye, y muy por encima de mi presupuesto.
—Solo deme algo fuerte.
El cíclope resopló y vino hacia mi parte de la barra. Usó una de las salchichas gruesas que tenía por dedos para ir separando las monedas mientras las contaba mentalmente. A continuación fue al fregadero.
Tomó un vaso de la pila de cacharros sucios y se lo limpió en el delantal. Abrió el grifo, llenó el vaso con agua y lo colocó delante de mí. Entonces se sorbió la nariz, se inclinó hacia delante y escupió dentro del vaso.
—Ahí tienes lo fuerte.
Ni siquiera intenté adivinar qué había hecho para que aquel bruto se enfadara conmigo tan rápidamente. Podía haber sido mi atuendo y mis botas encintadas. Podía haber sido mi actitud de buscapleitos. Podía haber sido el hecho de que yo era humano. O quizás el hecho de que yo tengo una de esas caras que la gente sueña con meter dentro de una colmena.
Bueno, no tenía sentido molestarme con sutilezas.
—He venido a preguntar por un vampiro.
Las fosas nasales del cíclope se inflaron, pero no dijo nada. En vez de eso, cogió las monedas, una por una, y dejó la última sobre la barra, solitaria. Apoyó su índice sobre ella y la empujó hacia mí.
—Tu cambio —gruñó, y su voz sonó como una máquina cortacésped que tuviera el motor de arranque roto. Alargué la mano para coger la moneda.
—Gracias.
¡ZAS!
Dejó caer su puño carnoso sobre el dorso de mi mano. Levanté la otra pensando que me iba a estampar el otro puño en la cara, pero en lugar de eso, se inclinó hacia mí, me agarró la manga del chaquetón y tiró de ella hacia atrás.
Encontró lo que estaba buscando: los cuatro tatuajes.
—Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?
Señaló la banda negra y gruesa más cercana a la muñeca.
—Un recluso.
Luego, el diseño detallado con el brillo verde oliva.
—Un recluta.
La marca lisa del ejército.
—Un soldado.
El código de barras.
—Y un criminal.
Le devolví mi sonrisa más dulce.
—Casi. La segunda es del ballet de jazz. No te preocupes, es un error común.
Ahí fue cuando vino la segunda mano. Un puñetazo dado de lleno en un lado de la cara, que podría haber sido la coz de un caballo de arado.
Lo soporté sin hacer nada al respecto. No me quedaba otra. Había entrado en aquel bar y había comenzado a soltar la lengua y, si sacase el cuchillo, probablemente tendría que utilizar unas tenazas para arrancar mis dientes de la barra.
Su única ceja, que parecía una oruga, se arrugó cuando me miró para decirme que era el momento de que me largara. Una vez que recuperé la sensibilidad en los dedos, volví a estirar la manga lentamente.
Me tambaleé por un momento, hasta que la habitación dejó de girar, luego tomé el vaso de agua y bebí el contenido. Era una jugada estúpida con la que no demostraba nada, pero yo siempre trataba de generar algo de entretenimiento.
—Gracias por la copa.
Me metí el cambio en el bolsillo y traté de ponerme de pie con dignidad. Por desgracia, me la había olvidado sobre la mesilla de noche. El pequeño Gnomo del traje blanco murmuró algo en mi dirección. Los oídos me zumbaban demasiado para poder oírlo, pero no me importó. Pasé flotando por su lado, bajé las escaleras y me encontré bajo el cielo gris. Si Edmund Albert Rye no era más que recuerdos y polvo, yo todavía no necesitaba perder la cabeza por él.
Con la resaca que me provocó el puñetazo, vagué por las calles dejando que mi mente fuera recobrándose. Me dije a mí mismo que no tenía un destino fijo. Que iba sin un sentido. A la deriva. Pero yo no sabía mentir muy bien, ni siquiera a mí mismo. No fue casualidad que acabara llegando adonde llegué.
La mansión abandonada estaba más oscura que el resto de la ciudad, incluso durante las primeras horas de la tarde. El último gobernador de Sunder fue un ogro llamado Lark, que invirtió cinco años y una fortuna del dinero de los contribuyentes para construirse ese hogar. No fue todo malgastado, sin embargo. Un flujo constante de dignatarios extranjeros había subido esos escalones para llenarse con comida y vino, y, luego, ser coaccionados con algún acuerdo por nuestro bullicioso líder.
Lark estaba cabalgando un centauro cuando la magia se quebró. La columna vertebral del centauro siguió el ejemplo y el gobernador Lark se desplomó encima de él. La historia llegó a la ciudad, pero no sus cuerpos. Después de eso, Sunder City dejó de tener gobernadores, y la mansión quedó deshabitada. Casi.
Los portones oxidados estaban torcidos y cayéndose de las bisagras, y así se mantenían cerrados. Los separé a la fuerza con un chirrido que hizo que me rechinaran los dientes, y me colé por el hueco.
Las telarañas gruesas y anudadas que bordeaban el sendero hasta la puerta de entrada me alegraron el corazón. Hacía bastante tiempo que no pasaba nadie por allí, quizá desde mi última visita. Era lo que siempre deseaba. Yo vivía con el miedo constante de que algún vándalo o un vagabundo descuidado subiera los escalones y alterara lo que había dentro. ¿Qué podía hacer yo si eso sucedía? No tenía forma de preservar ese lugar o de vigilarlo día y noche. Sí, pensaba en ello. Con demasiada frecuencia. Pero no es lo que ella hubiera querido.
La fachada de la mansión estaba hundida como la cara de una abuela viejísima, gastada, curtida y abandonada. En una maceta de arcilla había un arbusto muerto hacía mucho tiempo, y cuando la levanté, las ramas se deshicieron y se convirtieron en polvillo. Debajo de la maceta había una llave. Yo podría haber forzado con una sola mano el cerrojo de la puerta podrida si así lo hubiera querido, pero hice girar la llave con delicadeza, como si las propias piezas de latón fueran a resquebrajarse.
En el interior, el aire tenía un fuerte aroma a mantillo y a hierba mojada. Por las grietas del techo entraba luz, e iluminaba el polen y el polvo que se arremolinaban entre las columnas del vestíbulo de entrada. En otra época había sido grandioso. Las paredes, antes de un blanco inmaculado, ahora estaban tapizadas con musgo grueso. La escalera de mármol, que parecía indestructible, había sido despedazada por raíces salvajes y hierbajos.
Había enredaderas, gruesas y entrelazadas, que surcaban el suelo y trepaban por los apliques. Se metían por debajo de las tablas del suelo, o se colaban por las rendijas de las puertas, se unían en el centro de la habitación y se envolvían alrededor de lo que parecía un centro de mesa puesto con sumo cuidado.
Yo solía preguntarme cómo me sentiría al entrar en esa casa sin saber lo que sabía. Probablemente, creería encontrarme frente a la escultura de madera tallada con el más fino detalle que jamás se hubiera creado.
Estaría seguro de que el rostro de la mujer, hecho con madera de color claro, era el sueño de un artista, si no hubiera visto esas mejillas llenas de color.
Me imaginaría que el cabello, desmenuzado en tiras de corteza rizada, era una creación irreal, si nunca lo hubiera dejado correr entre mis dedos.
Miraría esos labios perfectos y admiraría las manos hábiles que les habían dado forma a partir de un trozo de madera frío y muerto, si se me permitiera olvidar el calor que esos labios habían vertido sobre los míos.
Se aferraba la barriga con los brazos, como si le doliera. Y así fue, cuando todo terminó. Su alma le estaba siendo arrancada del cuerpo como una página de un libro mientras sus manos destrozadas trataban de mantener todo unido.
De esos dedos, en otra época tan delicados, habían brotado enredaderas salvajes que envolvían el frágil cuerpo y lo estrangulaban. La última vez que lo vi, las rajaduras eran delgadas. Apenas perceptibles. Ahora se estaban extendiendo. Tenía la barriga llena de fisuras. Una línea de fractura enorme le había llegado hasta el pecho izquierdo y lo había partido en dos. El uniforme blanco de enfermera que lo había cubierto ahora era una masa podrida de algodón marrón.
Me entraron ganas de tocarla. Sentí el dolor de mis dedos temblorosos en su necesidad por acariciar ese rostro astillado, pero el miedo los mantuvo en su sitio. Incluso el contacto más suave podía acelerar la descomposición.
Ese cuerpo en otra época albergó el espíritu más fuerte que el mundo haya conocido. Ahora, un golpe ligero podía hacerlo pedazos. Durante las noches de mucho viento, permanecía despierto en mi cama, y me imaginaba ese rostro quebrándose y dividiéndose, con el temor de que la siguiente vez que la viera ella no sería más que hollín y astillas.
Pero allí estaba. Pendiendo de un hilo. Incluso ahora, con la piel despegándosele en láminas, el cuerpo convertido en un tocón resquebrajado, ella era lo más resistente que yo había visto.
Me senté sobre las baldosas partidas, llenas de hierbajos, con miedo de que incluso mi respiración pudiera dañarla. Miré los ojos que ahora eran nudos de madera fríos e intenté que mi memoria los llenara de vida, pero ese tipo de magia murió al mismo tiempo que ella.
Había una pequeña rama de enredadera cruzándole la frente con tanta fuerza que le estaba dejando un surco en la piel. Extraje el cuchillo de mi cinturón. No pude evitarlo. Con un corte cuidadoso, la rama quedó suelta.
Hubo un crujido suave, pero no se le desprendió nada. La marca que le cruzaba el rostro era pequeña. Con el tiempo, le habría hecho un tajo por la coronilla.
Saqué la foto de Rye de mi bolsillo y la coloqué en el suelo, entre nosotros.
—Este tipo ha desaparecido. Por lo visto, se trata de uno de los buenos. Lo encontraré, si puedo. Su cuerpo, si eso es todo lo que queda. Quizás imparta algo de justicia si alguien le ha hecho daño. Yo…
Estaba haciendo el ridículo. Ella me lo diría, si pudiera. Lo que daría para que ella se riera de mí una vez más.
“¿Es esto… es esto lo que querías?”.
Ella dijo la misma cantidad de nada que me decía cada vez que yo pasaba por allí. Desvié la vista de ese rostro congelado y dejé que la cabeza me cayera hacia delante. En el silencio, se oyó el crujido y el chasquido de las ramas.
—Yo ya no estaría aquí —le susurré a la madera petrificada—. Si no te hubiera prometido a ti que me quedaría, ya no estaría aquí. De una manera u otra. No sé si darte las gracias o maldecirte. Solo quería que supieras… que me estoy esforzando.
Sentí los ojos irritados cuando salí de nuevo al sol. Por el polvo, me dije a mí mismo. A lo largo de la calle, el abrir y cerrar de las puertas rompía el silencio. Iba a terminar el horario escolar y los padres se dirigían a recoger a sus pequeños. Volví a guardar la llave, coloqué de nuevo en su sitio el portón oxidado y le recé a quien pudiera estar oyendo que todo siguiera allí cuando volviese.