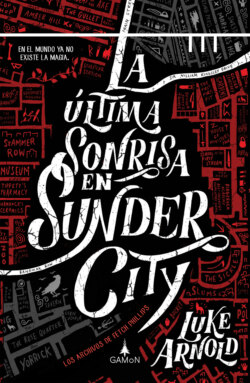Читать книгу La última sonrisa en Sunder City (versión española) - Luke Arnold - Страница 8
ОглавлениеCapítulo Dos
Esperé en la salita que daba a la oficina del director sentado en un banquito que me dejaba las rodillas a la altura del pecho. Burbage estaba dentro, detrás de una puerta de cristal, hablando por teléfono. Yo no podía distinguir todo lo que decía, pero daba la impresión de estar a la defensiva. Supuse que alguien, probablemente algún otro miembro del personal, no estaba muy contento con su presentación. Al menos yo no era el único.
—Sí, sí, señora Stanton, debe de haber sido bastante chocante para él. Es cierto que es un niño muy sensible. Quizá compartir con sus compañeros la experiencia de comprender todo esto sea justo lo que necesita para que estén más unidos... Sí, un sentimiento de conexión, exacto.
Me arremangué la manga izquierda y me froté la muñeca. Tenía cuatro anillos negros tatuados en el antebrazo, como brazaletes planos, que abarcaban desde la base de la mano hasta el codo: una línea continua, un diseño con detalles, un sello militar y un código de barras.
A veces los sentía como si me escocieran. Lo cual era imposible. Me los habían hecho hacía años, por lo que el dolor del tatuaje en sí había desaparecido hacía rato. Era la vergüenza de lo que representaban lo que seguía volviendo a hurtadillas.
De pronto se abrió la puerta del despacho. Dejé caer el brazo para que la manga volviera a su sitio, pero no fui lo suficientemente rápido. Burbage vio bien mi tatuaje y se quedó de pie en la entrada de su oficina con una sonrisa cómplice.
—Señor Phillips, entre, por favor.
El despacho del director estaba encajado en la esquina trasera del edificio, oculto de la luz del sol de la tarde. Una biblioteca bien surtida y un globo terráqueo polvoriento flanqueaban su escritorio, que estaba atestado de papeles, servilletas usadas y montones de libros de texto muy gastados. En el rincón había una lámpara verde que iluminaba la estancia como si nos estuviera haciendo un favor.
Burbage estaba tan desaliñado que hasta yo me di cuenta. Pantalones color café y una camisa azul pálido con chorreras y sin corbata. Su cabello, despeinado, nacía a medio camino de la parte de atrás de su cabeza redonda, y le llegaba a los hombros. Se sentó en un sillón de cuero que había a un lado del escritorio. Yo elegí la silla que estaba enfrente e hice todo lo posible por mantener la espalda bien erguida.
Comenzó limpiando las gafas. Se las quitó y las colocó sobre el escritorio, frente a él. Entonces extrajo un paño de un blanco inmaculado del bolsillo de la camisa. Volvió a coger las gafas, las sostuvo a la luz y masajeó suavemente los cristales con la punta de los dedos. Fue mientras frotaba las gafas cuando me fijé en sus manos. Evidentemente, la idea era que yo me fijara en ellas. Ese era el objetivo de toda esta exhibición.
Cuando estuvo seguro de que yo había comprendido su pequeña representación, volvió a ponerse las gafas, apoyó las palmas de las manos sobre el escritorio y golpeteó la madera con los dedos. Cuatro en cada mano. Sin pulgares.
—¿Está familiarizado con el ditárum? —preguntó.
—¿Estoy aquí para recibir una clase?
—Tan solo me estoy asegurando de que no la necesite. Me han dicho que usted ha vivido muchas vidas, señor Phillips. Que tiene mucha más experiencia de la que su edad sugeriría. Quisiera estar seguro de que su reputación es merecida.
No me gusta pasar por el aro, pero tenía demasiada urgencia por el dinero que podía haber en el otro lado.
—Ditárum: la técnica utilizada por los hechiceros para controlar la magia.
—Correcto. —Levantó la mano derecha—. Utilizando los cuatro dedos para crear patrones intrincados específicos, podíamos abrir pequeños portales de los que emergía magia pura. Los grandes maestros del ditárum (y déjeme decirle que había solo un puñado) eran coronados como Lumrama. ¿Lo sabía?
Negué con la cabeza.
—No. —Sonrió de una manera que me desconcertó—. Me imagino que no. Los Lumrama eran hechiceros que habían logrado tal grado de habilidad que podían servirse de la hechicería para cualquier tipo de ejercicio. Desde ataques en el campo de batalla hasta las tareas más insignificantes de la vida cotidiana. Con solo cuatro dedos, podían hacer cualquier cosa que necesitaran. Y para demostrarlo…
¡BLAM! Estampó la mano contra el escritorio. Supongo que quería que yo me estremeciera. Lo desilusioné.
—Para demostrarlo —repitió—, los Lumrama se amputaban los pulgares. Los pulgares son herramientas toscas, primitivas. Extirparlos era prueba de que habíamos ascendido del nivel básico de la existencia y nos habíamos apartado de nuestros primos mortales. El viejo apuntó con sus manos mutiladas en mi dirección y movió los dedos, riéndose como si fuera un chiste genial.
—Bueno, qué sorpresa nos llevamos.
Burbage se inclinó hacia atrás en su asiento y me inspeccionó. Tuve la esperanza de que finalmente comenzáramos a hablar de lo que me había llevado allí.
—Entonces, ¿usted es un “Hombre a sueldo”?
—Así es.
—¿Por qué no se presenta directamente como detective?
—Tengo miedo de que eso me haga parecer inteligente.
El director arrugó la nariz. No sabía si estaba intentando ser gracioso; y mucho menos si lo había conseguido.
—¿Cuál es su relación con el departamento de policía?
—Tenemos conexiones, pero son tan escasas como puedo permitírmelo. Cuando vienen a llamar a mi puerta, tengo que atenderlos, pero la protección y la privacidad de mis clientes tienen prioridad. Hay líneas que no puedo cruzar, pero las aparto tan lejos como puedo.
—Bien, bien —murmuró—. No es que haya nada ilegal de lo que preocuparse, pero este es un asunto delicado y el departamento de policía es un recipiente que tiene muchas filtraciones.
—Eso no se lo voy a discutir.
Sonrió. Le gustaba sonreír.
—Ha desaparecido un miembro del personal. El profesor Rye. Enseña historia y literatura.
Burbage deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había una reseña de tres páginas sobre Edmund Albert Rye: empleado de jornada completa, un metro noventa y seis de estatura, trescientos años de edad…
—¿Dejan que un vampiro dé clases a niños?
—Señor Phillips, no sé cuánto sabe usted de la Raza de Sangre, pero han recorrido un largo camino desde aquellas crónicas de terror de la historia antigua. Hace más de doscientos años, formaron la Liga de los vampiros, un sindicato de los no-muertos que juró proteger, y no cazar, a los seres más débiles de este mundo. Solo tenían permitido alimentarse a través de donantes de sangre voluntarios o de aquellos condenados a muerte por la ley. Exceptuando algún renegado ocasional, considero a la Raza de Sangre la especie más noble que haya surgido jamás del gran río.
—Disculpe mi ignorancia. Nunca me he cruzado con uno. ¿Cómo les está yendo, después de la Coda?
Mi ingenuidad pareció complacerlo. No cabía duda de que Burbage era un hombre que disfrutaba impartiendo conocimientos al ignorante.
—La población vampírica ha sufrido tanto como cualquier otra criatura del planeta, si no más. La conexión mágica a la que accedían drenando la sangre de otros se ha cortado. Ya no obtienen la fuerza vital mágica que antes aseguraba su supervivencia. En pocas palabras, están muriendo. Lenta y dolorosamente. Marchitándose, convirtiéndose en polvo como cadáveres al sol.
Retiré una foto de la carpeta. Las únicas señales de vida que había en el rostro de Edmund Rye eran los ojos sumamente concentrados que luchaban por salir de sus cuencas. No era mucho más que un fantasma: los orificios nasales cavernosos, el pelo parecido a algodón viejo y la piel que se le estaba descamando.
—¿Cuándo tomaron esta foto?
—Hace dos años. Ha empeorado.
—¿Él estaba en la Liga?
—Por supuesto. Edmund fue un miembro fundador crucial.
—¿Siguen activos?
—Técnicamente, sí. En su estado de debilidad, la Liga ya no puede cumplir con su juramento de protección. Todavía existen, aunque sea solo de nombre.
—¿Cuándo decidió Rye hacerse maestro?
—Hace tres años hice el anuncio de que iba a fundar Ridgerock. Causó bastante conmoción en la prensa. Antes de la Coda, una escuela para especies cruzadas habría sido muy poco factible. Imagínese tratar de obligar a un Enano a asistir a una clase de pociones o poner a gnomos y a ogros en una misma cancha. Habría sido imposible para cualquier niño recibir una educación adecuada. Ahora, gracias a la especie a la que pertenece usted, todos hemos caído al nivel básico. —Me estaba provocando. Decidí no morder el anzuelo—. Edmund vino a verme la semana siguiente. Él sabía que no le quedaban muchos años por delante, y esta escuela era un lugar donde él podría transmitir la sabiduría que había adquirido durante su larga e impresionante vida. Ha servido con lealtad desde el día de su inauguración y es un miembro muy querido del personal.
—Entonces ¿dónde está?
Burbage se encogió de hombros.
—Ha pasado una semana desde la última vez que vino a dar clases. Les hemos dicho a los alumnos que está de baja por asuntos personales. Vive arriba de la biblioteca de la ciudad. He incluido la dirección en su informe, y la bibliotecaria sabe que usted va a ir.
—Todavía no he aceptado el trabajo.
—Lo aceptará. Por eso le pedí que viniera temprano. Sentía curiosidad por saber qué clase de hombre emprendería una carrera como la suya. Ahora lo sé.
—¿Y qué clase de hombre sería ese?
—Uno con sentimiento de culpa.
Observó mi reacción con sus estrechos ojos de sabelotodo. Volví a meter la foto en la carpeta.
—Ya ha pasado una semana. ¿Por qué no acudir a la policía?
Burbage deslizó un sobre por la mesa. Vi el color bronce de los billetes que contenía.
—Por favor, encuentre a mi amigo.
Me puse de pie, cogí el sobre y separé la suma que consideré justa. Era un tercio de lo que me estaba ofreciendo.
—Esto cubrirá hasta el fin de semana. Si no he encontrado algo para entonces, hablaremos de ampliar el contrato. —Me guardé el dinero en el bolsillo, enrollé la carpeta, la metí en el interior del chaquetón y me dirigí hacia la puerta. Entonces me detuve un momento—. Esa película no ha hecho diferencia entre el Ejército humano y el resto de la humanidad. ¿No es un poco irresponsable? Podría ser peligroso para los alumnos humanos.
En la poca luz que había, lo vi dibujar esa sonrisa condescendiente que tan bien le salía.
—Mi estimado amigo —dijo alegremente—, ni se nos ocurriría tener un niño humano aquí.
Cuando salí al exterior, el aire me refrescó el sudor del cuello de la camisa. La vigilante de seguridad me dejó ir sin mediar palabra, y yo tampoco se la pedí. Me dirigí hacia el este por la calle Catorce sin muchas esperanzas respecto de lo que pudiera llegar a descubrir. El profesor Edmund Albert Rye: un hombre cuya expectativa de vida había caducado hacía varios siglos. Dudaba que pudiera volver con algo más que una historia triste.
No me equivocaba. Pero a la historia se le estaban añadiendo elementos que escocían.