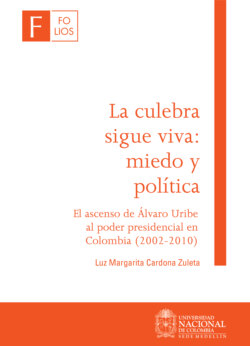Читать книгу La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010) - Luz Margarita Cardona Zuleta - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.7. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CAMPAÑA
ОглавлениеCuando los acontecimientos sociales no pueden ser comprendidos, o no van en la dirección deseada, es fácil caer en la simplificación. No faltaron analistas que coincidieron con la opinión de Raúl Reyes sobre la manipulación de las encuestas con apoyo de los medios de comunicación. La expresión “el que encuesta elige”, del columnista liberal Ramiro Bejarano, va en la misma línea interpretativa del comandante guerrillero.
Pero como lo han señalado distintos estudiosos de la relación entre medios de comunicación y opinión pública, los diarios seleccionan la información que presentan, le dan relevancia a unos temas frente a otros, y en el caso de los candidatos, algunos tienen un acceso privilegiado al medio y, por tanto, mayor visibilidad,71 situación que también se puede constatar en Colombia. Sin embargo, en el caso estudiado no se pueden desconocer dos realidades: que en Colombia existe una prensa pluralista, independiente del Estado y de los partidos políticos. La pluralidad de voces que se expresaron en esa campaña, incluida la del columnista liberal y el jefe guerrillero, daría testimonio de lo dicho.
Por otro lado, como lo señalaron dos voces tan distantes como la de la exdiputada liberal, biógrafa y profunda admiradora de Uribe, María Izquierdo, y la del exministro de Estado y prestigioso economista Rudolf Hommes, el candidato disidente liberal obtuvo audiencia en los medios cuando las encuestas de opinión registraron su ascenso a comienzos del 2002. “Uribe fue el puntero que se le coló a los medios”,72 dijo Hommes en esa ocasión. “En 1999 dio inicio [Uribe] a los llamados Talleres Democráticos, dedicándose durante dos años a visitar hasta los más recónditos municipios. Ignorado por los principales medios de comunicación […]”, afirmó Izquierdo en la biografía de Uribe.73
Otras de las hipótesis presentadas, si bien tienen algún grado de validez explicativa, merecen algunas observaciones. La crisis del proceso de paz y la polarización política en torno a este tema fueron otros de los argumentos esgrimidos para justificar el triunfo de Uribe. Como se mostró anteriormente, varios editoriales estudiados llamaron a los candidatos a no polarizar la opinión en torno al tema de la guerra y la paz. ¿Tuvo algún sentido este llamado cuando estaba en curso una campaña electoral, o, por el contrario, se trató más de un recurso retórico?
Es bien conocido que los asuntos políticos dividen, y si algún tema puede considerarse político es el de la guerra y la paz. Su discusión pública genera debate (no siempre racional) en cualquier lugar o momento histórico donde se aborde. Los colombianos han mantenido diferencias por más de cuatro décadas en torno a este punto. Ni las élites dirigentes, ni las organizaciones de la llama da sociedad civil, han logrado construir un consenso que permita encontrar una fórmula para superar el conflicto armado interno. Por otro lado, como sostiene Bernard Manin, es común que una campaña electoral contenga habitualmente un mecanismo de “división y diferenciación entre votantes”, que de cara a unas elecciones los seguidores de un candidato se distancien de aquellos que no lo son, y al observar las diferencias con los otros, se unan y se movilicen con mayor eficacia que cuando no tienen ningún rival. En tal sentido, el candidato “no tiene solo que definirse a sí mismo, ha de definir también al adversario. No solo se presenta a sí mismo, presenta una diferencia […]”.74
En la interpretación de Manin, el modelo representativo ha evolucionado; sin embargo, en sus distintas etapas (gobierno de notables, democracia de partidos y democracia de audiencia), la situación de los políticos ha sido la misma: explotar las diferencias que subyacen en el interior de la sociedad para movilizar con eficacia a los votantes. Estas diferencias, nos dice, deben ser previamente conocidas por el líder. Al profundizar alguna de esas fracturas, el político puede equivocarse, en cuyo caso será castigado con el voto adverso de los electores.
Serpa se definió en aquella campaña como el candidato de la paz, pretendió recoger el anhelo de paz de los colombianos y, en tal sentido, promocionó su experiencia como negociador de paz en procesos anteriores. Pretendió, así mismo, definir a Uribe como el candidato de la guerra, candidato, además, de los paramilitares. Pero esta estrategia resultó contraproducente. Los colombianos tenían en el espejo tres años y medio de negociaciones infructuosas, en los cuales la violencia se había profundizado. Presentar a Uribe como el candidato de los paramilitares era no sólo una gran simplificación, como lo mostraron los resultados electorales; era desconocer el creciente apoyo popular que su candidatura estaba movilizando y, a la vez, se vislumbraba, en la estrategia de ataque personal, una cierta dosis de derrotismo de parte del candidato liberal.
Uribe se autodefinió como el candidato del orden, como el candidato capaz de recuperar la autoridad del Estado. En esta medida, invirtió la fórmula utilizada por gobiernos anteriores y por otros candidatos en la campaña. Para llegar a un acuerdo de paz con los grupos armados ilegales no bastaba con la voluntad del Gobierno; se trataba, ante todo, de debilitar militarmente a estos grupos y obligarlos a negociar en serio.
En consecuencia, frente a las negociaciones de paz en la campaña para la presidencia, sostuvo el mismo discurso que en sus años de gobernador. En el año 1997, con motivo de un homenaje ofrecido en su honor en la ciudad de Bogotá, se refirió a los procesos de paz que habían tenido lugar en diferentes momentos de la historia colombiana. En estos procesos, afirmó, Colombia ha tenido “infinita generosidad” en materia de diálogo y reinserción; sin embargo, la guerrilla no quiere la paz. “En la actualidad, la totalidad de ciudadanos e instituciones queremos el diálogo, menos la guerrilla”.75 La guerrilla (las FARC y el ELN), “Expresa que no dialoga con el Presidente Samper porque lo consideran ilegítimo […]”; sin embargo, se cuestiona Uribe, tampoco negociaron con los presidentes Barco y Gaviria; sólo lo hicieron algunos grupos, cuya irrupción en la vida política legal “ha vigorizado el pluralismo”.76
Durante su larga campaña electoral,77 el candidato disidente repitió el mismo discurso. En el año 1999, con motivo de un homenaje que ofreció a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán (destituidos por el presidente Pastrana, acusados de tener nexos con grupos paramilitares), cuando todavía el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Pastrana no había alcanzado su mayor cuota de desprestigio, Uribe expresó sus reparos al diseño y la concepción del proceso: “Con ánimo constructivo y no de atizar polarizaciones, que tanto daño causan al país, permítanme hacer referencia ahora al actual esquema utilizado para avanzar en el camino de la paz. Muchos colombianos adversos al despeje, entre quienes me encuentro, pensamos que se debe reexaminar el concepto de ‘Hacer la paz en medio de la guerra’. Por la razón elemental de proteger a la población civil […]”.78
El desenlace de los acontecimientos pareció darle la razón a Uribe. La fórmula para buscar la paz mediante la negociación había fracasado. Los candidatos presentaron sus propuestas para superar el impasse, pero el argumento de autoridad de Uribe resultó creíble, como también parecieron verosímiles las cualidades del candidato para llevarlas a buen término. Tal vez los electores premiaron la coherencia del discurso de Uribe, como sostuvieron Cienfuegos y el exministro Hommes, o el “buen manejo de la campaña”, como aseguró Pedro Medellín, quien puso en duda que el ascenso de Uribe en la intención de voto se debiera a la fracaso del proceso de paz.
La crisis de los partidos políticos y el liderazgo de Uribe fueron otros de los argumentos esgrimidos por quienes pretendieron explicar su ascenso en las encuestas: “El liderazgo de Uribe —que hoy parece poco probable destronar— confirma que el proceso de rompimiento del esquema de partidos está en un punto de no retorno”.79
Como bien lo han señalado distintos autores desde diferentes enfoques de las ciencias sociales, asistimos a un proceso creciente de personalización de la política, también de la política electoral,80 y los medios de comunicación han contribuido a cristalizar esta tendencia. Por tanto, es ineludible que sea el candidato y sus cualidades personales, más que el partido y el programa de campaña, las que capten la mayor atención del electorado y que, por ello, los candidatos enfaticen sus cualidades personales para ganarse su confianza. En los regímenes políticos de corte presidencialista, la elección del presidente se convierte en la elección principal, y en la medida en que la labor de gobierno se vuelve más compleja, el gobernante se enfrenta a situaciones de incertidumbre que requieren cierto poder discrecional para enfrentarlas; por tanto, además de permitir la agregación de preferencias y cierta uniformidad de un público heterogéneo (que no se agrupa en torno al partido, ni a clases o sectores de clase), la construcción del liderazgo es inevitable, y el voto es, ante todo, un voto de confianza en el candidato.
En esta campaña es indudable que Uribe ofreció mayor liderazgo, y fue percibido como el más idóneo para enfrentar el problema de seguridad y llevar a buen término su propuesta de Seguridad Democrática.81
Pero los partidos no desaparecieron durante la campaña (ni en sus dos períodos de gobierno). La candidatura de Uribe atrajo votantes liberales y conservadores (en términos de partido) y parte de la dirigencia partidaria y su maquinaria electoral se fue plegando a su candidatura, en la medida en que se perfilaba como ganador. Apoyo nada despreciable, si se considera que pese a no ser ya el Partido Liberal mayoritario en términos electorales, conservó alrededor del 30% del electorado,82 y el Partido Conservador cerca del 10%,83 todo esto, sumado al voto de opinión que su candidatura logró movilizar, le aseguraron un cómodo triunfo en la primera vuelta.
En este panorama resulta pertinente la afirmación de Francisco Gutiérrez para el caso de los partidos tradicionales: “No ha habido prácticamente década en la historia colombiana en que no se ponga de moda pronosticar su desaparición. Pero a la postre fueron los partidos tradicionales, y no los pronósticos, los que sobrevivieron”.84
Pero Uribe tampoco fue un “outsider en la campaña electoral”, como lo definió Daniel Pécaut.85 Si bien no tenía la edad y la trayectoria en la vida política nacional que ostentaba Horacio Serpa, se trataba de un verdadero político (formado en las tácticas de la vieja política que decía combatir), que había forjado su vida pública en las toldas del Partido Liberal. Desde joven se reveló contra los barones electorales de Antioquia (su provincia natal) y fundó su propio directorio político (manteniéndose bajo el techo del liberalismo, es decir, sin renunciar al partido). En un principio buscó la candidatura del Partido Liberal para las elecciones presidenciales del 2002, pero era claro que la maquinaria del partido apoyaría a Serpa, quien venía haciendo turno para la candidatura con mayor anticipación. Puestas así las cartas, Uribe buscó su candidatura como independiente, con los resultados ya conocidos, convirtiéndose en el primer disidente liberal en alcanzar la Presidencia de la República sin tener que regresar a las toldas del partido, y alzándose con el triunfo en primera vuelta, desde que la Constitución de 1991 instituyera el mecanismo de segunda vuelta.
Más que independientes, Álvaro Uribe y Nohemí Sanín constituyen, para Francisco Gutiérrez, un ejemplo de políticos “transicionales”,86 término utilizado por el autor para definir a los políticos que forjaron su trayectoria y experiencia política en los partidos tradicionales, pero que, de cara a las elecciones, se “reinventan” como independientes, lo que les permite adaptar su discurso a los distintos públicos y coyunturas y, así, conseguir votos en diversos segmentos del electorado, con excelentes resultados, en algunos casos.