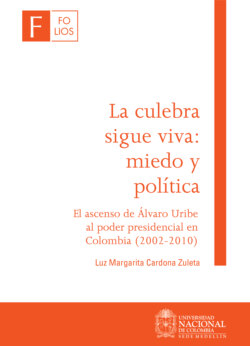Читать книгу La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010) - Luz Margarita Cardona Zuleta - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRESENTACIÓN
ОглавлениеEn Colombia no proliferan los estudios serios sobre la sociedad y la política contemporáneas, sin que esta afirmación la contradiga la aparición, cada vez más frecuente, de trabajos apresurados basados en consejas, en el escándalo o en acontecimientos de relumbrón destinados a satisfacer un mercado ávido de chismes. Por eso hay que celebrar la aparición de una investigación académica como ésta, en la que con la distancia propia del investigador y con una metodología y herramientas adecuadas, se aboca un asunto tan difícil de tratar como es el de presentar acontecimientos recientes que siguen gravitando intensamente en la vida política nacional. No se trata de un trabajo fáctico sobre las realizaciones o falencias de un gobierno ni tampoco del discurrir político de éste. El objetivo del libro, como bien se expresa en la introducción, está dirigido a comprender “el sistema de representación social en la vida política, a través del estudio de las modalidades de legitimación y construcción del poder presidencial en Colombia”, durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Lo que se trata en el libro es de analizar el discurso de un candidato outsider, que partió de un bajo índice de aceptación en las encuestas y al final logró unas mayorías mediante un discurso de confrontación, apelando al orden, a la seguridad, al miedo, a la amenaza terrorista. Dos hipótesis orientaron la investigación: la circulación reiterada de ideas simples, fáciles de aprehender por el público, y la polarización política.
En el primero de los cinco capítulos que componen el libro se analiza el contexto electoral en el que Álvaro Uribe triunfó para su primer mandato. Los intentos de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se habían desacreditado, en especial con el espectáculo de unas negociaciones que no avanzaban y, por el contrario, daban lugar a que este grupo afianzara su base te- rritorial y cometiera una variedad de desafueros, incluyendo el monstruoso delito del secuestro. Las Fuerzas Armadas venían recibiendo una serie de serias derrotas y ante los atropellos de la guerrilla, desafortunadamente, en amplios sectores del país iba disminuyendo la reticencia a aceptar el paramilitarismo como elemento efectivo para contener esta situación. Por lo demás, el candidato liberal Horacio Serpa, quien comenzó con un amplio apoyo que se fue desmoronando, estaba debilitado ante amplios sectores de opinión por su defensa a ultranza del gobierno del presidente Samper. Se enfrentaron entonces dos propuestas: la del candidato liberal, partidaria de la negociación y de la salida política, y la del candidato Uribe, basada en la confrontación. El discurso de Serpa, de contenido social, estaba dirigido a mitigar las desigualdades sociales. El de Uribe, quien veía en la violencia y la inseguridad el problema prioritario que se debía resolver, de manera paulatina le atrajo a “parte de la dirigencia partidaria y de su maquinaria”, incluyendo a sectores importantes de ésta dentro del Partido Liberal. En esas circunstancias imperó el discurso del miedo, de la confrontación, y los electores acudieron a las urnas para apoyar la propuesta que hacía eco a la seguridad por encima de otras consideraciones válidas y necesarias de contenido social. Sucedió algo similar a lo acontecido recientemente en Israel, donde el electorado, en las últimas elecciones, contra todo pronóstico, acató el mensaje del miedo por encima del de la reforma.
“El miedo como estrategia”, tema del capítulo 2, fue complementado con ideas moralizantes, simples y repetidas: la corrupción y la politiquería, el adelgazamiento del Estado, menos Congreso, menos embajadas y consulados, menos contralorías, menos vehículos oficiales…, promesas efectistas que tocaron el llamado sentido común y cuyo cumplimiento el viento se llevó.
Durante su campaña, y frente a las FARC, el candidato Uribe mantuvo la posición que venía sosteniendo desde la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, como se anota en este libro, fue modificando la denominación de esa agrupación. Al inicio no motejó a los grupos ilegales de terroristas, sino de “grupos violentos”, y en el discurso situó en pie de igualdad a estos con los paramilitares, en contra de sectores de opinión que hacían la diferencia y reconocían legitimidad a la insurgencia. Con ese punto de partida se creó una situación nueva, pues “las negociaciones con actores del conflicto distintas a la insurgencia eran inéditas en el país hasta diciembre de 2002, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició negociaciones con los grupos de autodefensas”. A las FARC les propuso diálogos condicionados y la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, las FARC, que en el mismo momento de la posesión presidencial realizaron actos terroristas, no aceptaron la oferta y como contrapropuesta “exigieron desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo”. Es decir, un territorio tres veces superior al del Caguán. Sus acciones y propuestas allanaron el camino para que la guerra contra ellas se inscribiera en la cruzada mundial contra el terrorismo. Como lo había hecho Andrés Pastrana, Uribe buscó la internacionalización del conflicto. La diferencia consistió en que el primero invocó la diplomacia para la paz y el segundo buscó la solidaridad para la guerra.
La lucha en el campo de la representación aparece a lo largo del libro, pero especialmente en el capítulo 3 que lleva ese nombre. Surgieron nuevos conceptos y a otros se les dio un significado diferente. La cuestionada “seguridad nacional” fue sustituida conceptualmente por la “Seguridad Democrática”, de la misma manera que la tradicional democracia representativa y el Estado de derecho pretendieron ser superados por el Estado de opinión. Se acudió al discurso deslegitimador de la oposición y al oponente se le instaló en la categoría de enemigo, exacerbando el lenguaje de confrontación y la polarización, como se trata a espacio en el capítulo 4.
La reelección inmediata y el cambio en las reglas de juego, que produjo profundos y nocivos efectos, es el tema del capítulo 5. Sobre ello, el presidente Uribe tuvo una posición cambiante. La Constitución de 1991 prohibía explícita y tajantemente dicha reelección, ante lo cual el candidato Uribe expresó: “La reelección inmediata no me convence porque entonces puede el gobierno ponerse a buscarla, es una de sus expresiones. Si yo como Presidente propongo que se amplíe el periodo presidencial a cinco años debe ser para el siguiente, no para mí”. Sus palabras fueron premonitorias, porque a poco de iniciarse su mandato, uno de sus seguidores, el presidente de la Cámara de Representantes, ya la estaba proponiendo, so pretexto de que era una forma de premiar una buena labor, sin parar mientes en que el Gobierno no la había realizado, entre otras razones, porque apenas se estaba iniciando el mandato. Sin embargo, el proyecto de reforma constitucional para autorizar la reelección fue presentado y aprobado en el Congreso, con la peregrina idea de que sólo se trataba de un “articulito”. La reforma pasó a la Corte Constitucional en su calidad de guardiana de la Constitución y, en medio de peripecias que implicaron que el magistrado ponente que había rendido concepto desfavorable cambiara su posición y su voto, la reelección fue aprobada con la condición de que ella sólo abarcaría dos períodos. Esta restricción no fue suficiente porque, no satisfechos con una reelección, el presidente y sus seguidores quisieron prolongar su mandato para un tercer período. Para apoyar su intento, adujeron, entre otras razones, el ambiguo concepto de Estado de opinión como sustituto del de democracia representativa.
Esta presentación sucinta sólo abarca algunos temas de los tratados en el presente libro y tiene como objeto incentivar la lectura de la obra, con la cual el lector saldrá intelectualmente enriquecido. Resta decir que la autora toma posición frente a los temas tratados, pero con profesionalismo, sin insultos y sin jerga, con lo cual se diferencia de gran parte de los que escriben sobre estos tópicos, que lo hacen acudiendo a un lenguaje agresivo y descalificador, tratando lo superfluo en lugar de lo esencial, y dejando de lado el raciocinio, el análisis y la información, para dejar el campo a la pasión.
Álvaro Tirado Mejía
Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia