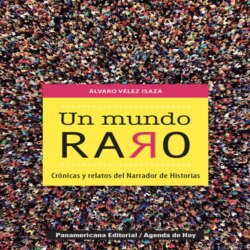Читать книгу Un mundo raro - Álvaro Vélez Isaza - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
La Esquina de las Arepas
A María Noelia Sora los violentos le dieron solo dos horas para abandonar su casa en la vereda Puerto Rico del departamento de Antioquia, junto con seis seres queridos. Aunque la desolación y la pobreza quisieron derrumbarla, un par de décadas después, desde el barrio Aranjuez de Medellín, cuenta al mundo que gracias a su coraje y persistencia pronto sus dos hijas serán médicos, ayudadas, claro, por un puesto de arepas que rescató sus vidas del profundo abismo del desplazamiento forzado.
El corazón de María Noelia parecía que no iba a resistir. Jamás se había desbocado con tanta angustia y consternación como las que le causaban los golpes atronadores que aturdían sus oídos. Ramalazos amenazantes que en el silencio de las dos de la mañana intentaban echar abajo la puerta de su rancho, situado en las montañas de la vereda Puerto Rico en San Carlos, Antioquia.
Pálpito de terror que bien podría anunciar su muerte, la de sus pequeñas hijas, su muchacho mayor y la de sus demás parientes, entre papá y hermanos, quienes quedaron a su cuidado exclusivo desde hacía un mes atrás cuando uniformados irregulares los visitaron durante el día y con el cañón oxidado de un fusil que le situaron en la parte posterior de la cabeza le pidieron a su esposo, Jorge Hernán, tomar la decisión inmediata de marcharse para siempre cediéndoles su propiedad o quedarse si prefería, pues estaba en su derecho, pero claro que escucharía muy pronto el disparo del arma cuyo cañón rozaba burlón la tapa ósea de su cráneo.
Sin ver aún a los violentos y mientras intentaba en la penumbra quitar la tranca que cerraba su puerta, María Noelia supo que eran los mismos hombres. Habían vuelto y solo amargura y desdicha le dejaría el recuerdo de aquella noche.
A empellones la acorralaron junto con toda su prole en la cama matrimonial. Allí escucharon la sentencia que marcaría sus vidas, como lo hizo el hierro al rojo vivo con que alguna vez vieron quemar las ancas del ganado vecino.
—En dos horas no queremos que estén en la región. Se largan o los matamos a toditos como saben que lo hacemos con tantos que no hacen caso.
Este fue el mensaje que los asesinos hicieron calar en el alma del grupo de personas, conocido en adelante como la familia Sora, ya que Jorge Hernán Hincapié no volvió a aparecer para cumplir de nuevo como padre y marido.
Forzados a empacar en costales y bolsas tantas pertenencias como alcanzaran en un plazo de diez minutos, fueron arreados después a insultos aterradores y a culata limpia hasta dejarlos en la carretera principal, donde a partir de entonces se les entendería, en su región y en el mundo entero, como desplazados por la violencia en Colombia.
El viaje de los desterrados
De menor a mayor y a orillas de la vía que de San Carlos va a la capital de Antioquia, María Noelia, en la penumbra, enfiló a los integrantes de su familia. Seis vidas que la intimidaban casi tanto como aquellos agresores que los desterraban, porque si bien ya estaban bajo su responsabilidad hacía un mes, ahora no contaba con la tierra ni con el entorno que ayudaban a su sostenimiento.
De todos, su padre, el viejo Benancio Sora, de sesenta y tantos años, era quien, ante la incertidumbre, reflejaba mayor pavor en su rostro, pero por ventura permanecía mudo. Algo que no hacían sus pequeñas. Preguntaban que para dónde iban, que ahora qué harían, y María Noelia apenas lograba contener los gritos de ira y el llanto de miedo que le urgía dejar escapar, pero su instinto le decía que debía contenerse, por lo que solo atinaba a responder entre sollozos:
—Nuestro Señor proveerá.
Eran las cuatro y cuarenta de la madrugada del 10 de agosto de 2001 cuando María Noelia, en su nueva condición de desterrada, logró subir con todos los suyos al primer bus que viajaba a Medellín. Destino caprichoso al que primero pensó acudir para quedarse, por no tener más dinero entre su corpiño al qué echar mano y por creer que allí, en una ciudad de dos millones y medio de habitantes, podría camuflar la vergüenza que le produciría la mendicidad a la que parecía condenada, puesto que tenía noticias de que obtener un trabajo en semejante metrópoli, salvo que fuera el de vender su cuerpo, era casi imposible.
Durante el viaje del destierro, María Noelia se llenó de culpa porque, en medio de su tragedia, se sentía aliviada al haber dejado atrás, en su San Carlos del alma, un tiempo de penumbra en el que sin ninguna suerte pidió a Dios que la hiciera invisible. Un tiempo de miedo sin tregua. De sed insaciable provocada por la invasión de fuerzas irregulares que pusieron a hablar entre susurros a todos sus paisanos y por supuesto a ella, aterrados por presenciar cómo mataban sin fórmula de juicio al que se les antojara, para luego señalarlo como guerrillero o colaborador de la guerrilla.
Arrojados a una calle cualquiera en la llamada Ciudad de la Eterna Primavera, la peregrinación de los Sora dio comienzo tan pronto el conductor del bus los conminó a bajar, pues ellos eran los últimos ocupantes y él no se tomaría la molestia de entrar a la terminal de transporte con tan solo siete pasajeros.
Caminaron sin rumbo en el mismo orden de edades en que fueron enfilados en tinieblas por María Noelia a orillas de la carretera, hasta que los venció el dolor en los pies y un vacío en el estómago que no identificaban si era miedo, hambre o las dos cosas al tiempo.
Aroma de maíz tostado
Sentados en una esquina del barrio Aranjuez, los Sora volvieron a sonreír cuando María Noelia sacó, de una de las bolsas negras en las que había empacado, la pequeña hornilla de hacer arepas junto con algo de carbón y la masa de maíz molido, envuelta en el plástico transparente, que alistó la noche anterior para surtir el desayuno. Precaución de aquellas que de seguro demanda el instinto de conservación y por la que se felicita veinte años después, ya que sin duda ayudó a salvar sus vidas.
Amasadas y puestas sobre la rejilla, las primeras cuatro arepas comenzaron a emanar su irresistible olor a maíz tostado en tanto que María Noelia abanicaba las brasas del carbón. Aroma que no fue ajeno siquiera al olfato romo de un obrero de la construcción que bajaba en dirección al barrio Manrique para luego continuar camino de su trabajo en la planicie del centro de la ciudad.
El hombre preguntó el precio de las arepas en un tono que revelaba su afán así como la firme intención de comprar una para aplacar los sonidos del hambre que hacía su estómago siendo ya las nueve de la mañana. Sorprendida, María Noelia puso un valor de seiscientos pesos a las más grande de sus «telas» de maíz blanco, en tanto se iluminaba su mente sobre la manera en que podría llegar a sobrevivir. A la velocidad de sus pensamientos atropellados unos con otros en esos momentos de desazón, también agradecía al Altísimo que la estuviera mirando en su desgracia, en esa hora trágica por la que atravesaba, pero que ahora intuía no sería infinita.
Antes de instalar la hornilla de manera definitiva en aquella esquina de Aranjuez, María Noelia quiso poner a prueba la idea que primero vino a su mente durante el tormentoso recorrido entre San Carlos y Medellín. Debía hacer caso a la que creyó podía ser una premonición, pero irse a la plaza La Minorista a comprar cebollas y limones sueltos, ponerlos en bolsas y venderlos por docenas a los invencibles regateadores antioqueños que hacían mercado familiar resultó de escaso beneficio.
Lo cierto es que al tomar ya la decisión de situarse en la esquina que la acogió en su llegada a Medellín, María Noelia no contó con la infranqueable resistencia que a lo largo de los años tendría que soportar y disponerse a vencer, cual si fuera una fiera en defensa de sus crías.
Doña Pepa al ataque
Como si hubiesen pedido turno para arreciar contra su minúsculo negocio, propietarios de antiguas casas de construcción refinada a las que el tiempo robó su esplendor arremetieron contra ella y su familia a través de airados enfrentamientos que en su propia cara le expresaban con odio la enorme repulsa que su presencia campesina y su humeante hornilla les causaba. Detestaron los corrillos de gente popular que, primero en las mañanas y luego hasta las tres de la tarde, la visitaron tanto como para crearle un prestigio indisoluble. Fama digna de leyenda urbana que la erige hasta hoy como la gran matrona en la reconocida Esquina de las Arepas.
Luego de los careos a gritos en los que María Noelia aceptó toda provocación y no dejó de responder ofensas con el glosario de palabrotas aprendidas a lo largo de su vida, vinieron las argucias legales en su contra. Así como ella se propuso no abdicar en su lucha por el sustento diario de su descendencia, del mismo modo Josefa Echeverry, más conocida en el barrio como doña Pepa, en su papel de funcionaria gubernamental de rango medio, juró confiada ante los vecinos que desplazaría a la familia Sora del vecindario, aunque con ello reforzara su imagen de desalmada.
La Esquina de las Arepas recibió entonces la temible visita de Sanidad Municipal. Sus funcionarios llegaron decididos a encontrar el menor descuido en temas de higiene, por lo que escrutaron cada milímetro del espacio invadido. Al final conceptuaron de palabra, y así lo consignaron en el documento formal de inspección, que los residuos de carbón adheridos en platos y estantería resultaban altamente nocivos para la salud de los comensales.
Proferida a voz en cuello esta sentencia, cual si fuera proclama de senador romano en tiempos del imperio, los técnicos en pesquisas de aseo y pulcritud procedieron a sellar el negocio y se marcharon. Suplicio de varias semanas para María Noelia yendo de una oficina a otra, lidiando con trabajadores públicos de idoneidad escasa quienes durante veintiún días le hicieron la vida a cuadritos, pero al cabo de los cuales obtuvo permiso para volver a abrir, no sin antes realizar mejoras locativas de obligatorio cumplimiento y pagar una sanción económica que descuadró en un par de meses su presupuesto familiar.
No acababa de sobreponerse a la soterrada arremetida de doña Pepa, cuando la gente de Espacio Público, a la que nadie recordaba haber visto antes por el barrio Aranjuez, se detuvo en la Esquina de las Arepas. Hicieron aspavientos autoritarios al bajarse de la camioneta oficial en que llegaron, tiraron las puertas y rodearon el local con su presencia. Quien parecía ser jefe de cuadrilla, a voz en cuello, le recordó a María Noelia y a sus comensales que el lugar en el que se encontraba laborando era propiedad de la ciudad y que en consecuencia estaba incurriendo en un grave delito.
Segundos después parqueó allí mismo un pequeño camión de estacas del que se bajaron cuatro imberbes muchachos con uniforme de policías y bolillo al cinto y, mientras María Noelia culpaba de su mala suerte a «la maldita doña Pepa», procedieron a convertir en carga decomisada toda la estantería que allí encontraron, platos y cubiertos, mesas y sillas y la parrilla de asar.
De invasora a leyenda urbana
Esta vez María Noelia debió valerse de un joven abogado, cliente suyo y recién graduado, quien en actitud solidaria le ofreció hacerse cargo de su caso, convencido de ganar el pleito si el juez aceptaba que su defendida era una frágil mujer, desplazada por la violencia, y que en aquella esquina lo único que pretendía era hacer valer su derecho fundamental al trabajo.
Con este escueto alegato la justicia obró en favor de la acusada, dotándola del estímulo necesario para que no cediera en su empeño de lograr que ese trozo de Aranjuez le fuera asignado formalmente. Su terquedad y vocación pendenciera dieron frutos años después cuando un nuevo y sorpresivo fallo de la justicia, en respuesta a un recurso jurídico que interpuso, pero por el que no daba un centavo, conminó a Espacio Público a ceder la esquina en disputa a la ciudadana María Noelia Sora, quien no solo lo había ganado por efecto de posesión del lugar durante más de diez años, sino porque estando allí se había convertido en ícono de la ciudad: figura popular viva y activa, valiosa por su contribución con el bienestar de la comunidad.
El amargo sabor de la derrota sumió en depresión y vergüenza a doña Pepa, quien dio por terminados los ataques a la cuarentona, rolliza y desparpajada María Noelia, quien por poco clava una bandera en el suelo proclamando su victoria, pero que persuadida por su familia para que diera ejemplo de humildad, optó mejor por difundir con el voz a voz la buena nueva de que ahora ya era la dueña de la arista de Aranjuez a la que todos llamaban la Esquina de las Arepas.
Doña Pepa, la enconada contradictora, aparte de limitar sus paseos callejeros a muy pocos, ya no volvió a burlarse del aspecto de marchante de su rival e, incluso, llegó a considerar que aquella agraciada figura de cejas negras despeinadas y rostro de blancura sobrenatural seguro sacaba provecho de la desprevenida y auténtica atracción que por ella sentían taxistas, vendedores ambulantes, mensajeros, madres solteras y vecinos sin rastro del menor abolengo.
La gente del común, pensó doña Pepa, «se chancea y establece con esa María Noelia un tipo de relación que va más allá del trato entre consumidor y tendera».
Al ser interrogados en este mismo sentido, los clientes, en su gran mayoría desplazados del campo al igual que su restaurantera, anotan de manera coincidente que si algo los cautiva de aquella señora es que, después de ponerles un tazón humeante de chocolate en agua sobre la mesa, les sirve su calentado con arepa al interior de un sartén viejo o en una olla abollada y manchada por el humo del carbón en brasas. La vajilla, si así podría calificarse a unos platos de peltre desportillados y arrumados en un rincón del negocio, apenas si se usa con clientes nuevos de aspecto elegante y por una sola vez. El punto es que esta estrategia de rústica etiqueta montañera los traslada a las cocinas con piso de tierra de sus abuelos o padres. Los sabores auténticos que logra María Noelia en plena urbe y que parecían reservados a la arriería reafirman aquellos flashback.
Un bloque de supervivencia
Y así como fue creciendo la clientela en esta esquina, también lo hicieron su muchacho Jaider Eduardo, ahora con ínfulas de buen negociante, y el par de bellas criaturas que dos décadas atrás se aferraron a su falda sin dejar de sollozar y corrieron montaña abajo en la horrible noche de su destierro.
Tres hijos que se constituyeron en un bloque indestructible de supervivencia y molieron maíz, fiaron el bastimento en el granero de don Nando Restrepo tres cuadras abajo de la casa que finalmente lograron rentar al pie de la Esquina de las Arepas, cargaron bultos de arroz y fríjol y trasnocharon sin queja hasta tener todo listo para su madre, quien siempre ha comenzado a trabajar en la venta del día siguiente a las tres y media de la madrugada.
Si acaso dos horas después que su progenitora, y durante largos años, los muchachos debieron levantarse, tomar un baño de agua helada y marchar al colegio. Entre su pecho y espalda un vértigo que se hacía dolor acompañó sus vidas como si fuera un fantasma, tanto en las aulas como en los corredores y patios del plantel. Terror adherido a sus almas como amenaza latente de que un día regresarían a aquella esquina y se encontrarían con que habían perdido de nuevo su lugar sobre esta tierra. Se hicieron temerosos. Desconfiados. Las inquinas de barrio, las licencias legales y los grupos de policías que patrullaban las calles de Aranjuez atizaban su miedo y no dieron respiro mientras corrió su tiempo de infancia y adolescencia.
Quizá fue este miedo convertido en compañero fiel lo que no permitió jamás a los hijos de María Noelia que perdieran su capacidad de ensueño. Podría decirse que de manera inusual fueron sorprendidos por sus maestros y familiares «echando globos», con sus miradas perdidas y la mente jugando a que habitaban en otra realidad. Una en la que vestían con ropas de marca y habitaban en casas decoradas con lujosas lámparas, muebles y porcelanas. En la que disfrutaban de bicicletas, patines y todo tipo de juguetes nuevos. Una realidad en la que nadie aparecía de manera abrupta a ordenarles que se marcharan, que todo allí había terminado para ellos.
En ese ámbito en el que la imaginación es la que manda, María Xiomara y Angie Yasbleidy, así bautizadas las descendientes de María Noelia, jugaron por años a ser médicas que aliviaban dolores, recetaban medicamentos, inyectaban pacientes y salvaban la vida de parientes, amigos, vecinos y desconocidos. Sueños que se encarnaron profundo en su sentir y les hicieron imaginar que algo muy particular, tal vez un milagro, les permitiría alguna vez ser aquello que les estaba vedado desde la humilde condición de su madre, por más de que la consideren hasta el final de sus vidas como la más heroica vendedora de arepas que ha existido.
Un préstamo de ensueño
Dueña ya de su local y de una solvencia económica estable y digna, María Noelia se sintió en capacidad de pedir un modesto préstamo a un banco. Requería un dinero que le permitiera remozar su local. Debía poner piso de cemento, cambiar mesas y vitrinas, agrandar el horno, nueva parrilla y, si quedaba algo, comprar ollas y demás utensilios de cocina.
Aun sin historial crediticio alguno, cualquier día, un par de emisarias del banco visitaron a la mentada dueña de la Esquina de las Arepas del barrio Aranjuez. Estaban obligadas a conocer de manera presencial las garantías que esta podía ofrecer para respaldar la deuda. Luego darían media vuelta hacia el banco, pero entre arepas, calentado y café de cortesía, María Noelia logró prolongar la estadía de las funcionarias en su local y hacer que escucharan su historia.
Debieron irse muy impresionadas porque no solo le adjudicaron el préstamo a María Noelia, sino que al poco tiempo llegó hasta su esquina el presidente de la cadena bancaria, ampliamente informado de su vida y obra. El hombre con hablado de torero cordobés se tomó fotos junto a ella con el local de fondo, la interrogó acerca de algunos detalles de su pasado y no quiso marcharse hasta hablar con las dos hijas acerca del futuro que soñaban tener.
Pasados algunos días, una llamada al celular de Yasbleidy la puso al habla con una mujer. En tono emocionado esta le informaba que había sido seleccionada como una de las becadas por el banco. El presidente de la entidad, directamente, deseaba que se convirtiera en la médica que tanto anhelaba ser. Le informaba que gozaría además de un subsidio por dos millones cien mil pesos para su sostenimiento durante el tiempo que permaneciera cursando sus semestres en la universidad.
Con este respiro económico como puntal, María Noelia encontró el camino para hacer que María Xiomara, su otra hija consentida e incondicional aliada, tuviera los recursos para estudiar medicina así como su hermana. Un aire que también oxigena el alma y permite a la familia Sora dar una mirada atrás. Entonces no pueden evitar verse aterrados y a orillas de carretera, inmersos en esa pesadilla de la que solo el coraje, la persistencia y una gran dosis de fe logró rescatarlos, hasta situarlos ante un presente del que se sienten dueños y tan sólidos como para que nadie se atreva a acercarse de nuevo a su puerta con intenciones de lanzarlos al destierro.