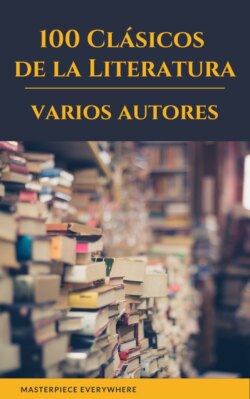Читать книгу 100 Clásicos de la Literatura - Люси Мод Монтгомери, Antoine De Saint-exupéry - Страница 3
Оглавление—¿Qué tal el paseo?
—Por aquí los caminos son buenos.
—Supongo que los automóviles…
—Sí.
Obedeciendo a un impulso irresistible. Gatsby se volvió hacia Tom, que había reaccionado a la presentación como si no lo conociera.
—Creo que ya nos conocíamos, mister Buchanan.
—Ah, sí —dijo Tom, brusco y correcto, aunque era obvio que no se acordaba—. Sí, lo recuerdo perfectamente.
—Hace unas dos semanas.
—Es verdad. Usted estaba con Nick.
—Conozco a su mujer —continuó Gatsby, casi con agresividad.
—¿Sí?
Tom se volvió hacia mí.
—¿Vives cerca, Nick?
—En la casa de al lado.
—¿Sí?
Mister Sloane no participaba en la conversación, sino que se retrepaba en la silla con arrogancia; la mujer tampoco hablaba, hasta que inesperadamente, después de dos whiskys con soda, se volvió cordial.
—Vendremos a su próxima fiesta, mister Gatsby —sugirió—. ¿Qué me dice?
—De acuerdo, será un placer tenerlos aquí.
—Será muy agradable —dijo mister Sloane sin la menor gratitud—. Bueno, creo que debemos irnos ya a casa.
—Por favor, no hay prisa —dijo Gatsby con calor. Había recuperado el control de sí mismo y quería seguir hablando con Tom—. ¿Por qué… por qué no se quedan a cenar? No me sorprendería que se dejara caer por aquí alguna gente de Nueva York.
—No. Ustedes se vienen a cenar conmigo —dijo la señora con entusiasmo—. Los dos.
Me incluía también a mí. Mister Sloane se puso de pie.
—Vamos —dijo, pero sólo a ella.
—Hablo en serio —insistió la señora—. Me encantaría que nos acompañaran. Hay sitio de sobra.
Gatsby me miró, interrogándome. Quería ir y no había entendido que mister Sloane había decidido que no fuera.
—Me temo que no puedo acompañarles —dije.
—Bueno, pues viene usted —insistió ella, concentrándose en Gatsby.
Mister Sloane le murmuró algo al oído.
—No llegaremos tarde si nos vamos ahora mismo —contestó ella en voz alta.
—No tengo caballo —dijo Gatsby—. Montaba en el ejército, pero nunca he comprado un caballo. Los seguiré en el coche. Discúlpenme un momento.
Los demás salimos al porche, donde Sloane y la señora se apartaron para iniciar una apasionada conversación.
—Dios mío, creo que ese tipo se viene —dijo Tom—. ¿No se da cuenta de que ella no quiere que venga?
—Ella dice que quiere que vaya.
—Da una gran cena en la que ese Gatsby no va a conocer a nadie —arrugó la frente—. Quisiera saber dónde diablos conoció a Daisy. Por Dios, puede que mis ideas ya no estén de moda, pero, para mi gusto, las mujeres de hoy andan demasiado sueltas. Y tropiezan con toda clase de chiflados.
De repente mister Sloane y la señora bajaron la escalera y montaron en sus caballos.
—Vamos —dijo mister Sloane a Tom—, llegamos tarde. Tenemos que irnos —y a mí—. Dígale que no hemos podido esperar, por favor.
Tom y yo nos estrechamos la mano; con los otros intercambié un frío saludo con la cabeza, y desaparecieron al trote, camino abajo, entre el follaje de agosto, en el momento en que Gatsby salía por la puerta principal con el sombrero y un abrigo ligero en la mano.
A Tom lo perturbaba evidentemente que Daisy saliera sola, y el sábado siguiente, por la noche, la acompañó a la fiesta de Gatsby. Puede que su presencia le diera una especial sensación de opresión a la velada: aquella fiesta la recuerdo entre todas las que Gatsby dio aquel verano. Había la misma gente, o por lo menos el mismo tipo de gente, la misma abundancia de champagne, el mismo bullicio de voces y colores, pero yo percibía algo desagradable en el aire, una aspereza en todo que antes no existía. O puede que simplemente me hubiera acostumbrado a aceptar West Egg como un mundo completo en sí mismo, con sus propias normas y sus propias grandes figuras, no inferior a nada porque no tenía conciencia de serlo, y ahora lo estaba viendo de nuevo, a través de los ojos de Daisy. Es inevitablemente triste mirar con nuevos ojos cosas a las que ya hemos aplicado nuestra propia capacidad de enfoque.
Llegaron al anochecer, y, mientras paseábamos entre cientos de seres resplandecientes, la voz susurrante de Daisy hacía travesuras en su garganta.
—Estas cosas me emocionan tanto… —murmuró—. Si quieres besarme durante la fiesta, Nick, dímelo y lo solucionaré encantada. Basta con que pronuncies mi nombre. O con que presentes una tarjeta verde. Voy a repartir tarje…
—Mirad a vuestro alrededor —sugirió Gatsby.
—Estoy mirando. Lo estoy pasando maravillosa…
—Veréis en persona a mucha gente de la que habéis oído hablar.
La mirada arrogante de Tom se paseó por la multitud.
—No salimos mucho —dijo—; de hecho estaba pensando que no conozco a nadie.
—Quizá conozca a esa señora —Gatsby señalaba a una magnífica mujer orquídea, apenas humana, sentada con dignidad regia bajo un ciruelo blanco.
Tom y Daisy la miraron sorprendidos, con esa peculiar sensación de irrealidad que nos acompaña cuando reconocemos a una celebridad del cine, fantasmal hasta ese momento.
—Es preciosa —dijo Daisy.
—El hombre que ahora se inclina sobre ella es su director.
Gatsby los llevó ceremoniosamente de grupo en grupo:
—Mistress Buchanan… y mister Buchanan —después de vacilar unos segundos añadió—. El jugador de polo.
—No —protestó Tom—, yo no.
Pero era evidente que el sonido de aquellas palabras le había gustado a Gatsby, y Tom siguió siendo «el jugador de polo» toda la noche.
—Nunca había visto a tantas celebridades —exclamó Daisy—. Era simpático ese hombre… ¿Cómo se llama? El de la nariz como azul.
Gatsby le dijo quién era y añadió que se trataba de un pequeño productor.
—Bueno, pues me cae simpático de todas formas.
—Casi preferiría no ser el jugador de polo —dijo Tom, contento—. Me gustaría ver a toda esa gente famosa… de incógnito.
Daisy y Gatsby bailaron. Recuerdo que me sorprendió la manera graciosa, conservadora, con que Gatsby bailaba el fox-trot: nunca lo había visto bailar. Y luego fueron dando un paseo hasta mi casa y pasaron media hora sentados en los escalones, mientras que, por deseo de Daisy, yo vigilaba en el jardín. «Por si hay un incendio o una inundación», me explicó, «o en caso de fuerza mayor».
Tom salió de su incógnito cuando los tres nos sentábamos a cenar.
—¿Os importa que cene con aquella gente de allí? —dijo—. Un tipo está contando cosas muy divertidas.
—Adelante, ve —respondió Daisy, feliz—, y si quieres apuntar alguna dirección, aquí tienes mi lápiz de oro.
Un momento después se volvió a mirar y me dijo que la chica era «vulgar pero bonita», y me di cuenta de que, aparte de la media hora a solas con Gatsby, no lo estaba pasando bien.
Compartíamos mesa con un grupo especialmente borracho. La culpa era mía. A Gatsby lo habían llamado por teléfono, y yo lo había pasado bien con aquella gente hacía sólo dos semanas. Pero lo que entonces me había divertido, ahora se envenenaba en el aire.
—¿Cómo está, miss Baedeker?
La chica a la que le hablaban intentaba sin éxito recostarse en mi hombro. Al oír la pregunta, se puso derecha y abrió los ojos.
—¿Cómo?
Una mujer imponente y letárgica, que le había estado pidiendo a Daisy que jugara al golf con ella al día siguiente en el club local, asumió la defensa de miss Baedeker.
—Ya está perfectamente. En cuanto se toma cinco o seis cócteles se pone siempre a gritar de esa forma. Le he dicho que debería dejarlo.
—Lo he dejado —afirmó la acusada con voz cavernosa.
—La hemos oído gritar, así que le dije al doctor Civet, aquí presente: «Hay alguien que necesita su ayuda, doctor».
—Y ella le está muy agradecida, estoy segura —dijo otra de las amigas, sin la menor gratitud—, pero usted le ha mojado todo el vestido cuando le ha metido la cabeza en el estanque.
—Si hay algo que no soporto es meter la cabeza en un estanque —musitó miss Baedeker—. Estuvieron a punto de ahogarme en Nueva Jersey.
—Ya ve que debería dejarlo —replicó el doctor Civet.
—¡Mira quién habla! —gritó con violencia miss Baedeker—. ¡Le tiemblan las manos! ¡Nunca dejaría que usted me operara!
Así estaba la cosa. Casi lo último que recuerdo es que fui con Daisy a mirar al director de cine y a su estrella. Seguían bajo el ciruelo blanco y entre sus caras, que se rozaban, sólo había un rayo de luna pálido y delgadísimo. Se me ocurrió que el director se había ido inclinando muy despacio sobre la estrella toda la noche hasta alcanzar esta proximidad, y entonces, mientras los miraba, vi que descendía un último grado y la besaba en la mejilla.
—Me gusta —dijo Daisy—. Me parece preciosa.
Pero todo lo demás la ofendía, y sin discusión, porque no se trataba de una pose, sino de un sentimiento. Le repugnaba West Egg, esa «sucursal» sin precedentes que Broadway había engendrado en una aldea de pescadores de Long Island: le repugnaba su vigor obsceno, que pujaba impaciente bajo los viejos eufemismos, y le repugnaba el destino desvergonzado que había reunido a sus habitantes en aquel atajo entre la nada y la nada. Veía algo terrible en aquella simplicidad que no podía entender.
Me senté en los escalones de la entrada mientras esperaban el coche. Estábamos a oscuras: sólo la puerta iluminada proyectaba unos metros cuadrados de luz sobre el amanecer tenebroso y suave. A veces una sombra se movía detrás de la persiana de uno de los vestidores de arriba, dejaba paso a otra sombra, a una incierta procesión de sombras, que se pintaban los labios y se empolvaban ante un espejo invisible.
—Pero ¿ese Gatsby quién es? —soltó Tom de repente—. ¿Un traficante de licores a lo grande?
—¿Dónde has oído eso? —pregunté.
—No lo he oído. Me lo he imaginado. Casi todos estos nuevos ricos son traficantes a lo grande, ya sabes.
—Gatsby no —respondí escuetamente.
Tom guardó silencio un instante. La grava del camino crujía bajo sus pies.
—Bueno, debe de haberle costado lo suyo montar este zoológico.
La brisa agitó la neblina gris del cuello de piel de Daisy.
—Por lo menos son más interesantes que la gente que conocemos —dijo con esfuerzo.
—Tú no demostrabas demasiado interés —respondió Tom.
—Pues lo tenía.
Tom se rio y se volvió hacia mí.
—¿Te diste cuenta de la cara de Daisy cuando esa chica le pidió que la duchara con agua fría?
Daisy empezó a cantar, a acompañar la música con un susurro rítmico y ronco, y de cada palabra extraía un significado que nunca había tenido y que jamás volvería a tener. Cuando la melodía subió unos tonos, la voz se le quebró suavemente al seguirla, como suele ocurrirles a las voces de contralto, y cada cambio derramaba en el aire un poco de su magia humana y cálida.
—Viene mucha gente que no ha sido invitada —dijo de pronto—. Esa chica no estaba invitada. Se cuelan, y él es demasiado educado para protestar.
—Me gustaría saber quién es y qué hace —insistió Tom—. Y creo que me voy a preocupar de descubrirlo.
—Te lo digo yo ahora mismo —contestó Daisy—. Es dueño de varios drugstores, de muchos drugstores. Los ha montado él.
La limusina tan esperada subía ya por el camino.
—Buenas noches, Nick —dijo Daisy.
Su mirada me abandonó para buscar lo más alto de la escalinata iluminada, donde Las tres de la mañana, un vals triste, estupendo e insignificante de aquel año salía por la puerta abierta. Después de todo, el azar de las fiestas de Gatsby entrañaba posibilidades románticas totalmente desconocidas en su mundo. ¿Qué había en aquella canción que parecía llamarla, pedirle que volviera a entrar en la casa? ¿Qué pasaría ahora, en las horas turbias e imprevisibles? Quizá se presentara algún invitado increíble, una persona infinitamente rara ante la que maravillarse, alguna chica radiante de verdad, que con una sola mirada a Gatsby, en un encuentro mágico e instantáneo, aniquilaría aquellos cinco años de devoción inquebrantable.
Aquella noche me quedé hasta muy tarde. Gatsby me pidió que esperara a que lo dejaran libre, y vagabundeé por el jardín hasta que el inevitable grupo de bañistas, helado y exaltado, llegó corriendo de la playa a oscuras, hasta que en la planta de arriba se apagaron las luces de las habitaciones para invitados. Cuando Gatsby bajó por fin las escaleras, tenía la piel bronceada más tensa que nunca, y los ojos brillantes y cansados.
—No le ha gustado nada —dijo inmediatamente.
—Claro que le ha gustado.
—No le ha gustado nada —insistió—. No se lo ha pasado bien.
Calló, y me imaginé su desaliento indecible.
—Me siento muy lejos de ella —dijo—. Es difícil hacérselo entender.
—¿Te refieres al baile?
—¿El baile? —liquidó todos los bailes que había organizado con un chasquido de dedos—. Compañero, el baile no tiene importancia.
Quería, nada menos, que Daisy fuera a Tom y le dijera: «Nunca te he querido». Cuando ella hubiera borrado cuatro años con esa frase, decidirían las medidas más prácticas que debían tomar. Una era que, en cuanto Daisy fuera libre, volverían a Louisville y se casarían, saliendo de la casa de la novia, tal como si fuera cinco años antes.
—Y ella no lo entiende —dijo Gatsby—. Antes lo entendía todo. Pasábamos horas y horas…
Se interrumpió y empezó a pasear, arriba y abajo, por un sendero desolado de cáscaras de fruta, favores negados y flores aplastadas.
—Yo no le pediría demasiado —me atreví a decirle—. No podemos repetir el pasado.
—¿No podemos repetir el pasado? —exclamó, incrédulo—. ¡Claro que podemos!
Miró a todas partes, frenético, como si el pasado se escondiera entre las sombras de la casa, casi al alcance de la mano.
—Voy a devolver cada cosa a su sitio, tal como estaba antes —dijo, y asintió con la cabeza, muy decidido—. Daisy lo verá.
Habló mucho del pasado, y llegué a la conclusión de que quería recuperar algo, cierta idea de sí mismo, quizá, que dependía de su amor a Daisy. Había llevado desde entonces una vida confusa y desordenada, pero si podía volver al punto de partida y revisarlo todo despacio, descubriría qué era lo que buscaba.
… Una noche de otoño, cinco años antes, paseaban por la calle, y caían las hojas, y llegaron a un sitio donde no había árboles y la acera era blanca a la luz de la luna. Se pararon allí y se miraron. Ya hacía frío y la noche tenía esa emoción misteriosa que se siente en los cambios de estación. Las luces silenciosas de las casas vibraban en la oscuridad y había un temblor, una agitación entre las estrellas. De reojo vio Gatsby que los adoquines de la acera formaban un camino que se elevaba hasta un lugar secreto, más allá de las copas de los árboles. Si subía solo, lo subiría, y una vez arriba podría mamar de la ubre de la vida, tragar la leche incomparable de la maravilla.
Su corazón latía cada vez más deprisa mientras la cara blanca de Daisy se acercaba a la suya. Sabía que, cuando besara a aquella chica y uniera para siempre sus visiones inexpresables a su aliento perecedero, su mente no volvería jamás a volar como la mente de Dios. Así que esperó, y oyó unos segundos más el diapasón que acababa de golpear contra una estrella. Luego la besó. Y, al roce de sus labios, ella se abrió como una flor y la encarnación fue completa.
Todo lo que dijo, incluido su espantoso sentimentalismo, me recordaba algo: un ritmo esquivo, un fragmento de palabras olvidadas que había oído no sé dónde, hacía mucho. Una frase trató de tomar forma en mi boca y mis labios se abrieron como los de un mudo, como si se les resistiera algo más que un asustado soplo de aire. Pero no emitieron ningún sonido, y lo que había estado a punto de recordar se convirtió en incomunicable para siempre.
7
Un sábado por la noche, cuando la curiosidad sobre Gatsby había llegado al máximo, no se encendieron las luces de su casa y, de modo tan oscuro como había empezado, acabó su carrera como Trimalción. Sólo poco a poco me di cuenta de que los automóviles que con expectación tomaban la curva en el camino de entrada apenas se detenían un instante y luego se alejaban disgustados. Preguntándome si no estaría enfermo, me acerqué a informarme. Un mayordomo con cara de indeseable y a quien no conocía me miró desde la puerta con aire torvo y desconfiado.
—¿Está enfermo mister Gatsby?
—De eso nada —después de una pausa, resistiéndose y a regañadientes, añadió «señor».
—No lo veo por aquí, y estaba preocupado. Dígale que ha venido mister Carraway.
—¿Quién? —preguntó, grosero.
—Carraway.
—Carraway. Muy bien, se lo diré.
Y sin más pegó un portazo.
Mi finlandesa me informó de que Gatsby había despedido a todos los criados de la casa hacía una semana y los había sustituido por otros, que no iban ya al West Egg Village a que los tenderos los sobornaran, sino que hacían por teléfono pedidos muy moderados. El chico de la tienda de comestibles contaba que la cocina parecía una pocilga, y en el pueblo se había generalizado la opinión de que los recién llegados no eran criados en absoluto.
Al día siguiente Gatsby me llamó por teléfono.
—¿Te vas? —le pregunté.
—No, compañero.
—Me han dicho que has despedido al servicio.
—Necesitaba a gente que no anduviera con chismes. Daisy viene muy a menudo… por las tardes.
Así que todo el caravanserrallo se había venido abajo como un castillo de naipes por una mirada de desaprobación de Daisy.
—Son gente a la que Wolfshiem quería ayudar. Son todos hermanos y hermanas. Llevaban un pequeño hotel.
—Ya.
Daisy le había pedido que me llamara: ¿podía ir a comer mañana a casa de los Buchanan? Miss Baker también estaría allí. Media hora más tarde me llamó la propia Daisy y pareció aliviada cuando supo que iría. Algo iba a pasar, y, sin embargo, no creía que eligieran aquella ocasión para montar una escena: especialmente la escena horrorosa que Gatsby había ensayado en el jardín.
El día siguiente fue abrasador, casi el último del verano y sin duda el más caluroso. Cuando mi tren emergió del túnel, a la luz del sol, sólo la cálida sirena de la National Biscuit Company rompía el silencio hirviente del mediodía. Los asientos del tren se acercaban al punto de ignición; la mujer de al lado manchaba delicadamente de sudor su blusa blanca y luego, cuando el periódico se humedeció al tacto de sus dedos, se abandonó al calor insoportable con desesperación y un quejido desolado. El bolso se le cayó al suelo.
—¡Dios mío! —suspiró.
Lo recogí con una inclinación cansada y se lo devolví, sujetándolo por una esquina, por la punta, y alargando el brazo, para dejar claro que mi gesto no escondía segundas intenciones, pero todos los que estaban cerca, incluida la mujer, sospecharon de mí lo mismo.
—¡Qué calor! —decía el revisor ante las caras que le resultaban conocidas—. ¡Qué tiempo! Qué calor, qué calor. ¿Les parece poco? ¿No tienen calor?
Me devolvió el bono del tren con una mancha oscura que había dejado su mano. ¿Cómo podía importarle a nadie, con semejante calor, qué labios febriles besaba, o qué cabeza le humedecía el bolsillo del pijama, sobre el corazón?
Pero en el vestíbulo de la casa de los Buchanan soplaba una brisa suave, que llevó el sonido del teléfono hasta la puerta, donde esperábamos Gatsby y yo.
—¡El cadáver del señor! —rugió el mayordomo al aparato—. Lo lamento, señora, pero no se lo podemos entregar. ¡Está demasiado caliente para tocarlo en pleno mediodía!
Lo que de verdad dijo fue:
—Sí. Sí. Voy a ver.
Colgó y se acercó a nosotros, brillando de sudor, para coger nuestros sombreros de paja.
—¡Madame les espera en el salón! —gritó y, sin necesidad, nos señaló el camino.
Con aquel calor cada gesto superfluo era una ofensa contra las normales reservas de vida.
La habitación, a la sombra de los toldos, era oscura y fresca. Daisy y Jordan estaban echadas en un sofá enorme, como ídolos de plata que con su peso sujetaran sus vestidos blancos frente a la brisa cantarina de los ventiladores.
—No podemos movernos —dijeron al unísono.
Los dedos de Jordan, con polvos blanqueadores sobre el bronceado, descansaron un momento en los míos.
—¿Y mister Tom Buchanan, el atleta? —pregunté.
Simultáneamente oí la voz de Tom, malhumorada, apagada, ronca, en el teléfono del vestíbulo.
Gatsby, de pie en el centro de la alfombra carmesí, miraba todo con ojos fascinados. Daisy, observándolo, se rio, con su risa dulce y excitante: una ráfaga mínima de polvos rosa se alzó de su pecho.
—Corre el rumor —murmuró Jordan— de que la que está al teléfono es la chica de Tom.
Guardamos silencio. La voz del vestíbulo se elevó irritada:
—Muy bien, entonces. No le vendo el coche, de ninguna forma… No tengo ningún compromiso con usted… ¡Y no tolero, de ninguna forma, que me moleste a la hora de comer!
—Tiene tapado el micrófono del teléfono —dijo Daisy cínicamente.
—No —le aseguré—. Está negociando de verdad. Conozco el asunto.
Tom abrió de golpe la puerta, la bloqueó unos segundos con su cuerpo abundante y entró atropelladamente en la habitación.
—¡Mister Gatsby! —le tendió la mano, ancha y abierta, con fastidio bien disimulado—. Me alegro de verlo… Nick…
—Prepáranos algo frío para beber —ordenó Daisy.
Se levantó cuando Tom salió de la habitación, se acercó a Gatsby, le hizo inclinar la cabeza y lo besó en la boca.
—Sabes que te quiero —murmuró.
—Olvidas que hay una señora presente —dijo Jordan.
Daisy miró a su alrededor, dubitativa.
—Besa tú a Nick.
—¡Qué chica tan grosera y tan vulgar!
—¡No me importa! —gritó Daisy y se puso a bailotear sobre los ladrillos de la chimenea.
Luego se acordó del calor y se sentó en el sofá con aire de culpa en el instante en que una niñera muy limpia y recién planchada entró en la habitación con una niña.
—¡Ben-di-ta pre-cio-si-dad! —tarareó Daisy, tendiéndole los brazos—. Ven con tu madre que te adora.
La niña, libre de la niñera, atravesó corriendo la habitación y se cogió tímidamente del vestido de su madre.
—¡Mi bendita preciosidad! ¿Te ha llenado mamá de polvos tu precioso pelo rubio? Ponte derecha y di: ¿Cómo estáis?
Gatsby y yo nos inclinamos a coger la mano pequeñísima y reacia. Después Gatsby siguió mirando a la niña con sorpresa. Pienso que hasta entonces no había creído de verdad en su existencia.
—Me he vestido para la comida —dijo la niña, volviéndose hacia Daisy con impaciencia.
—Porque tu madre quería presumir de ti —la cara de Daisy se acercó a la única arruga del pequeño cuello blanco—. Eres un sueño, eres un sueño muy pequeño.
—Sí —admitió la niña, tranquila—. También la tía Jordan lleva un vestido blanco.
—¿Qué te parecen los amigos de mamá? —Daisy le dio la vuelta para que mirara a Gatsby—. ¿Crees que son guapos?
—¿Dónde está papá?
—No se parece a su padre —explicó Daisy—. Se parece a mí. Tiene mi pelo y la forma de mi cara.
Daisy se retrepó en el sofá. La niñera dio un paso y tendió la mano hacia la niña.
—Vamos, Pammy.
—¡Adiós, tesoro!
Volviéndose a mirar, la niña, reacia, muy bien educada, cogió la mano de la niñera, que se la llevó, en el momento en que Tom volvía con cuatro ginebras con soda y zumo de lima que tintineaban llenas de hielo.
Gatsby cogió su vaso.
—Parecen fríos de verdad —dijo, visiblemente tenso.
Dimos tragos largos y ávidos.
—He leído no sé dónde que el sol se calienta más cada año —dijo Tom, muy simpático—. Parece que muy pronto la tierra caerá en el sol, o, esperad un momento, no, es exactamente al revés: el sol se enfría más cada año. Venga —le sugirió a Gatsby—. Me gustaría que viera la casa.
Salí con ellos a la galería. Sobre el estrecho, verde, estancado en el calor, una vela minúscula se deslizaba muy despacio hacia aguas más frías. Los ojos de Gatsby la siguieron un momento; levantó la mano y señaló la otra orilla de la bahía.
—Vivo exactamente enfrente de su casa.
—Ya.
Miramos más allá de los macizos de rosas y el césped caliente y los desechos de algas que dejaban a lo largo de la costa los días irrespirables. Las alas del barco se movían despacio contra el límite frío y azul del cielo. Ante nosotros se extendía el océano ondulado y las islas benditas y abundantes.
—Eso sí que es deporte —dijo Tom, asintiendo con la cabeza—. Me gustaría pasar una hora en ese barco.
Almorzamos en el comedor, en sombra, contra el calor, y bebimos alegría nerviosa con la cerveza fría.
—¿Qué vamos a hacer esta tarde? —exclamó Daisy—. ¿Y mañana, y en los próximos treinta años?
—No seas morbosa —dijo Jordan—. La vida vuelve a empezar cuando refresca en otoño.
—Pero hace tanto calor —insistió Daisy, al borde de las lágrimas— y es todo tan confuso… ¡Vámonos a la ciudad!
Su voz luchaba y se estrellaba contra el calor, dándole forma a la falta de sentido de aquel clima.
—Tengo noticia de cuadras convertidas en garajes —le decía Tom a Gatsby—, pero soy el primero que ha convertido un garaje en una cuadra.
—¿Quién quiere ir a la ciudad? —preguntó Daisy insistentemente. La mirada de Gatsby voló hacia ella—. Ah —exclamó Daisy—, parece que no tienes calor.
Sus ojos se encontraron y los dos se miraron, solos en el espacio. Con esfuerzo, Daisy bajó la vista hacia la mesa.
—Parece que nunca tienes calor —repitió.
Le había dicho que lo quería, y Tom Buchanan lo vio. Estaba atónito. Se le entreabrió la boca, y miró a Gatsby, y luego a Daisy, como si acabara de reconocer a una amiga de hacía mucho tiempo.
—Te pareces al hombre del anuncio —continúo Daisy con inocencia—. Ya sabes, el anuncio del hombre…
—Muy bien —la interrumpió Tom inmediatamente—. Estoy dispuesto a ir a la ciudad, por supuesto. Venga, nos vamos todos a la ciudad.
Se levantó, y sus ojos relampagueaban entre Gatsby y su mujer. Nadie se movió.
—¡Venga! —estaba empezando a perder la paciencia—. ¿Qué pasa ahora? Si vamos a ir a la ciudad, ¡en marcha!
La mano, que le temblaba por el esfuerzo de controlarse, le acercó a los labios los restos del vaso de cerveza. La voz de Daisy nos obligó a levantarnos y a salir al incandescente camino de grava.
—¿Ya nos vamos? —objetó—. ¿Así? ¿No podemos ni fumarnos un cigarrillo antes?
—Todo el mundo ha fumado en la comida.
—Ay, vamos a divertirnos —imploró Daisy—. Hace demasiado calor para pelearse.
Tom no respondió.
—Lo que tú mandes —dijo Daisy—. Vamos, Jordan.
Subieron a arreglarse mientras los tres hombres arrastrábamos los pies por las piedras calientes. La curva plateada de la luna flotaba ya en el cielo, al oeste. Gatsby fue a hablar y cambió de idea, pero no antes de que Tom se volviera a mirarlo, expectante.
—¿Tiene aquí las cuadras? —preguntó Gatsby, haciendo un esfuerzo.
—A unos cuatrocientos metros carretera abajo.
—Ah.
Pausa.
—No entiendo la idea de ir a la ciudad —saltó, feroz, Tom—. Las mujeres tienen unas ocurrencias…
—¿Nos llevamos algo para beber? —preguntó Daisy desde una ventana de la planta de arriba.
—Voy a coger whisky —respondió Tom.
Entró en la casa.
Gatsby se volvió hacia mí, rígido.
—No puedo hablar en casa del marido, compañero.
—Daisy tiene una voz indiscreta —señalé—. Está llena de… —dudé.
—Es una voz llena de dinero —dijo Gatsby de repente.
Así era. No lo había entendido hasta entonces. Llena de dinero: ése era el encanto inagotable que subía y bajaba en aquella voz, su tintineo, su canción de címbalos y campanillas… En la cumbre de un palacio blanco la hija del rey, la chica de oro…
Tom salió de la casa con una botella envuelta en una toalla, seguido de Daisy y Jordan, que se habían puesto unos sombreritos de un tejido metálico y llevaban en el brazo unas capas ligeras.
—¿Vamos todos en mi coche? —sugirió Gatsby. Palpó el asiento de piel verde, muy caliente—. Debería haberlo dejado a la sombra.
—¿El cambio de marchas es normal? —preguntó Tom.
—Sí.
—Entonces coja mi cupé y déjeme que conduzca su coche hasta la ciudad.
A Gatsby no le gustó la sugerencia.
—Creo que no tiene suficiente gasolina.
—Hay de sobra —dijo Tom, impetuoso. Miró el indicador—. Y si se acaba, puedo parar en un drugstore. Hoy día puedes comprar cualquier cosa en un drugstore.
Un silencio siguió a esta observación, aparentemente sin segundas intenciones. Daisy miró a Tom frunciendo las cejas, y una expresión indefinible, a la vez irremediablemente extraña y vagamente reconocible, como si yo sólo hubiera oído las palabras que la describían, pasó par la cara de Gatsby.
—Vamos, Daisy —dijo Tom, empujándola hacia el coche de Gatsby—. Te llevaré en este carromato de circo.
Abrió la puerta, pero Daisy eludió el círculo de su brazo.
—Lleva a Nick y Jordan. Nosotros te seguiremos en el cupé.
Se acercó a Gatsby y le tocó la chaqueta. Jordan, Tom y yo nos sentamos en el coche de Gatsby, los tres delante. Tom tanteó el embrague y la palanca de cambios que no conocía y salimos disparados hacia el calor oprimente, perdiendo de vista a los que quedaban atrás.
—¿Os habéis fijado? —preguntó Tom.
—¿En qué?
Me miró con intensidad, dándose cuenta de que Jordan y yo lo sabíamos todo.
—Creéis que soy imbécil, ¿no? —sugirió—. A lo mejor lo soy, pero tengo… A veces tengo un instinto especial que me dice lo que debo hacer. Puede que no lo creáis, pero la ciencia…
Calló. La situación de emergencia inmediata se le impuso, apartándolo del borde del abismo teórico.
—He hecho una pequeña investigación sobre el tipo ese —continuó—. Y, si hubiera sabido, habría profundizado más.
—¿Quieres decir que has ido a una médium? —preguntó Jordan de broma.
—¿Cómo? —nos miraba confundido mientras reíamos—. ¿Una médium?
—A preguntarle por Gatsby.
—¡Gatsby! No, no he ido. He dicho que he hecho una pequeña investigación sobre su pasado.
—Y has descubierto que estudió en Oxford —dijo Jordan, colaborando.
—¡Oxford! —exclamó, incrédulo—. ¡Qué estupidez! ¡Y lleva un traje rosa!
—Pero ha estudiado en Oxford.
—En Oxford, Nuevo México —Tom lanzó un bufido de desprecio—, o en algún sitio por el estilo.
—Dime, Tom. Si eres tan esnob, ¿por qué lo has invitado a comer? —preguntó Jordan de mal humor.
—Lo ha invitado Daisy: lo conoció antes de casarnos. ¡Dios sabe dónde!
Ahora los tres estábamos irritables porque pasaban los efectos de la cerveza y, dándonos cuenta, viajamos un rato en silencio. Cuando aparecieron al fondo de la carretera los ojos descoloridos del doctor T. J. Eckleburg, recordé el aviso de Gatsby sobre la gasolina.
—Tenemos suficiente para llegar a la ciudad —dijo Tom.
—Pero hay ahí mismo una estación de servicio —objetó Jordan—. No quiero quedarme parada en este horno.
Tom, impaciente, usó los dos frenos a la vez y nos deslizamos hasta un rincón árido y polvoriento bajo el letrero donde se leía Wilson. Al cabo de unos segundos el propietario surgió del interior del garaje y lanzó una mirada vacía al coche.
—¡Gasolina! —gritó Tom, brutal—. ¿Para qué cree que hemos parado? ¿Para admirar el paisaje?
—Estoy enfermo —dijo Wilson sin moverse—. Llevo enfermo todo el día.
—¿Qué le pasa?
—Estoy agotado.
—Bueno, ¿me sirvo yo? —preguntó Tom—. Por teléfono parecía estar perfectamente.
Wilson dejó con esfuerzo la sombra y el apoyo de la puerta y, respirando con dificultad, quitó el tapón del depósito. A la luz del sol tenía la cara verde.
—No era mi intención molestarlo durante el almuerzo —dijo—. Pero necesito dinero rápido y quería saber qué piensa hacer con su coche viejo.
—¿Le gusta éste? —preguntó Tom—. Lo compré la semana pasada.
—Es estupendo, amarillo —dijo Wilson, mientras se afanaba con la manivela del surtidor.
—¿Quiere comprarlo?
—Es demasiado —Wilson sonrió débilmente—. No, pero al otro podría sacarle algún dinero.
—¿Y para qué necesita dinero con tanta urgencia?
—Llevo aquí demasiado tiempo. Quiero irme. Mi mujer y yo queremos irnos al Oeste.
—Su mujer quiere irse —exclamó Tom, muy sorprendido.
—Lleva hablando de eso diez años —se apoyó un instante en el surtidor, protegiéndose los ojos del sol—. Y ahora se va a ir quiera o no quiera. Me la pienso llevar.
El cupé nos pasó a toda velocidad con un torbellino de polvo y el centelleo de una mano que saludó.
—¿Cuánto le debo? —preguntó Tom con voz desagradable.
—He notado algo raro estos últimos días —señaló Wilson—. Por eso me quiero ir. Y por eso lo he molestado con lo del coche.
—¿Cuánto le debo?
—Un dólar veinte.
El calor despiadado empezaba a aturdirme y me sentí mal unos segundos hasta que comprendí que Wilson no sospechaba de Tom. Había descubierto que Myrtle llevaba algún tipo de vida al margen del matrimonio, en otro mundo, y el golpe lo había puesto físicamente enfermo. Miré a Wilson y luego a Tom, que había hecho un descubrimiento paralelo una hora antes, y se me ocurrió que no existe diferencia entre los hombres, ni de inteligencia ni de raza, tan profunda como la diferencia entre los enfermos y los sanos. Wilson estaba tan enfermo que parecía culpable, imperdonablemente culpable, como si acabara de dejar embarazada a una pobre chica.
—Le venderé el coche —dijo Tom—. Se lo mandaré mañana por la tarde.
Aquel sitio tenía siempre algo inquietante, incluso a la luz clara de la tarde, y volví la cabeza como si me hubieran avisado de que algo acechaba a mi espalda. Sobre los montones de ceniza los ojos gigantescos del doctor T. J. Eckleburg seguían vigilantes, pero, al cabo de un momento, me di cuenta de que otros ojos nos miraban con especial intensidad a menos de seis metros de distancia.
En una de las ventanas de la planta superior del garaje las cortinas se habían movido, entreabriéndose, y Myrtle Wilson miraba hacia el coche. Estaba tan absorta que no era consciente de que la observaban, y una emoción tras otra aparecían en su cara como objetos en una foto que se va revelando despacio. Su expresión era curiosamente familiar: era una expresión que yo había visto muchas veces en caras de mujeres, pero que en la cara de Myrtle parecía gratuita e inexplicable hasta que descubrí que sus ojos, de par en par por el terror de los celos, no se clavaban en Tom, sino en Jordan Baker, a la que había tomado por su mujer.
No hay confusión parecida a la confusión de una mente simple y, mientras nos alejábamos, Tom sentía los latigazos del pánico. Su mujer y su amante, hasta hacía una hora seguras y sin mancha, escapaban precipitadamente de su control. El instinto lo llevaba a pisar el acelerador con el doble propósito de adelantar a Daisy y dejar atrás a Wilson, y corrimos hacia Astoria a ochenta kilómetros por hora hasta que, entre los pilares como patas de araña del tren elevado, vimos el cupé azul que circulaba sin prisa.
—Los cines grandes de la calle Cincuenta están refrigerados —sugirió Jordan—. Me encanta Nueva York en las tardes de verano cuando no hay nadie. Tienen algo muy sensual, como de fruta madura, como si fueran a caernos en las manos todo tipo de frutas exóticas.
La palabra «sensual» tuvo el efecto de inquietar aún más a Tom, pero antes de que pudiera inventar una protesta el cupé se detuvo, y Daisy nos indicó que paráramos a su lado.
—¿Adónde vamos? —gritó.
—¿Nos metemos en un cine?
—Hace demasiado calor —se quejó Daisy—. Meteos vosotros. Nosotros daremos una vuelta y luego os veremos —con un esfuerzo su ingenio levantó ligeramente el vuelo—. Nos encontraremos en cualquier esquina. Yo seré el hombre que esté fumando dos cigarrillos.
—Aquí no podemos hablarlo —dijo Tom con impaciencia, y en ese momento, detrás de nosotros, un camión pitó irritado—. Seguidme hasta la zona sur de Central Park, frente al Plaza.
Varias veces Tom se volvió a mirar su coche, y cuando el tráfico los obligaba a rezagarse disminuía la velocidad hasta que volvía a verlos. Creo que temía que tomaran una calle lateral y salieran de su vida para siempre.
Pero no lo hicieron. Y todos acabamos dando un paso mucho menos explicable: alquilamos el salón de una suite en el Hotel Plaza.
Se me ha olvidado la larga y tumultuosa discusión que acabó reuniéndonos en aquella habitación, aunque conservo un recuerdo físico y claro de que, en el curso del debate, los calzoncillos insistían en trepar por mis piernas como una serpiente y de que gotas frías de sudor me corrían intermitentemente por la espalda. La idea nació de la sugerencia de Daisy de que alquiláramos cinco cuartos de baño y tomáramos baños fríos, y luego asumió la forma más tangible de «buscar un sitio donde bebernos un julepe de menta». Todos repetimos y repetimos que era «un disparate», y todos hablamos a la vez con un conserje perplejo y pensamos, o fingimos pensar, que éramos muy divertidos…
En la habitación, muy amplia, hacía un calor agobiante y, aunque eran ya las cuatro, al abrir las ventanas apenas si entró el soplo caliente de los árboles del parque. Daisy se acercó al espejo y, dándonos la espalda, se arregló el pelo.
—Es una suite muy chic —murmuró Jordan muy seria, y todos nos reímos.
—Abrid otra ventana —ordenó Daisy, sin volverse.
—No hay más.
—Muy bien, entonces pediremos por teléfono un hacha.
—Lo que hay que hacer es olvidar el calor —dijo Tom impaciente—. Lo multiplicáis por diez protestando.
Desenvolvió de la toalla la botella de whisky y la puso en la mesa.
—¿Por qué no deja en paz a Daisy, compañero? Es usted el que quería venir a la ciudad.
Hubo un momento de silencio. La guía de teléfonos se desprendió del clavo y se estrelló contra el suelo, y Jordan murmuró «Perdónenme», pero esta vez no se rio nadie.
—Voy a cogerla —me ofrecí.
—Ya le he cogido —Gatsby examinó el cordel roto, soltó un «Hum» interrogativo y la dejó en una silla.
—Ésa es una de sus grandes expresiones, ¿no? —dijo Tom, cortante.
—¿Cuál?
—Eso de «compañero». ¿De dónde la ha sacado?
—Préstame atención, Tom —dijo Daisy, dejando de mirarse al espejo—, si vas a hacer alusiones personales no me quedaré aquí ni un minuto. Llama y pide hielo para el julepe de menta.
Cuando Tom levantó el auricular el calor comprimido estalló en sonidos y oímos los acordes portentosos de la Marcha nupcial de Mendelssohn, procedentes de la planta de abajo, del salón de baile.
—Imaginaos casarse con este calor —dijo Jordan con tono sombrío.
—Calla, que yo me casé en pleno mes de junio —recordó Daisy—. ¡Louisville en junio! Uno se desmayó. ¿Quién se desmayó, Tom?
—Biloxi —respondió, seco.
—Uno que se llamaba Biloxi, «Blocks» Biloxi, fabricante de cajas (esto es auténtico), y era de Biloxi, en Tennessee.
—Lo llevaron a mi casa —dijo Jordan— porque vivíamos a dos pasos de la iglesia. Y se quedó tres semanas, hasta que papá le dijo que se fuera. Al día siguiente papá murió —al cabo de unos segundos añadió—. No hay relación entre las dos cosas.
—Yo conocía a un tal Bill Biloxi, de Memphis —señalé.
—Era su primo. Me contó toda la historia de la familia antes de irse. Me regaló un putter de aluminio que uso todavía.
La música se había extinguido cuando empezó la ceremonia y en aquel momento nos llegó por la ventana una larga ovación, seguida por gritos intermitentes de «Sí, Sí, Sí», y, por fin, una explosión de jazz que marcó el comienzo del baile.
—Nos estamos haciendo viejos —dijo Daisy—. Si fuéramos jóvenes, nos levantaríamos y nos pondríamos a bailar.
—Acuérdate de Biloxi —la previno Jordan—. ¿Dónde lo conociste, Tom?
—¿Biloxi? —hizo un esfuerzo para concentrarse—. Yo no lo conocía. Era amigo de Daisy.
—No —dijo Daisy—. Yo no lo había visto en mi vida. Llegó en uno de los vagones alquilados.
—Bueno, él dijo que te conocía. Decía que se había criado en Louisville. Asa Bird nos lo trajo a última hora y preguntó si teníamos sitio para él.
Jordan sonrió.
—Probablemente quería volver a casa de gorra. Me dijo que era presidente de vuestro curso en Yale.
Tom y yo nos miramos sin entender.
—¿Biloxi?
—En primer lugar, no teníamos presidente.
El pie de Gatsby golpeaba rítmicamente el suelo, nervioso, y Tom lo miró de repente.
—Por cierto, mister Gatsby, tengo entendido que es usted antiguo alumno de Oxford.
—No exactamente.
—Sí, tengo entendido que fue a Oxford.
—Sí, fui a Oxford.
Pausa. Y luego la voz de Tom, incrédula e insultante.
—Debió de ser por la misma época en que Biloxi fue a New Haven.
Otra pausa. Un camarero llamó a la puerta con menta y hielo picados pero ni su «gracias» ni la puerta que se cerró suavemente rompieron el silencio. Aquel detalle extraordinario iba a aclararse por fin.
—Ya le he dicho que estuve en Oxford.
—Lo he oído, pero me gustaría saber cuándo.
—Fue en 1919. Sólo estuve cinco meses. Por eso no puedo considerarme antiguo alumno de Oxford.
Tom echó un vistazo a su alrededor para ver si, como un espejo, reflejábamos su incredulidad. Pero nosotros mirábamos a Gatsby.
—Fue una oportunidad que se les dio a algunos oficiales después del armisticio —continuó—. Podíamos ir a cualquier universidad de Inglaterra o Francia.
Me dieron ganas de levantarme y darle una palmada en la espalda. Sentí uno de esos renacimientos de absoluta confianza en él que ya había experimentado otras veces.
Daisy se levantó, sonriendo débilmente, y se acercó a la mesa.
—Abre el whisky, Tom —ordenó—. Y te prepararé un julepe de menta. Luego no te sentirás tan estúpido… Dime cuánta menta te pongo.
—Espera un segundo —la interrumpió Tom, violento—. Quiero hacerle a mister Gatsby una pregunta más.
—Adelante —dijo Gatsby, muy correcto.
—¿Qué tipo de conflicto está usted intentando provocar en mi casa?
Por fin hablaban abiertamente y Gatsby parecía satisfecho.
—No está provocando ningún conflicto —Daisy miró con desesperación a uno y a otro—. Lo estás provocando tú. Por favor, contrólate un poco.
—¡Que me controle! —repitió Tom, incrédulo—. Supongo que la última moda es sentarte y dejar que un don Nadie de No sé dónde enamore a tu mujer. Bueno, si la idea es ésa, no contéis conmigo… Hoy día se empieza por despreciar la vida de familia y la institución familiar, y el siguiente paso será tirar todo por la borda y permitir los matrimonios entre blancos y negros.
En la euforia de sus apasionados despropósitos, ya se veía defendiendo solo la última barrera de la civilización.
—Aquí todos somos blancos —murmuró Jordan.
—Sé que no resulto demasiado simpático. No doy grandes fiestas. Supongo que tienes que convertir tu casa en una pocilga para tener amigos… en el mundo moderno.
Aunque me había puesto de mal humor —como todos—, sentía verdaderas tentaciones de reírme cada vez que Tom abría la boca. Su transición de libertino a mojigato había sido perfecta.
—Tengo algo que decirle, compañero —empezó Gatsby.
Pero Daisy le adivinó la intención.
—¡Basta, por favor! —lo interrumpió con un gesto de impotencia—. Por favor, vámonos a casa. ¿Por qué no nos vamos todos a casa?
—Es una buena idea —me levanté—. Vamos, Tom. A nadie le apetece una copa.
—Quiero saber lo que mister Gatsby tiene que decirme.
—Su mujer no lo quiere —dijo Gatsby—. Nunca lo ha querido. Me quiere a mí.
—¡Usted debe de estar loco! —exclamó Tom automáticamente.
Gatsby se puso en pie de un salto, tenso por la emoción.
—Nunca lo ha querido, ¿lo oye? —gritó—. Sólo se casó con usted porque yo era pobre y estaba cansada de esperarme. Fue un terrible error, pero en su corazón nunca ha querido a nadie, sólo a mí.
En ese momento Jordan y yo intentamos irnos, pero Tom y Gatsby, compitiendo en firmeza, insistieron en que nos quedáramos, como si ninguno de los dos tuviera nada que esconder y fuera un privilegio compartir indirectamente sus emociones.
—Siéntate, Daisy —Tom buscaba, sin éxito, un tono paternal—. ¿Qué ha pasado? Quiero saberlo todo.
—Ya le he dicho lo que ha pasado —dijo Gatsby—. Durante cinco años… Y usted no lo sabía.
Tom, cortante, se volvió hacia Gatsby.
—¿Llevas cinco años viendo a este tipo?
—Viendo, no —dijo Gatsby—. No, no podíamos. Pero nos hemos querido durante todo ese tiempo, compañero, y usted no lo sabía. A veces me reía —pero no había risa en sus ojos— al pensar que usted no lo sabía.
—Ah, eso es todo —Tom unió sus dedos gordos como un sacerdote y se retrepó en el sillón—. ¡Está usted loco! —estalló—. No puedo hablar de lo que pasó hace cinco años, porque entonces yo no conocía a Daisy. Pero que me condene si entiendo cómo pudo usted acercarse a menos de un kilómetro de Daisy a no ser que llevara los ultramarinos a la puerta de servicio. Todo lo demás es una maldita mentira. Daisy me quería cuando se casó conmigo y me sigue queriendo.
—No —dijo Gatsby, moviendo la cabeza.
—Me quiere, a pesar de todo. El problema es que a veces se le meten en la cabeza tonterías y no sabe lo que hace —Tom asintió como un sabio—. Y, lo que es más, yo también quiero a Daisy. De vez en cuando me pego una juerga y me porto como un idiota, pero vuelvo siempre y, en lo más profundo de mi corazón, nunca he dejado de quererla.
—Eres repugnante —dijo Daisy. Se volvió hacia mí, y su voz, descendiendo una octava, llenó la habitación de emoción y desprecio—. ¿No sabes por qué nos fuimos de Chicago? Me asombra que no te hayan contado la historia de esa juerga.
Gatsby dio unos pasos y se puso a su lado.
—Daisy, todo eso ha terminado —dijo con pasión—. Ya no importa. Dile la verdad, que nunca lo has querido, y todo habrá acabado para siempre.
Daisy lo miró sin verlo.
—Pero ¿cómo, cómo habría podido quererlo?
—Nunca lo has querido.
Daisy dudó. Nos miró a Jordan y a mí como suplicando, como si por fin se diera cuenta de lo que estaba haciendo, y como si nunca, durante todo aquel tiempo, hubiera tenido la menor intención de hacer nada. Pero ya estaba hecho. Era demasiado tarde.
—Nunca lo he querido —dijo con evidente reticencia.
—¿Ni siquiera en Kapiolani? —preguntó Tom de repente.
—No.
Del salón de baile, entre oleadas de aire caliente, nos llegaban acordes apagados y sofocantes.
—¿Ni el día que te llevé en brazos desde el Punch Bowl para que no se te mojaran los zapatos, Daisy? —había una ternura ronca en su tono.
—Por favor, basta —la voz sonó fría, pero el rencor había desaparecido. Miró a Gatsby—. Ya ves, Jay —dijo, pero le temblaba la mano cuando intentó encender un cigarrillo. De pronto tiró el cigarrillo y la cerilla encendida a la alfombra—. ¡Pides demasiado! —le gritó a Gatsby—. Te quiero, ¿no es suficiente? No puedo borrar el pasado —empezó a sollozar sin poder contenerse—. Lo he querido, pero también te quería a ti.
Los ojos de Gatsby se abrieron y se cerraron.
—¿También me querías a mí? —repitió.
—Incluso eso es mentira —dijo Tom despiadadamente—. Ni siquiera sabía si usted seguía vivo. Hay cosas entre Daisy y yo que usted no conocerá jamás, cosas que ninguno de los dos olvidará nunca.
Las palabras parecían morder en el cuerpo de Gatsby.
—Quiero hablar a solas con Daisy —insistió—. Ahora está demasiado alterada…
—Ni siquiera a solas puedo decir que nunca he querido a Tom —admitió Daisy con la voz quebrada—. No sería verdad.
—Por supuesto que no —convino Tom.
Daisy se volvió hacia su marido.
—Como si eso te importara —dijo.
—Por supuesto que me importa. Voy a cuidar mejor de ti de ahora en adelante.
—No ha comprendido usted —dijo Gatsby con una sombra de pánico—. No volverá a cuidar de ella.
—¿No? —Tom abrió los ojos de par en par y se echó a reír. Ya no tenía problemas para controlarse—. ¿Y eso por qué?
—Daisy va a dejarlo.
—Tonterías.
—Pues es verdad —dijo ella con evidente esfuerzo.
—¡Ella no va a dejarme! —las palabras de Tom cayeron súbitamente sobre Gatsby—. Y, desde luego, no por un vulgar estafador que tendría que robar el anillo que le pusiera en el dedo.
—¡Esto es insoportable! —gritó Daisy—. ¡Vámonos, por favor!
—Porque ¿quién es usted a fin de cuentas? —remató Tom—. Uno de la pandilla que rodea a Meyer Wolfshiem, por lo que he podido saber. He investigado un poco en sus asuntos, y mañana seguiré.
—Puede hacer al respecto lo que crea conveniente, compañero —dijo Gatsby con serenidad.
—He descubierto lo que eran sus drugstores —se dirigió a nosotros, hablando muy rápido—. Él y ese Wolfshiem compraron un montón de drugstores en callejuelas de aquí y de Chicago y se dedicaron a vender licor de contrabando. Ése es uno de sus trucos. Me pareció un contrabandista de alcohol la primera vez que lo vi, y no me equivoqué demasiado.
—¿Y qué? —dijo Gatsby con mucha corrección—. Creo que a su amigo Walter Chase el orgullo no le impidió participar en el negocio.
—Y usted lo dejó en la estacada, ¿no? Dejó que pasara un mes en la cárcel de Nueva Jersey. ¡Santo Dios! Tendría que oír lo que Walter dice de usted.
—Vino a nosotros sin un centavo. Se puso muy contento de llevarse algún dinero, compañero.
—¡No me llame compañero! —gritó Tom. Gatsby no dijo nada—. Walter podría haberlos denunciado por el asunto de las apuestas, pero Wolfshiem le metió miedo para que cerrara la boca.
La cara de Gatsby había recuperado esa expresión suya, extraña y, sin embargo, reconocible.
—El negocio de los drugstores sólo era calderilla —continuó Tom despacio—, pero ahora lleva entre manos algo de lo que Walter no se atreve a hablarme.
Observé a Daisy, que clavaba los ojos, aterrada, en Gatsby o en su marido, y a Jordan, que había empezado a mantener en equilibrio sobre el mentón un objeto invisible pero absorbente. Luego me volví hacia Gatsby y me asustó su expresión. Parecía —y lo digo con absoluto desprecio hacia las calumnias que se oían en su jardín— haber matado a alguien. Por un momento la expresión de su cara habría podido ser descrita de ese modo fantástico.
Pasó ese momento, y Gatsby empezó a hablar con Daisy muy nervioso, negándolo todo, defendiendo su nombre de acusaciones que nadie había hecho. Pero a cada palabra ella iba refugiándose más en sí misma, y Gatsby se rindió, y sólo el sueño muerto siguió su combate mientras la tarde se desvanecía, tratando de alcanzar lo que ya no era tangible, peleando sin fortuna y sin desesperar, buscando la voz perdida al fondo de la habitación.
La voz volvió a suplicar que nos fuéramos.
—¡Por favor, Tom! No aguanto más.
Sus ojos asustados decían que todo su valor y todos sus propósitos, hubieran sido los que hubieran sido, habían desaparecido definitivamente.
—Volved a casa los dos, Daisy —dijo Tom—. En el coche de mister Gatsby.
Daisy miró a Tom, alarmada, pero él insistió con magnánimo desprecio:
—Adelante. No te molestará. Creo que se ha dado cuenta de que su flirteo ridículo y presuntuoso se ha acabado.
Se fueron, sin una palabra, excluidos, convertidos en algo insignificante, aislados, como fantasmas, al margen, incluso, de nuestra piedad.
Unos minutos después Tom se levantó y empezó a envolver en la toalla la botella de whisky sin abrir.
—¿Queréis un trago? ¿Jordan? ¿Nick?
No contesté.
—¿Nick? —me preguntó otra vez.
—¿Qué?
—¿Quieres?
—No. Acabo de acordarme de que hoy es mi cumpleaños.
Cumplía treinta. Ante mí se extendía el camino portentoso y amenazador de una nueva década.
Eran las siete cuando nos subimos en el cupé con Tom y salimos hacia Long Island. Tom no paraba de hablar y reír, exultante, pero su voz nos parecía tan remota a Jordan y a mí como el clamar de los extraños en las aceras o el estrépito del tren elevado sobre nuestras cabezas. La compasión tiene sus límites, y nos alegrábamos de que las trágicas discusiones ajenas quedaran atrás y se desvanecieran como las luces de la ciudad. Treinta años: la promesa de una década de soledad, una lista menguante de solteros por conocer, una reserva menguante de entusiasmo, pelo menguante. Pero a mi lado estaba Jordan, que, a diferencia de Daisy, era demasiado lista para arrastrar de una época a otra sueños olvidados. Mientras atravesábamos el puente en penumbra su cara se apoyó pálida y perezosa en la hombrera de mi chaqueta y la presión tranquilizadora de su mano fue calmando el formidable golpe de los treinta años.
Así seguimos el viaje hacia la muerte a través del atardecer, que empezaba a refrescar.
Michaelis, el joven griego que regentaba el café que había junto a los montones de cenizas, fue el principal testigo de la investigación. Se había dormido por el calor hasta después de las cinco, luego había dado un paseo hasta el garaje y había encontrado a George Wilson, enfermo en su oficina, verdaderamente enfermo, pálido como su pelo descolorido, y tiritando, temblando. Michaelis le aconsejó que se acostara, pero Wilson no quiso, diciendo que si lo hacía perdería mucho dinero. Mientras su vecino intentaba convencerlo, arriba estalló un violento alboroto.
—Tengo encerrada a mi mujer —explicó Wilson muy tranquilo—. Va a estar ahí hasta pasado mañana. Y ese día nos vamos.
Michaelis se quedó asombrado; eran vecinos desde hacía cuatro años, y nunca había creído a Wilson capaz de decir algo como lo que acababa de decir. Habitualmente era uno de esos hombres derrotados: cuando no trabajaba se quedaba sentado en una silla, a la entrada, y miraba a la gente y a los coches que pasaban por la carretera. Si alguien le hablaba, se reía siempre de un modo agradable y cándido. Era de su mujer, no de sí mismo.
Y, como es natural, Michaelis intentó averiguar qué había sucedido, pero Wilson no decía una palabra y lanzaba sobre su vecino extrañas miradas recelosas y le preguntaba qué había hecho a determinadas horas determinados días. Michaelis empezaba a sentirse molesto cuando pasaron unos trabajadores por la puerta camino del restaurante y aprovechó la oportunidad para irse, con la intención de volver más tarde. Pero no volvió. Cree que se le olvidó. Cuando volvió a salir, poco después de las siete, recordó la conversación porque oyó los gritos indignados de mistress Wilson en la planta baja del garaje.
—¡Pégame! —la oyó gritar—. ¡Tírame al suelo y pégame, cobarde asqueroso, miserable!
Un momento después se lanzó a la oscuridad de la calle, agitando los brazos y chillando, y antes de que Michaelis pudiera moverse de su puerta todo había terminado.
El «coche de la muerte», como lo llamaron los periódicos, no paró; salió de la noche cada vez más cerrada, titubeó trágicamente un instante y desapareció en la curva más próxima. Michaelis no estaba seguro del color: al primer policía le dijo que era verde claro. Otro coche, que iba en dirección a Nueva York, se detuvo casi cien metros más allá y su conductor se apresuró a volver donde Myrtle Wilson, después de perder la vida violentamente, había quedado de rodillas en la carretera y mezclaba su sangre espesa y oscura con el polvo.
Ese hombre y Michaelis llegaron los primeros, pero cuando le rompieron y abrieron la blusa, todavía húmeda de sudor, vieron que el pecho izquierdo, suelto, se movía como un colgajo, y no era necesario intentar oír los latidos del corazón. La boca se le había abierto de par en par, con las comisuras ligeramente desgarradas, como si le hubiera resultado traumático liberar la tremenda vitalidad que había acumulado durante tanto tiempo.
Vimos a los tres o cuatro automóviles y al grupo de gente cuando todavía estábamos a cierta distancia.
—¡Un accidente! —dijo Tom—. Eso es bueno. Por fin Wilson tendrá algo de trabajo.
Disminuyó la velocidad, aunque aún no tenía intención de detenerse, hasta que, más cerca, las caras enmudecidas y reconcentradas de la gente en la puerta del garaje lo obligaron a frenar automáticamente.
—Vamos a echar un vistazo —dijo, inseguro—, sólo un vistazo.
Tomé conciencia en ese momento de un sonido sordo y quejumbroso que brotaba sin cesar del garaje, un sonido que, cuando nos bajamos del cupé y nos acercábamos a la puerta, se convirtió en las palabras «Dios mío, Dios mío», susurradas una y otra vez en una especie de estertor.
—Aquí ha pasado algo grave —dijo Tom, preocupado.
Se puso de puntillas para mirar por encima de un círculo de cabezas el interior del garaje, iluminado por una solitaria luz amarilla que, protegida por una rejilla metálica, pendía del techo. Su garganta emitió entonces un sonido ronco y, a empujones, se abrió paso con la potencia de sus brazos.
El círculo volvió a cerrarse entre un enérgico murmullo de protesta y por un momento no pude ver nada. Luego llegó más gente, se rompió la fila y, de pronto, a Jordan y a mí nos empujaron al interior.
El cuerpo de Myrtle Wilson, cubierto por una manta sobre la que habían echado otra manta, como si hubiera sentido frío aquella noche de calor, yacía sobre una mesa de trabajo, junto a la pared, y Tom, dándonos la espalda, se inclinaba sobre él, inmóvil. A su lado un policía de tráfico, sudando y corrigiendo mucho, apuntaba nombres en un cuaderno. Al principio no podía localizar la fuente de las palabras y los gemidos agudos que resonaban clamorosamente en el garaje sin muebles, y luego vi a Wilson, en el umbral de su oficina, de pie en el único escalón, bamboleándose, agarrado a las jambas de la puerta con las dos manos. Un hombre le hablaba en voz baja y, de vez en cuando, intentaba ponerle una mano en el hombro, pero Wilson ni oía ni veía. Bajaba muy despacio los ojos, de la luz que pendía del techo a la mesa y su carga junto a la pared, para volver con un espasmo a la luz, sin dejar de emitir nunca su grito agudo y terrible:
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!
De pronto, como sobresaltado, Tom levantó la cabeza y, después de recorrer el garaje con una mirada vidriosa, le masculló algo incoherente al policía.
—Eme, a, uve… —decía el policía en ese momento—, o…
—No, erre… —corrigió el hombre—. Eme, a, uve, erre, o…
—¡Présteme atención! —murmuró Tom, feroz.
—erre… —dijo el policía—, o…
—ge…
—ge… —alzó la mirada cuando la ancha mano de Tom cayó de repente sobre su hombro—. ¿Qué quiere, amigo?
—¿Qué ha pasado? Eso es lo quiero saber.
—La pilló un coche. La mató en el acto.
—La mató en el acto —repitió Tom, con la mirada perdida.
—Salió corriendo a la carretera. Ese hijo de puta ni siquiera paró el coche.
—Había dos coches —dijo Michaelis—. Uno que iba y otro que venía, ¿me entiende?
—¿Qué iba adónde? —preguntó el policía con mucho interés.
—Cada uno en una dirección. Bueno, ella… —la mano se levantó hacia las mantas pero se detuvo a medio camino y volvió a caer a lo largo del costado—. Ella salió corriendo y el coche que venía de Nueva York le dio de lleno. Iba a cincuenta o sesenta kilómetros por hora.
—¿Cómo se llama este sitio? —preguntó el agente.
—No tiene nombre.
Se acercó un negro pálido, bien vestido.
—Era un coche amarillo —dijo—, amarillo y grande. Nuevo.
—¿Vio usted el accidente? —preguntó el policía.
—No, pero el coche pasó a mi lado en la carretera. Iba a más de sesenta. Iba a ochenta o noventa.
—Venga y dígame su nombre. Ahora, silencio. Quiero apuntar su nombre.
Algunas palabras de la conversación debieron de llegarle a Wilson, que se bamboleaba en la puerta de la oficina, porque de repente un nuevo tema cobró voz entre sus gritos gemebundos.
—¡No hace falta que me diga cómo era el coche! ¡Sé cómo era!
Miré a Tom y vi que se le tensaban bajo la chaqueta los músculos de la espalda. Fue hacia donde estaba Wilson y, deteniéndose ante él, lo cogió con fuerza por los brazos.
—Tiene que sobreponerse —dijo con brusquedad, para tranquilizarlo.
Los ojos de Wilson repararon en Tom. Se levantó sobre la punta de los pies y, si Tom no lo hubiera sujetado, se habría desplomado de rodillas.
—Oiga —dijo Tom, zarandeándolo—. Acabo de llegar de Nueva York hace un momento. Le traía el cupé del que habíamos hablado. El coche amarillo que yo conducía esta tarde no es mío. ¿Me oye? No lo he visto en toda la tarde.
El negro y yo éramos los únicos que estábamos lo suficientemente cerca para oír lo que decía Tom, pero el policía captó algo en el tono de la voz y nos miró con ojos hostiles.
—¿Qué pasa ahí? —preguntó.
—Soy amigo suyo —Tom volvió la cabeza, pero sus manos siguieron sosteniendo con firmeza el cuerpo de Wilson—. Dice que conoce el coche del accidente… Ha sido un coche amarillo.
Por algún instinto indeterminado el policía consideró sospechoso a Tom.
—¿Y de qué color es su coche?
—Azul. Es un cupé.
—Hemos llegado directamente de Nueva York —dije.
Uno que durante un tramo nos había seguido con su coche confirmó lo que yo decía, y el policía dio media vuelta.
—A ver si ahora puedo escribir correctamente su nombre…
Cogiendo a Wilson como a un muñeco, Tom lo metió en la oficina, lo sentó en una silla y volvió.
—Por favor, que alguien venga a hacerle compañía —soltó con verdadera autoridad.
Se mantuvo vigilante hasta que los dos hombres que estaban más cerca intercambiaron una mirada y entraron de mala gana en el cuarto. Tom cerró entonces la puerta, bajó el único escalón y evitó mirar hacia la mesa del garaje. Cuando pasó a mi lado, murmuró:
—Vámonos.
Tímidamente, pero con la autoridad de los brazos de Tom para abrirnos paso, avanzamos a través del grupo de gente, que seguía aumentando, y dejamos atrás a un médico que llegaba a toda prisa con su maletín en la mano, y al que habían llamado media hora antes en un arranque de disparatada esperanza.
Tom condujo despacio hasta que pasamos la curva. Entonces pisó a fondo el acelerador y el cupé se adentró en la noche a toda velocidad. Poco después oí un sollozo ronco, contenido, y vi que las lágrimas le corrían por la cara.
—¡Maldito cobarde hijo de puta! —gimoteó—. Ni siquiera paró.
La casa de los Buchanan flotó de improviso hacia nosotros a través del rumor y la oscuridad de los árboles. Tom se detuvo ante el porche y miró a la segunda planta, donde dos ventanas se abrían iluminadas entre las enredaderas.
—Daisy está en casa —dijo. Mientras nos apeábamos del coche, me miró y arrugó la frente—. Debería haberte dejado en West Egg, Nick. Esta noche no podemos hacer nada.
Había sufrido un cambio, y hablaba con gravedad y decisión. Recorríamos a la luz de la luna el sendero de grava que lleva al porche, y Tom liquidó la situación con un par de frases concluyentes.
—Pediré un taxi por teléfono para que te lleve a casa y, mientras lo esperas, lo mejor es que vayas con Jordan a la cocina para que os preparen algo de cena, si te apetece —abrió la puerta—. Pasad.
—No, gracias. Pero te agradeceré que me pidas un taxi. Esperaré fuera.
Jordan me puso la mano en el brazo.
—¿No quieres entrar, Nick?
—No, gracias.
Me sentía mal y quería estar solo. Pero Jordan insistió un poco más.
—Sólo son las nueve y media —dijo.
Quedarme hubiera sido una maldición: un día entero en su compañía ya me parecía bastante, y aquello, inesperadamente, incluía también a Jordan, que debió de percibir algo de eso en mi expresión, porque dio media vuelta, subió corriendo las escaleras del porche y se metió en la casa. Me senté un rato con la cabeza entre las manos hasta que oí descolgar el teléfono y la voz del mayordomo que pedía un taxi. Entonces bajé despacio el paseo con la idea de esperar junto a la cancela.
No había recorrido veinte metros cuando oí mi nombre y Gatsby salió de entre dos arbustos. Yo debía de estar muy descentrado en ese momento porque en lo único que podía pensar era en la luminosidad del traje rosa de Gatsby bajo la luna.
—¿Qué haces? —pregunté.
—Sólo estar aquí, compañero.
Me pareció una ocupación despreciable, no sé por qué. Por lo que yo sabía, podía desvalijar la casa en cualquier instante; no me hubiera sorprendido ver las caras siniestras de «la pandilla de Wolfshiem» detrás de él, en la oscuridad de los matorrales,
—¿Habéis visto algo en la carretera? —preguntó al cabo de unos segundos.
—Sí.
—¿Ha muerto?
—Sí.
—Eso me pareció, y se lo dije a Daisy. Era mejor que recibiera la impresión de golpe. Lo soportó muy bien.
Hablaba como si la reacción de Daisy fuera lo único importante.
—Fui a West Egg por una carretera secundaria —continuó— y dejé el coche en mi garaje. Creo que no nos vio nadie, pero, claro, no estoy seguro.
Había llegado a resultarme tan desagradable que no consideré necesario decirle que se equivocaba.
—¿Quién era la mujer? —preguntó.
—Se llamaba Wilson. Su marido es el dueño del garaje. ¿Cómo diablos ha sido?
—Intenté girar el volante… —dejó de hablar y de repente adiviné la verdad.
—¿Conducía Daisy?
—Sí —dijo al cabo de unos segundos—, pero diré que fui yo, por supuesto. Ya sabes, cuando salimos de Nueva York estaba muy nerviosa y pensó que conducir la tranquilizaría… Y esa mujer apareció corriendo en el momento en que nos cruzábamos con un coche que venía en dirección contraria. Todo sucedió en un instante, pero creo que la mujer quería decirnos algo, que nos confundía con algún conocido. Bueno, Daisy giró primero hacia el otro coche para esquivar a la mujer, pero entonces perdió los nervios y volvió a girar. En el momento en que mi mano alcanzaba el volante, sentí el impacto. Debió de matarla en el acto.
—La destrozó.
—No me lo cuentes, compañero —hizo un gesto de dolor—. Bueno, Daisy aceleró. Traté de hacer que parara, pero ella no podía, así que tiré del freno de mano. Entonces se echó entre mis brazos y ya seguí conduciendo yo. Mañana estará bien —añadió enseguida—. Voy a esperar aquí por si trata de molestarla por lo que ha pasado esta tarde, tan desagradable. Se ha encerrado con llave en su habitación y, si él intenta alguna brutalidad, encenderá y apagará la luz varias veces.
—Tom no la tocará —dije—. No piensa en ella.
—No me fío de él, compañero.
—¿Cuánto tiempo vas a esperar?
—Toda la noche, si es necesario. Por lo menos, hasta que se acuesten todos.
Vi entonces el asunto desde otra perspectiva. Supongamos que Tom descubría que la que conducía era Daisy. Podía intuir alguna conexión, cualquier cosa… Miré hacia la casa; había dos o tres ventanas con luz y, en el segundo piso, el resplandor rosa de la habitación de Daisy.
—Espera aquí —le dije a Gatsby—. Voy a ver si hay alguna señal de jaleo.
Volví bordeando el césped, crucé sin hacer ruido el sendero de grava y subí de puntillas los escalones de la galería.
Las cortinas de la sala de estar estaban abiertas y comprobé que no había nadie en la habitación. Pasando el porche donde habíamos cenado aquella noche de junio tres meses antes, llegué a un pequeño rectángulo de luz que imaginé la ventana de la antecocina. La persiana estaba echada, pero descubrí una rendija en el alféizar.
Daisy y Tom se sentaban a la mesa de la cocina, uno frente al otro, con un plato de pollo frío entre los dos y dos botellas de cerveza. Él hablaba con absoluta concentración y, muy serio, apoyaba la mano en la mano de Daisy, cubriéndosela. De vez en cuando ella levantaba la vista, lo miraba y asentía con la cabeza.
Estaban tristes, y no habían tocado ni el pollo ni la cerveza, pero no se sentían desdichados. Había en la escena un aire de intimidad, de naturalidad, y cualquiera los hubiera tomado por dos conspiradores.
Cuando salía de puntillas del porche, oí mi taxi, que se acercaba a la casa por la carretera a oscuras. Gatsby esperaba en el sendero, donde lo dejé.
—¿Está todo tranquilo? —me preguntó, preocupado.
—Sí, está todo tranquilo —titubeé—. Sería mejor que te vinieras a casa, a dormir.
Dijo que no con la cabeza.
—Esperaré aquí hasta que Daisy se acueste. Buenas noches, compañero.
Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y volvió a escudriñar celosamente la casa, como si mi presencia manchara lo sagrado de su misión de centinela. Así que me fui y lo dejé allí, a la luz de la luna, vigilando la nada.
8
No pude dormir en toda la noche; una sirena antiniebla no dejó de gemir en el estrecho, y yo me debatí como un enfermo entre la realidad grotesca y pesadillas desquiciadas y pavorosas. Hacia el amanecer oí que un taxi subía el camino a la casa de Gatsby, e inmediatamente salté de la cama y empecé a vestirme: sentía que tenía algo que decirle, que debía avisarle de algo, y que por la mañana ya sería demasiado tarde.
Cuando cruzaba el césped, vi que la puerta principal estaba abierta todavía y que Gatsby se apoyaba en la mesa del vestíbulo, vencido por el abatimiento o por el sueño.
—No ha pasado nada —dijo, sin fuerzas—. Esperé, y a eso de las cuatro Daisy se asomó a la ventana un minuto y luego apagó la luz.
La casa no me había parecido nunca tan enorme como aquella madrugada, cuando nos lanzamos a la caza de cigarrillos por las habitaciones inmensas. Descorrimos cortinas que eran como carpas y buscamos a tientas interruptores de la luz por innumerables metros de paredes en tinieblas. Me caí una vez escandalosamente sobre el teclado de un piano fantasma. El polvo lo cubría todo de un modo inexplicable, y las habitaciones olían a cerrado como si no las ventilaran desde hacía muchos días. Encontré el estuche del tabaco en una mesa en la que nunca había estado, con sólo dos cigarrillos amarillentos y secos. Abrimos las cristaleras del salón y nos sentamos a fumar en la oscuridad.
—Deberías irte —le dije—. Localizarán el coche, seguro.
—¿Irme precisamente ahora, compañero?
—A Atlantic City una semana, o incluso a Montreal.
No quería ni pensarlo. No podía separarse de Daisy antes de saber lo que ella iba a hacer. Se aferraba a una última esperanza y yo no me sentía capaz de zarandearlo hasta liberarlo.
Esa madrugada me contó la extraña historia de su juventud con Dan Cody. Me la contó porque «Jay Gatsby» se había roto como un cristal contra la malicia implacable de Tom, y el espectacular montaje y su secreto, que tanto habían durado, llegaban a su fin. Creo que en aquel momento hubiera admitido cualquier cosa, sin reservas, pero quería hablar de Daisy.
Era la primera chica «bien» que había conocido. En algún trabajo que no me precisó había tenido contacto con gente parecida, pero siempre con una alambrada invisible por medio. Daisy le pareció arrebatadoramente deseable. Fue a su casa, al principio con otros oficiales de Camp Taylor, luego solo. Estaba asombrado: nunca había pisado una casa tan maravillosa. Pero lo que le daba a la casa un aire de intensidad que hacía difícil respirar era que Daisy vivía allí. Y a ella la casa le parecía tan normal como a Gatsby su tienda en el campamento. Honda y misteriosa, prometía dormitorios más hermosos y frescos en el piso de arriba que otros dormitorios, actividades radiantes y alegres a lo largo de sus pasillos, romances que no olían a cerrado y lavanda, sino nuevos, fragantes y palpitantes como los espléndidos coches último modelo, como los bailes en los que las flores apenas habían empezado a marchitarse. Y aumentaba su fervor el que muchos hombres ya hubieran querido a Daisy: esto la hacía más valiosa a sus ojos. Sentía la presencia de aquellos extraños en cada rincón de la casa, impregnando el aire con las sombras y los ecos de emociones que aún vivían.
Pero sabía que estaba en casa de Daisy por un colosal azar. Por glorioso que pudiera ser su futuro como Jay Gatsby, por el momento sólo era un joven sin dinero y sin pasado, y de la noche a la mañana la capa que lo volvía invisible, su uniforme de oficial, podía caérsele de los hombros. Así que aprovechó el tiempo al máximo. Tomó todo lo que tuvo a su alcance, vorazmente, sin escrúpulos. Y tomó a Daisy una noche tranquila de octubre. La tomó porque no tenía derecho a cogerle la mano.
Podría haberse despreciado a sí mismo, porque es innegable que la consiguió con engaños. No digo que recurriera a sus millones fantasmagóricos, pero, con premeditación, le dio a Daisy una sensación de seguridad, le hizo creer que era una persona de su misma clase social: que estaba plenamente capacitado para hacerse cargo de ella. La verdad es que no eran ésas sus posibilidades: no contaba con el respaldo de una familia acomodada, y estaba sujeto al arbitrio impersonal de un gobierno que podía mandarlo a cualquier lugar del mundo.
Pero no se despreció a sí mismo y las cosas no salieron como él había imaginado. Probablemente su intención era coger lo que pudiera e irse, pero de pronto se dio cuenta de que se había consagrado a la busca del Santo Grial. Sabía que Daisy era extraordinaria, pero no era consciente de hasta qué punto puede ser extraordinaria una niña «bien». Daisy se desvaneció en su casa riquísima, en su vida de riquezas y plenitud, y a Gatsby no le dejó nada. Él se sentía casado con ella, eso era todo.
Cuando volvieron a verse, dos días después, era Gatsby el que estaba exhausto y, en cierto modo, el traicionado. El lujo recién comprado de las estrellas iluminaba el porche; el sofá de mimbre se estremeció y crujió a la última moda cuando ella miró a Gatsby y él la besó en la boca, preciosa y rara. Daisy había cogido un resfriado y tenía la voz más ronca, más seductora que nunca, y Gatsby era abrumadoramente consciente de la juventud y el misterio que la riqueza encierra y preserva, de la lozanía que da un buen vestuario, y de Daisy, resplandeciente como la plata, orgullosa y a salvo, por encima de las agrias luchas de los pobres.
—No sé describirte cómo me sorprendió descubrir que me había enamorado de ella, compañero. Incluso, por un tiempo, tuve la esperanza de que me dejara, pero no lo hizo, porque también ella se había enamorado de mí. Creía que yo sabía muchas cosas porque sabía cosas distintas de las que ella sabía… Bueno, allí estaba yo, muy lejos de mis ambiciones, cada vez más enamorado, y de pronto todo eso dejó de importarme. ¿Para qué hacer grandes cosas si podía divertirme más contándole lo que iba a hacer?
La tarde antes de partir hacia Europa tuvo a Daisy entre sus brazos mucho tiempo, en silencio. Era un día frío de otoño, había fuego en la chimenea, y ella tenía las mejillas encendidas. De vez en cuando se movía, y él cambiaba ligeramente el brazo de postura y en cierto momento le besó el pelo oscuro y resplandeciente. La tarde les había concedido un instante de tranquilidad, como para dejarles un recuerdo muy hondo antes de la larga separación que prometía el día siguiente. Nunca se habían sentido tan cerca en su mes de amor, nunca se habían entendido tan profundamente, como cuando ella, en silencio, rozaba con los labios la hombrera del uniforme, o cuando él le tocaba con cuidado la punta de los dedos, como si estuviera dormida.
Su comportamiento en la guerra fue extraordinario. Era capitán antes de salir hacia el frente y, después de las batallas de Argonne, lo ascendieron a mayor y asumió el mando de la sección de ametralladoras de su división. Después del armisticio trató desesperadamente de volver a casa, pero algún malentendido o alguna complicación acabó llevándolo a Oxford. Estaba preocupado: las cartas de Daisy tenían un fondo de desesperación y ansiedad. No entendía por qué no volvía. Le afectaba la presión del mundo exterior, y quería verlo y sentir su presencia y la seguridad de que, a pesar de todo, estaba haciendo lo adecuado.
Pues Daisy era joven y su mundo artificial olía a orquídeas, a agradable y alegre esnobismo, a orquestas que marcaban los ritmos del año, fundiendo en nuevas melodías la tristeza y la fascinación de la vida. Toda la noche los saxofones aullaban su comentario sin esperanza a Beale Street Blues mientras cien pares de dorados y plateados zapatos de baile se arrastraban sobre polvo luminoso. A la hora gris del té había siempre habitaciones que seguían palpitando con aquella fiebre dulce y suave, inagotable, mientras caras jóvenes flotaban por todas partes como pétalos de rosa que los tristes instrumentos de metal soplaran sobre la pista.
En este universo crepuscular volvió Daisy a moverse cuando empezó la temporada; de pronto se vio de nuevo con seis citas al día con seis hombres distintos, y cayéndose de sueño al amanecer, con las cuentas y gasas del vestido de noche hechas una maraña en el suelo, entre las orquídeas moribundas. Y algo en su interior nunca dejaba de exigirle una decisión. Quería que su vida tomara forma ya, inmediatamente, y la decisión había de ser impuesta por alguna fuerza —amor, dinero o indiscutible sentido práctico— al alcance de su mano.
Esa fuerza se corporizó en plena primavera con la llegada de Tom Buchanan. Su persona y su posición social tenían un volumen saludable, y Daisy se sintió halagada. Hubo, sin duda, algo de resistencia y algo de alivio. La carta le llegó a Gatsby cuando todavía estaba en Oxford.
Ya había amanecido en Long Island y fuimos abriendo las otras ventanas del piso de abajo, llenando la casa de una luz que viraba del gris al dorado. La sombra de un árbol cayó bruscamente sobre el rocío y pájaros fantasma empezaron a cantar entre las hojas azules. Había en el aire un movimiento agradable y suave, apenas una brisa, que prometía un día fresco, precioso.
—No creo que lo haya querido nunca —Gatsby le dio la espalda a la ventana y me miró, desafiante—. Acuérdate, compañero, de lo nerviosa que estaba ayer por la tarde. Él le dijo todas esas cosas para asustarla, para presentarme como si yo fuera un vulgar estafador. Y el resultado fue que al final ella apenas sabía lo que decía —se sentó, abatido—. Sí, puede que lo quisiera un momento, cuando acababan de casarse, e incluso entonces me quería a mí más, ¿me entiendes? —y concluyó con una observación extraña—. En cualquier caso, eso es algo personal.
¿Qué reacción cabía ante aquellas palabras, si no sospechar que la noción que Gatsby tenía del asunto superaba en intensidad cualquier medida?
Volvió de Francia cuando Tom y Daisy aún estaban de viaje de novios, y gastó lo que le quedaba de su paga de soldado en una visita desgraciada e inevitable a Louisville. Se quedó allí una semana, recorriendo las calles donde sus pasos habían resonado juntos aquella noche de noviembre y volviendo a los lugares apartados a los que iban en el coche blanco. Y, así como la casa de Daisy le había parecido siempre más misteriosa y alegre que las otras casas, una belleza melancólica seguía impregnando su idea de la ciudad, aunque Daisy ya no estuviera.
Se fue con la sensación de que si hubiera buscado más a fondo la habría encontrado, de que se la había dejado atrás.
En el tren más barato que encontró —se le había acabado el dinero— hacía mucho calor. Salió a la plataforma abierta, ocupó un asiento abatible, y la estación empezó a moverse lentamente, y vio cómo se alejaba la espalda de edificios que no conocía. Entonces aparecieron los campos en primavera, donde un tranvía amarillo resistió la velocidad del tren unos segundos, llevando a gente que quizá había visto alguna vez, en una calle cualquiera, la cara de Daisy, pálida y mágica.
La vía hacía una curva y se iba apartando del sol, que, al ponerse, parecía derramarse en una bendición sobre la ciudad en la que ella había respirado, y que se desvanecía poco a poco. Alargó la mano desesperadamente como para coger por lo menos un soplo de aire, para conservar un fragmento del lugar que Daisy había convertido en extraordinario para él. Pero todo pasaba ya demasiado deprisa por sus ojos empañados y supo que había perdido aquella realidad, la mejor y la más viva, para siempre.
Eran las nueve de la mañana cuando terminamos de desayunar y salimos al porche. La noche había cambiado el clima de improviso y el aire ya sabía a otoño. El jardinero, el último de los antiguos sirvientes de Gatsby, se acercó al pie de la escalinata.
—Voy a vaciar hoy la piscina, mister Gatsby. Las hojas han empezado a caer demasiado pronto, y luego siempre hay problemas con los desagües.
—No la vacíe hoy —contestó Gatsby. Se volvió hacia mí, como disculpándose—. ¿Sabes, compañero, que no he usado la piscina en todo el verano?
Miré el reloj y me levanté.
—Mi tren sale dentro de doce minutos.
Yo no tenía ganas de ir a la ciudad. No estaba en condiciones de trabajar decentemente, y había algo más: no quería dejar solo a Gatsby. Perdí aquel tren, y el siguiente, antes de irme.
—Te llamaré por teléfono —dije por fin.
—Sí, compañero.
—Te llamaré a eso del mediodía.
Bajamos despacio los escalones.
—Supongo que Daisy también llamará —me miró con ansiedad, como con la esperanza de que yo se lo confirmara.
—Supongo que sí.
—Adiós.
Nos dimos la mano y eché a andar. Antes de llegar a la verja, me acordé de algo y me volví.
—Son mala gente —le grité a través del césped—. Tú vales más que todos ellos juntos.
Siempre me he alegrado de habérselo dicho. Fue el único halago que le hice nunca, porque me parecía censurable de principio a fin. Primero asintió, muy educado, y luego se le iluminó la cara con una sonrisa radiante y cómplice, como si en aquel asunto hubiéramos sido en todo momento compinches inquebrantables. Los andrajos magníficos de su traje rosa eran una mancha de color vivo contra los escalones blancos, y recordé la noche en que fui a su casa ancestral por primera vez, tres meses antes. El césped y el camino estaban invadidos entonces por las caras de los que especulaban sobre su corrupción, mientras él, de pie en aquellos escalones, ocultando su sueño incorruptible, les decía adiós con la mano.
Le agradecí su hospitalidad. Nunca dejábamos de agradecérsela, los demás y yo.
—Adiós —grité—. El desayuno ha sido estupendo, Gatsby.
En Nueva York estuve un rato tratando de anotar las cotizaciones de una lista interminable de acciones, y luego me quedé dormido en mi silla giratoria. Me llevé un susto cuando, poco antes de las doce, me despertó el teléfono. La frente se me llenó de sudor. Era Jordan Baker: solía llamarme a esa hora porque la incertidumbre de sus propios desplazamientos entre hoteles, clubes y casas particulares hacía que fuera difícil localizarla de otra manera. Habitualmente su voz me llegaba a través del hilo telefónico como algo joven y fresco, como si un puñado de césped del campo de golf hubiera entrado volando por la ventana de la oficina, pero aquella mañana me pareció áspera, seca.
—He dejado la casa de Daisy —dijo—. Estoy en Hempstead y me voy a Southampton esta tarde.
Probablemente había sido una prueba de tacto dejar la casa de Daisy, pero me molestó, y lo que dijo después consiguió ponerme en tensión.
—Anoche no fuiste demasiado amable conmigo.
—¿Y qué importancia tenía eso anoche?
Silencio. Y luego:
—De todas formas, me gustaría verte.
—A mí también me gustaría verte.
—¿Y si no voy a Southampton y voy a la ciudad esta tarde?
—No, no puedo esta tarde.
—Muy bien.
—Esta tarde me es imposible. Tengo varios…
Así estuvimos hablando un rato, y luego, de pronto, dejamos de hablar. No sé cuál de los dos colgó el teléfono bruscamente, pero sé que me dio lo mismo. Ese día no hubiera podido sentarme a hablar y tomar el té con ella, aunque eso me costara no volver a hablarle en mi vida.
Llamé a casa de Gatsby al cabo de unos minutos, pero la línea estaba ocupada. Lo intenté cuatro veces. Por fin una telefonista desesperada me dijo que la línea estaba a la espera de una llamada a larga distancia desde Detroit. Miré mi horario de trenes y marqué con un círculo el tren de las tres cincuenta. Me retrepé en la silla e intenté pensar. Eran exactamente las doce.
Cuando aquella mañana pasé en tren por los montones de cenizas, preferí sentarme al otro lado del vagón. Supuse que en el lugar del accidente habría una multitud de curiosos, y chiquillos a la busca de manchas siniestras en el polvo, y algún charlatán que contaría una y otra vez lo sucedido, hasta que todo se fuera volviendo menos real, incluso para él, que ya no podría seguir contado su historia, y la trágica gesta de Myrtle Wilson caería en el olvido. Pero ahora quisiera volver atrás un poco y contar lo que sucedió en el garaje después de que nosotros nos fuéramos la noche anterior.
Hubo problemas para localizar a la hermana, Catherine. Parece que esa noche infringió su norma de no beber, porque cuando llegó estaba atontada por el alcohol y era incapaz de entender que la ambulancia había salido ya para Flushing. Inmediatamente, cuando por fin pudieron convencerla, se desmayó, como si ese detalle fuera lo único intolerable del asunto. Alguien, amable o curioso, la llevó en su coche tras el rastro del cadáver de su hermana.
Hasta muy pasada la medianoche, una multitud siempre renovada disfrutaba del espectáculo ante el garaje, mientras, dentro, George Wilson se mecía a sí mismo en el sofá. Se quedó abierta un momento la puerta de la oficina y todo el que entraba en el garaje no podía evitar asomarse. Alguien dijo por fin que era una vergüenza, y cerró la puerta. Con Wilson estaban Michaelis y varios más, cuatro o cinco al principio, luego dos o tres. Más tarde, Michaelis tuvo que pedirle al último recién llegado que esperara quince minutos más mientras él iba a su local y preparaba café. Y, después, se quedó solo con Wilson hasta que amaneció.
Hacia las tres de la madrugada cambió el carácter del murmullo incoherente de Wilson, que se fue serenando y empezó a hablar del coche amarillo. Anunció que sabía cómo averiguar a quién pertenecía el coche amarillo, y dejó escapar que un par de meses antes su mujer había vuelto de la ciudad con la cara amoratada y la nariz hinchada.
Pero, cuando se oyó decir aquello, hizo una mueca de dolor y empezó a quejarse, «Dios mío, Dios mío», con voz gemebunda. Michaelis intentó distraerlo sin demasiada habilidad.
—¿Cuánto tiempo llevabais casados, George? Vamos, quédate quieto un momento y contéstame. ¿Cuánto llevabais casados?
—Doce años.
—¿No habéis tenido hijos? Venga, George, para. Te he hecho una pregunta. ¿No habéis tenido hijos?
Los escarabajos, pardos y duros, seguían produciendo un ruido sordo cuando chocaban contra la pobre luz eléctrica, y cada vez que Michaelis oía pasar un coche a toda velocidad por la carretera creía oír el coche que no había parado unas horas antes. No le gustaba entrar en el garaje porque, sobre la mesa, en el sitio donde había yacido el cadáver, se veía una mancha, así que no dejaba de dar vueltas, incómodo, por la oficina —antes de que se hiciera de día ya se había aprendido cada uno de los objetos que había dentro— y de cuando en cuando se sentaba con Wilson e intentaba tranquilizarlo.
—¿Tienes alguna iglesia a la que vayas alguna vez, George, aunque haga mucho que no vas? Yo podría llamar para que viniera un sacerdote a hablar contigo, ¿no?
—No pertenezco a ninguna iglesia.
—Deberías tener una iglesia, George, para ocasiones como ésta. Alguna vez habrás ido a la iglesia. ¿No te casaste en una iglesia? Escucha, George, escúchame. ¿No te casaste en una iglesia?
—De eso hace mucho tiempo.
El esfuerzo para responder rompió el ritmo de su balanceo: calló un momento. Luego los ojos desvaídos recuperaron su expresión entre astuta y desconcertada.
—Mira en ese cajón —dijo, señalando al escritorio.
—¿En qué cajón?
—En ése, en el único que hay.
Michaelis abrió el cajón que tenía más cerca. Lo único que había dentro era una correa de perro, muy cara, de piel con adornos de plata. Parecía nueva.
—¿Esto? —preguntó, levantándola.
Wilson la miró fijamente y asintió.
—La encontré ayer por la tarde. Ella trató de explicármelo, pero yo me di cuenta de que había algo raro.
—¿Quieres decir que la compró tu mujer?
—La guardaba en el tocador, envuelta en papel de seda.
Michaelis no veía nada raro y le dio a Wilson una serie de razones por las que su mujer podía haber comprado la correa de perro. Pero no era difícil imaginar que Wilson ya había oído antes alguna de esas explicaciones, y precisamente a Myrtle, porque empezó otra vez a murmurar «Dios mío, Dios mío», y el amigo que lo consolaba dejó varias explicaciones en el aire.
—Luego la mató —dijo Wilson.
La boca se le abrió de repente.
—¿Quién la mató?
—Sé cómo averiguarlo.
—No seas morboso, George —dijo su amigo—. Has tenido que soportar una tensión muy fuerte y no sabes lo que dices. Es mejor que descanses hasta mañana.
—La asesinó.
—Fue un accidente, George.
Wilson negó con la cabeza. Se le entrecerraron los ojos y los labios se dilataron ligeramente al insinuar un «humm» de superioridad.
—Lo sé —dijo rotundo—. Soy uno de esos tipos confiados que no piensan mal de nadie, pero cuando sé una cosa la sé. Fue el hombre que iba en ese coche. Ella salió corriendo para decirle algo y él no paró.
También Michaelis lo había visto, pero no pensó que aquello tuviera ningún significado especial. Creyó que mistress Wilson quería huir de su marido, más que parar un coche determinado.
—¿Y por qué lo hizo?
—Es muy lista —dijo Wilson, como si con eso resolviera la cuestión—. Ahhh…
Se mecía otra vez, y Michaelis se levantó, retorciendo la correa entre los dedos.
—¿Tienes algún amigo al que pueda llamar por teléfono, George?
Era una esperanza remota; Michaelis estaba casi seguro de que Wilson no tenía ningún amigo: no daba de sí ni para su mujer. Se alegró cuando notó un cambio en la habitación, un signo de vida azul en la ventana, y se dio cuenta de que no faltaba mucho para que amaneciera. A eso de las cinco el azul del exterior se hizo lo suficientemente intenso como para apagar la luz.
Los ojos vidriosos de Wilson se dirigieron hacia los montones de ceniza, donde nubecillas grises adquirían formas fantásticas y corrían de acá para allá con la brisa del amanecer.
—Hablé con ella —murmuró después de un largo silencio—. Le dije que a mí podía engañarme, pero que no podía engañar a Dios. La llevé a la ventana —se puso de pie con esfuerzo y fue a apoyarse en la ventana del fondo de la oficina, con la cara pegada al cristal— y le dije: «Dios sabe lo que has hecho, todo lo que has hecho. ¡A mí puedes engañarme, pero a Dios no!»
De pie, detrás de él, Michaelis vio con un sobresalto que Wilson miraba a los ojos del doctor T. J. Eckleburg, que acababan de emerger, enormes y pálidos, de la noche en disolución.
—Dios lo ve todo —repitió Wilson.
—Eso es un anuncio —le aseguró Michaelis.
Algo le hizo dejar de mirar por la ventana y volver la vista a la habitación.
Pero Wilson se quedó en la ventana mucho tiempo, pegado al cristal, asintiendo con la cabeza a la luz crepuscular.
Poco antes de las seis Michaelis, deshecho, oyó con agradecimiento que un coche se detenía ante el garaje. Era uno de los mirones de la noche anterior que había prometido volver, así que preparó desayuno para tres, que el hombre y él tomaron juntos. Wilson estaba ya más tranquilo, y Michaelis se fue a dormir a casa; cuando despertó cuatro horas más tarde y volvió inmediatamente al garaje, Wilson se había ido.
Sus movimientos —siempre a pie— fueron reconstruidos más tarde: de Port Roosevelt a Cad’s Hill, donde compró un sándwich que no se comió y un café. Debía de estar cansado y caminar despacio, pues no llegó a Cad’s Hill hasta el mediodía. No fue difícil hasta ese momento reconstruir sus horas: había chicos que vieron a un individuo que se comportaba «como un loco», y conductores a los que se quedaba mirando de un modo extraño desde la cuneta. Luego desapareció durante tres horas. La policía, basándose en lo que le había dicho a Michaelis, que «sabía cómo averiguarlo», supuso que se había dedicado a ir de garaje en garaje de la zona, preguntando por un coche amarillo. Pero, entre los dueños de garaje, ninguno declaró haberlo visto, y quizá recurriera a un modo más fácil y seguro de averiguar lo que quería saber. No más tarde de las dos y media estaba en West Egg, donde le preguntó a alguien el camino de la casa de Gatsby. Así que a esa hora conocía ya el nombre de Gatsby.
A las dos Gatsby se puso el bañador y dejó dicho al mayordomo que si lo llamaban por teléfono le avisaran en la piscina. Se entretuvo en el garaje a coger un colchón hinchable que había divertido a sus invitados durante el verano, y el chófer lo ayudó a inflarlo. Luego Gatsby le dio instrucciones de que no sacara el coche descapotable bajo ninguna circunstancia, algo extraño, porque al guardabarros delantero derecho le hacía falta una reparación.
Gatsby se echó al hombro el colchón y se dirigió a la piscina. Se paró una vez para cogerlo mejor, y el chófer le preguntó si necesitaba ayuda, pero él dijo que no con la cabeza y desapareció entre los árboles, que ya amarilleaban.
Nadie llamó por teléfono, pero el mayordomo se quedó sin siesta y estuvo esperando hasta las cuatro: hasta mucho después de que no hubiera nadie a quien avisar en caso de llamada. Tengo la impresión de que ni Gatsby esperaba ya esa llamada, y de que probablemente no le importaba lo más mínimo. Si esto es verdad, debió de sentir que había perdido su antiguo mundo, su calor, y que había pagado un alto precio por vivir demasiado tiempo con un solo sueño. Debe de haber mirado un cielo extraño a través de la hojarasca aterradora, y tiritado al descubrir lo grotesca que es una rosa y lo cruda que es la luz del sol sobre una hierba aún sin acabar de crear. Un mundo nuevo, material pero no real, donde pobres fantasmas que respiran sueños en vez de aire se movían sin sentido, al azar…, como esa figura cenicienta y fantástica que se deslizaba hacia él a través de los árboles informes.
El chófer —era uno de los protegidos de Wolfshiem— oyó los disparos; luego se limitó a decir que no les había prestado atención. Yo fui directamente de la estación a la casa de Gatsby y mi carrera angustiada por las escaleras del porche fue lo primero que causó alarma. Pero ya lo sabían, estoy seguro. Sin apenas decir una palabra, cuatro personas, el chófer, el mayordomo, el jardinero y yo, corrimos hacia la piscina.
Había en el agua un movimiento débil, apenas perceptible: el chorro limpio que entraba por un extremo fluía hacia el desagüe del otro lado. Con ondulaciones mínimas que no llegaban ni a sombras de olas, el colchón transportaba su carga, errático, por la piscina: un soplo de viento que apenas arrugaba la superficie bastaba para perturbar su curso fortuito con su carga fortuita. El roce con un amasijo de hojas lo hizo girar lentamente, trazando, como un compás, un círculo rojo en el agua.
Llevábamos ya a Gatsby hacia la casa cuando el jardinero vio el cadáver de Wilson entre la hierba, y el holocausto se consumó.
9
Dos años después recuerdo el resto de ese día, y aquella noche, y el día siguiente, como un inacabable entrar y salir de policías, fotógrafos y periodistas por la puerta principal de la casa de Gatsby. Una cuerda, atada de un extremo a otro de la cancela, y un policía mantenían a raya a los curiosos, pero los chiquillos descubrieron pronto que podían entrar por mi jardín, y siempre había un grupo alrededor de la piscina, con la boca abierta. Alguien de gestos decididos, un detective quizá, usó la expresión «loco» cuando se inclinó esa tarde sobre el cadáver de Wilson, y la imprevista autoridad de su voz estableció el tono de los reportajes que publicaron los periódicos a la mañana siguiente.
La mayoría de esos reportajes eran una pesadilla: grotescos, intrascendentes, tendenciosos y falsos. Cuando el testimonio de Michaelis durante la investigación sacó a la luz las sospechas de Wilson sobre su mujer, pensé que inmediatamente algún periodicucho sensacionalista nos serviría la historia completa, pero Catherine, que podría haber dicho cualquier cosa, no dijo una palabra. Demostró una sorprendente firmeza de carácter: miró al coroner con ojos llenos de determinación bajo sus cejas depiladas, y juró que su hermana no había visto a Gatsby en su vida, que su hermana era completamente feliz con su marido, que su hermana jamás había dado un mal paso. Se convenció a sí misma de lo que juraba y empapó de lágrimas el pañuelo, como si la menor insinuación ya fuera más de lo que podía soportar. De modo que Wilson fue reducido a individuo «trastornado por el dolor» para simplificar el caso al máximo, y ahí quedó todo.
Pero esa parte de la historia me parece lejana e insustancial. Me vi completamente solo, al lado de Gatsby. Desde el momento en que llamé por teléfono a West Egg para dar la noticia de la catástrofe, todas las conjeturas sobre Gatsby y todas las cuestiones prácticas recayeron sobre mí. Al principio me sentí sorprendido y confuso; luego, mientras él yacía en su casa y ni se movía, ni respiraba ni hablaba, hora tras hora, me fui convenciendo de que debía asumir la responsabilidad, porque no había ningún otro interesado: interesado, digo, con ese intenso interés personal al que cualquiera tiene cierto derecho cuando llega su fin.
Llamé a Daisy media hora después de que lo encontráramos, la llamé instintivamente y sin la menor vacilación. Pero Tom y ella se habían ido a primera hora de esa tarde, llevándose el equipaje.
—¿No han dejado una dirección?
—No.
—¿Han dicho cuándo volverán?
—No.
—¿Tiene idea de dónde pueden estar? ¿Cómo podría ponerme en contacto con ellos?
—No lo sé. No puedo decirle.
Quería encontrar a alguien que lo acompañara. Quería entrar en la habitación donde yacía y tranquilizarlo: «Te encontraré a alguien, Gatsby. No te preocupes. Confía en mí y encontraré a alguien que te haga compañía».
El nombre de Meyer Wolfshiem no aparecía en la guía de teléfonos. El mayordomo me dio la dirección de su despacho en Broadway, y llamé a Información, pero cuando conseguí el número ya eran más de las cinco, y no contestaba el teléfono.
—¿Puede llamar otra vez?
—Ya he llamado tres veces —dijo la telefonista.
—Es muy importante.
—Lo siento. Me temo que no hay nadie.
Volví al salón y pensé por un momento que todos esos funcionarios que de improviso habían llenado la casa eran gente que se presentaba por casualidad. Pero, cuando levantaron la sábana y miraron el cadáver con ojos estupefactos, la protesta de Gatsby volvió a sonar en mi cerebro: «Escucha, compañero, trae a alguien que me acompañe. Haz todo lo posible. No puedo soportar esto solo».
Alguien empezó a hacerme preguntas, pero me escabullí y subí a la segunda planta para buscar en los cajones del escritorio que no estaban cerrados con llave: nunca me había dicho expresamente que sus padres hubieran muerto. Pero no había nada: sólo la foto de Dan Cody, signo de una violencia olvidada, que me miraba fijamente desde la pared.
A la mañana siguiente mandé al mayordomo a Nueva York con una carta para Wolfshiem, pidiéndole información y rogándole que se acercara en el próximo tren. Esto me pareció superfluo cuando lo escribí. Estaba seguro de que se pondría en camino en cuanto leyera los periódicos, como estaba seguro de que, antes de mediodía, llegaría un telegrama de Daisy. Pero no llegaron ni el telegrama ni mister Wolfshiem; nadie llegó, excepto más policías, más fotógrafos y más periodistas. Cuando el mayordomo volvió con la respuesta de Wolfshiem, empecé a tener una sensación de desafío, de desprecio y de solidaridad entre Gatsby y yo contra todos.
Querido mister Carraway:
Éste ha sido uno de los golpes más terribles de mi vida y me cuesta creer que sea cierto. Un acto tan insensato como el de ese hombre debería hacernos pensar. Me es imposible ir en este momento porque me tiene atado un asunto muy importante y ahora no me puedo mezclar en eso. Si hay algo que pueda hacer más adelante, mándeme una carta con Edgar haciéndomelo saber. Casi no sé ni dónde estoy cuando oigo una cosa así, y me siento totalmente hundido, noqueado.
Le saluda atentamente,
Meyer Wolfshiem
Y añadía atropelladamente:
Téngame al corriente del funeral, etc. No conozco a su familia.
Cuando sonó el teléfono esa tarde y la centralita anunció una llamada a larga distancia desde Chicago creí que por fin era Daisy. Pero me llegó, débil y lejana, una voz de hombre.
—Aquí Slagle…
—¿Sí? —no me sonaba ese nombre.
—Mierda de mercancía. ¿Ha recibido mi telegrama?
—No ha llegado ningún telegrama.
—El joven Parker tiene problemas. Lo han cogido cuando trataba de vender los bonos. Recibieron de Nueva York una circular con los números cinco minutos antes. ¿Qué me dice? Nunca sabe uno lo que le espera en estas ciudades atrasadas…
—Oiga —lo interrumpí, asfixiándome—, oiga, no soy mister Gatsby. Mister Gatsby ha muerto.
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido por una exclamación, e inmediatamente un seco graznido cuando se cortó la llamada.
Creo que fue al tercer día cuando llegó de un pueblo de Minnesota un telegrama firmado por Henry C. Gatz. Sólo decía que el remitente salía inmediatamente hacia Nueva York y que se pospusiera el funeral hasta su llegada.
Era el padre de Gatsby, un anciano solemne, desolado y confundido, que se protegía del caluroso día de septiembre con un largo abrigo barato. Los ojos no dejaban de lagrimearle por la emoción, y cuando le cogí la maleta y el sombrero empezó a tirarse con tanta insistencia de la barba gris y rala que me costó trabajo quitarle el abrigo. Estaba a punto de derrumbarse, así que lo llevé a la sala de música y lo obligué a sentarse mientras mandaba que le trajeran algo de comer. Pero no podía comer, y el vaso de leche se le derramó en la mano temblorosa.
—Vi en Chicago el periódico —dijo—. El periódico de Chicago lo recogía todo. Me vine enseguida.
—No sabía cómo localizarlo.
Sus ojos, que miraban sin ver, recorrían incesantemente la habitación.
—Fue un loco —dijo—. Tenía que estar loco.
—¿Le apetece un poco de café? —le insistí.
—No quiero nada. Ya estoy bien, mister…
—Carraway.
—Ya estoy bien. ¿Dónde han puesto a Jimmy?
Lo llevé al salón, donde yacía su hijo, y lo dejé allí. Unos chiquillos habían subido los escalones y se asomaban al vestíbulo; cuando les dije quién acababa de llegar, se fueron de mala gana.
Poco después mister Gatz abrió la puerta y salió, la boca entreabierta, la cara ligeramente roja, los ojos húmedos de alguna lágrima aislada e inoportuna. Había llegado a una edad en la que la muerte ha perdido su calidad de sorpresa terrible y, cuando entonces miró a su alrededor y vio por primera vez la altura y el esplendor del vestíbulo y de las inmensas habitaciones que salían de él y daban a otras habitaciones, su dolor empezó a mezclarse con un orgullo reverente. Lo ayudé a subir a uno de los dormitorios de la segunda planta; mientras se quitaba la chaqueta y el chaleco le dije que cualquier disposición había sido aplazada hasta su llegada.
—No sabía lo que usted pensaba hacer, mister Gatsby…
—Me llamo Gatz.
—… Mister Gatz. Pensé que quizá quisiera llevarse a su hijo al Oeste.
Negó con la cabeza.
—A Jimmy siempre le gustó más el Este. Alcanzó su posición en el Este. ¿Era usted amigo de mi chico, mister…?
—Éramos amigos íntimos.
—Tenía un gran futuro ante él, ¿sabe? Sólo era un muchacho, pero tenía cerebro… Mucha fuerza aquí…
Se tocó la cabeza muy serio, y yo asentí.
—Si hubiera vivido, habría llegado a ser un gran hombre. Un hombre como James J. Hill. Habría contribuido a levantar el país.
—Eso es verdad —dije, incómodo.
Trató de quitar la colcha bordada de la cama, se tumbó muy derecho y se durmió instantáneamente.
Esa noche llamó por teléfono una persona que no podía ocultar su pánico, y que quiso saber quién era yo antes de decirme su nombre.
—Habla con mister Carraway —le dije.
—Ah —sonó más tranquilo—. Soy Klipspringer.
Yo también me sentí más tranquilo, porque su llamada parecía prometer otro amigo para el entierro de Gatsby. No quería anunciarlo en los periódicos y atraer a una multitud que acudiera como quien va a un espectáculo, así que hice unas cuantas llamadas telefónicas. No era fácil encontrar a nadie.
—El funeral es mañana —le dije a Klipspringer—. A las tres, en la casa. Avísele a todo el que pueda estar interesado…
—Ah, sí —me cortó—. No creo que vea a nadie, pero lo haré si tengo ocasión.
Su tono me hizo desconfiar.
—Usted vendrá, por supuesto.
—Bueno, lo intentaré, sí. Para lo que llamaba era porque…
—Espere un momento —lo interrumpí—. ¿Vendrá o no?
—Bueno, el hecho es que… La verdad es que estoy con alguna gente en Greenwich, y quieren que mañana pase el día con ellos. Hay un picnic o algo por el estilo. Pero, sí, haré lo posible por escaparme.
No pude contener un «ya, seguro» y debió oírme porque continuó, nervioso:
—Bueno, he llamado porque me dejé ahí un par de zapatos. No sé si sería mucha molestia mandármelos con el mayordomo. Son unas zapatillas de tenis y me siento como desvalido sin ellas. Mi dirección es B. F….
No oí el resto del nombre porque colgué.
Después de aquello sentí cierta vergüenza por Gatsby: un señor al que llamé por teléfono insinuó que había recibido su merecido. La culpa fue mía, porque era uno de los que, envalentonado por el licor de Gatsby, solía hablar de Gatsby con más desdén, y yo tendría que haber sido lo suficientemente listo como para no llamarlo.
La mañana del funeral fui a Nueva York a ver a Meyer Wolfshiem; parecía no haber otro modo de localizarlo. En la puerta que abrí, siguiendo las instrucciones del ascensorista, había un rótulo en el que se leía The Swastika Holding Company, y al principio creí que no había nadie. Pero, después de gritar «Buenos días» en vano varias veces, empezaron a discutir en la habitación contigua y al momento apareció en una puerta interior una judía muy atractiva y me examinó con unos ojos negros y hostiles.
—No hay nadie —dijo—. Mister Wolfshiem ha ido a Chicago.
Lo primero era evidentemente falso, porque dentro alguien había empezado a silbar desafinando El rosario.
—Haga el favor de decirle que mister Carraway quiere verlo.
—¿Voy a buscarlo a Chicago?
En ese momento una voz, inequívocamente la de mister Wolfshiem, gritó «¡Estella!» al otro lado de la puerta.
—Déjeme su nombre en la mesa —dijo ella—. Le daré el recado en cuanto vuelva.
—Pero sé que está aquí.
Dio un paso hacia mí y empezó a pasarse las manos por las caderas, arriba y abajo.
—Ustedes, los jóvenes, se creen que pueden entrar aquí cuando les da la gana —me regañó—. Y nos tienen hartos, hasta la náusea. Cuando digo que está en Chicago, está en Chicago.
Mencioné a Gatsby.
—Ah —volvió a mirarme—. Podría… ¿Me repite su nombre?
Se esfumó. Al instante apareció solemnemente en la puerta Meyer Wolfshiem, tendiéndome las dos manos. Me hizo entrar en su despacho mientras comentaba con voz reverente que era un momento muy triste para todos nosotros, y me ofreció un cigarro.
—La memoria me lleva al día en que lo conocí —dijo—. Un mayor, muy joven, recién licenciado y cubierto de medallas que había ganado en la guerra. No tenía ni un centavo: seguía usando el uniforme porque no tenía dinero para comprarse ropa. Lo vi por primera vez en los billares de Winebrenner, en la calle Cuarenta y tres, donde entró a pedir trabajo. No comía desde hacía dos días. «Véngase a almorzar conmigo», le dije. Devoró más de cuatro dólares de comida en media hora.
—¿Lo introdujo usted en los negocios?
—¡Introducirlo! Yo lo hice un hombre de negocios.
—Ah.
—Lo saqué de la nada, directamente del arroyo. Me di cuenta enseguida de que era un joven con buena apariencia y aires de señor, y cuando me dijo que había estado en Oggsford supe que podía serme muy útil. Le aconsejé que se afiliara a la Legión Americana, donde estaba muy bien considerado. Hizo entonces un trabajo para uno de mis clientes, en Albany. Estábamos así de unidos —levantó dos dedos bulbosos—, siempre juntos.
Me pregunté si aquella sociedad habría incluido la operación de las Grandes Ligas de béisbol en 1919.
—Y ahora está muerto —dijo al cabo de unos segundos—. Usted era su amigo más íntimo, así que sé que quiere que vaya al funeral esta tarde. Me gustaría ir.
—Muy bien, entonces venga.
Los pelos de sus orificios nasales vibraron ligeramente y, mientras decía no con la cabeza, los ojos se le llenaron de lágrimas.
—No puedo… No puedo mezclarme en eso —dijo.
—No hay nada en lo que mezclarse. Ya todo ha terminado.
—Cuando matan a un hombre, no me gusta mezclarme. Me mantengo al margen. Cuando era joven, era distinto: si moría un amigo, y no importa cómo, seguía a su lado hasta el final. Quizá le parezca sentimental, pero hablo en serio: hasta el final, por amargo que fuera.
Vi que, por alguna razón particular, había decidido no asistir al funeral, así que me puse de pie.
—¿Ha ido usted a la universidad? —preguntó de improviso.
Por un momento pensé que iba a proponerme una «coneggsión», pero se limitó a asentir y estrecharme la mano.
—Tenemos que aprender a demostrarle nuestra amistad a un hombre cuando está vivo y no después de muerto —sugirió—. Después mi regla es no mover las cosas.
Cuando salí del despacho el cielo se había oscurecido y lloviznaba al llegar a West Egg. Me cambié de ropa, me acerqué a la casa vecina y encontré a mister Gatz paseando por el vestíbulo, emocionado. El orgullo por su hijo y las posesiones de su hijo no había dejado de crecer y quería enseñarme algo.
—Jimmy me mandó esta foto —sacó la billetera con dedos temblorosos—. Mire.
Era una fotografía de la casa, rota por las esquinas y sucia de muchas manos. Me señaló cada detalle con fervor. «¡Mire esto!», y buscaba admiración en mis ojos. La había enseñado tantas veces que creo que para él era más real que la casa misma.
—Me la mandó Jimmy. Creo que es una foto muy buena. Sale todo muy bien.
—Sí, muy bien. ¿Había visto a su hijo últimamente?
—Fue a verme hace dos años y me compró la casa donde vivo ahora. Nos dejó destrozados cuando se escapó de casa, pero ahora veo que tenía motivos para hacerlo. Sabía que tenía un gran futuro por delante. Y en cuanto empezó a tener éxito fue muy generoso conmigo.
Parecía resistirse a guardar la foto y me dejó verla unos segundos más. Luego se guardó la billetera y se sacó del bolsillo un ejemplar muy viejo, mugriento y desencuadernado, de un libro llamado Hopalong Cassidy.
—Mire, este libro era suyo, de cuando era un chiquillo. Ahora verá.
Lo abrió por el final y le dio la vuelta para que yo pudiera verlo. En la hoja de guarda habían escrito con letra de imprenta la palabra HORARIO y la fecha, 12 de septiembre de 1906. Y debajo:
Levantarse: 6.00
Gimnasia y pesas: 6.15-6.30
Estudiar electricidad, etc: 7.15-8.15
Trabajo: 8.30-16.30
Béisbol y deportes: 16.30-17.00
Ejercicios prácticos de elocuencia y saber estar: 17.00-18.00
Estudio de inventos útiles: 19.00-21.00
PROPÓSITOS GENERALES
No perder el tiempo en Shafters o (nombre ilegible)
Dejar de fumar y de masticar chicle
Baño un día sí y otro no
Leer una revista o un libro provechosos a la semana
Ahorrar 5 dólares 3 dólares a la semana
Portarme mejor con mis padres
—Encontré este libro por casualidad —dijo el anciano—. ¿No es revelador?
—Es revelador.
—Jimmy estaba destinado a triunfar. Siempre se estaba proponiendo cosas por el estilo. ¿Se da cuenta de cómo se preocupaba de cultivar su inteligencia? En eso era ejemplar. Una vez me dijo que yo comía como un cerdo y le pegué.
Se resistía a cerrar el libro, leía cada línea en voz alta y me miraba con ansiedad. Creo que incluso esperaba que copiara la lista para mi propio uso.
Poco antes de las tres el ministro luterano llegó de Flushing, y empecé a mirar involuntariamente por las ventanas para ver si aparecían más coches. El padre de Gatsby hacía lo mismo. Y, conforme pasaba el tiempo, cuando los criados esperaban ya en el vestíbulo, empezó a parpadear nerviosamente y a hablar de la lluvia con preocupación e incertidumbre. El ministro miró un par de veces su reloj, así que lo llevé aparte y le pedí que esperara media hora. Pero fue inútil. No vino nadie.
A eso de las cinco nuestra procesión de tres coches llegó al cementerio y se detuvo a la entrada bajo una llovizna persistente: primero el coche fúnebre, horriblemente negro y mojado, luego mister Gatz, el ministro y yo en la limusina, y muy poco después, en la furgoneta de Gatsby, cuatro o cinco criados y el cartero de West Egg, todos empapados hasta los huesos. Cuando entrábamos en el cementerio oí que un coche se paraba y el sonido de alguien que chapoteaba en el suelo mojado detrás de nosotros. Me volví a mirar. Era el hombre con gafas como ojos de búho a quien descubrí una noche, hacía tres meses, maravillado ante los libros de la biblioteca de Gatsby.
No lo había visto desde entonces. No sé cómo se enteró del entierro, ni siquiera sé su nombre. La lluvia corría por sus gafas, muy gruesas, y él se las quitó y las secó para ver cómo levantaban la lona que protegía la tumba de Gatsby.
Intenté pensar en Gatsby un instante, pero ya estaba demasiado lejos, y lo único que pude recordar, sin resentimiento, fue que Daisy no había mandado ni un mensaje ni una sola flor. Apenas si oí vagamente un murmullo: «Bienaventurados los muertos sobre los que cae la lluvia». Y el hombre de los ojos de búho contestó con fuerza: «Amén».
Volvimos deprisa a los coches, bajo la lluvia. Ojos de Búho habló conmigo en la puerta:
—No he podido ir a la casa.
—No ha podido ir nadie.
—¡No me diga! —estalló—. ¡Dios mío! Iban a cientos.
Se quitó las gafas y volvió a limpiarlas, por dentro y por fuera.
—El pobre hijo de puta —dijo.
Uno de mis recuerdos más vivos es la vuelta al Oeste desde el colegio y, luego, desde la universidad en navidades.
Los que seguían viaje más allá de Chicago se reunían en la vieja Union Station a la seis de una tarde de diciembre con algunos amigos de Chicago que, sumergidos ya en la alegría de las fiestas, acudían a despedirlos. Recuerdo los abrigos de piel de las chicas que volvían del colegio de miss Tal o miss Cual, y las charlas entre el vaho helado de la respiración, y las manos que se levantaban a saludar cuando veíamos a viejos amigos, y cómo comparábamos nuestras listas de invitaciones, «¿Vas a la fiesta de los Ordway, de los Hersey, de los Schultz?». Y los billetes del tren, alargados y verdes, bien apretados en las manos enguantadas. Y, por fin, en la vía, cerca de la entrada, los lóbregos vagones de la línea Chicago, Milwaukee y Saint Paul, que nos parecían alegres como las mismas navidades.
Cuando nos adentrábamos en la noche de invierno y la verdadera nieve, nuestra nieve, empezaba a extenderse por todos lados y a titilar y estrellarse contra las ventanas del tren, y pasaban las luces mortecinas de las pequeñas estaciones de Wisconsin, el aire se endurecía de pronto, afilado y cortante. Lo aspirábamos profundamente cuando volvíamos de cenar a través de las plataformas heladas, inconcebiblemente conscientes durante una hora extraordinaria de nuestra identificación con el país, antes de unirnos y confundirnos de nuevo con él.
Ése era mi Medio Oeste, no el trigo ni las praderas ni los perdidos pueblos de los suecos, sino los emocionantes trenes de mi juventud en los que regresaba, y las farolas de la calle y las campanillas de los trineos en la oscuridad escarchada y las sombras de las coronas de acebo que las ventanas iluminadas proyectaban sobre la nieve. Formo parte de ese mundo, un poco solemne por la sensación de aquellos largos inviernos, un poco orgulloso por haber crecido en la casa de los Carraway, en una ciudad en la que las casas todavía son conocidas durante décadas por el nombre de la familia propietaria. Ahora comprendo que, al fin y al cabo, esta historia ha sido una historia del Oeste: Tom y Gatsby, Daisy y Jordan y yo somos del Oeste, y quizá suframos en común alguna deficiencia que nos hace sutilmente inadaptables a la vida en el Este.
Incluso cuando el Este me impresionaba más, incluso cuando era más consciente de su superioridad sobre las aburridas, desangeladas y abotargadas ciudades de más allá de Ohio, con su inquisitivo e inacabable fisgoneo del que sólo se libran los niños y los muy ancianos, incluso entonces tenía para mí el Este una nota de distorsión. West Egg, especialmente, sigue apareciendo en mis sueños más fantásticos. Lo veo como una escena nocturna pintada por el Greco: un centenar de casas, a la vez convencionales y grotescas, encogidas bajo un cielo hosco y agobiante y una luna sin lustre. En primer plano, cuatro hombres solemnes, vestidos de etiqueta, van por la acera con una camilla en la que yace una mujer borracha y en traje de noche. La mano, que cuelga a un lado, centellea enjoyada y fría. Muy serios, los hombres entran en una casa, una casa equivocada. Pero nadie sabe el nombre de la mujer, ni a nadie le importa.
Después de la muerte de Gatsby el Este me parecía hechizado, distorsionado, sin que mis ojos pudieran corregirlo. Así que, cuando el humo de las hojas secas flotaba ya en el aire y la ropa húmeda empezó a congelarse en los tendederos al soplo del viento, decidí volver a casa.
Había algo que tenía que hacer antes de irme, algo desagradable y embarazoso que probablemente hubiera sido mejor no hacer. Pero quería dejarlo todo en orden y no confiar en que el mar indiferente y diligente se llevara mi basura. Vi a Jordan Baker y hablé de lo que había pasado entre nosotros, y de lo que después me había pasado a mí, y ella me escuchó, muy quieta, en un gran sillón.
Iba vestida de golfista, y me acuerdo de que pensé que parecía una buena foto para una revista ilustrada, con el mentón graciosamente levantado, el pelo color de hoja en otoño y la cara del mismo tono tostado que el guante sin dedos que descansaba en su rodilla. Cuando acabé, me dijo sin más comentarios que se había comprometido con otro. No me lo creí del todo, aunque había varios con los que podría haberse casado con un simple gesto de asentimiento, pero fingí sorpresa. Por un momento me pregunté si no me estaría equivocando, luego volví a pensarlo todo rápidamente y me levanté para despedirme.
—Pero fuiste tú el que me dejó —dijo Jordan de improviso—. Me dejaste por teléfono. Ya no me importas lo más mínimo, pero aquello fue para mí una nueva experiencia, y durante un tiempo me sentí un poco desorientada.
Nos estrechamos la mano.
—Ah, ¿te acuerdas —añadió— de una conversación que tuvimos una vez sobre conducir un coche?
—No, no me acuerdo.
—¿No dijiste que un mal conductor sólo está seguro hasta que se encuentra con otro mal conductor? Bueno, pues yo me encontré con otro mal conductor, ¿no? Quiero decir que, si me equivoqué tanto, fue por mi propio descuido. Creía que eras una persona bastante honesta y sincera. Creía que ése era tu orgullo secreto.
—Tengo treinta años —dije—. He rebasado en cinco años la edad de mentirme a mí mismo y llamarle a eso honor.
No me contestó. Enfadado, medio enamorado de ella y tremendamente dolorido, di media vuelta y me fui.
Una tarde de finales de octubre vi a Tom Buchanan. Iba andando delante de mí por la Quinta Avenida, alerta y agresivo como siempre, las manos ligeramente separadas del cuerpo como para defenderse de cualquier intromisión, y moviendo bruscamente la cabeza al ritmo de sus ojos inquietos. En el momento en que reduje el paso para evitar adelantarlo, se paró a mirar, arrugando la frente, el escaparate de una joyería. Entonces me vio y retrocedió, tendiéndome la mano.
—¿Qué pasa, Nick? ¿Te niegas a darme la mano?
—Sí. Sabes lo que pienso de ti.
—Estás loco, Nick —dijo—. Totalmente loco. No sé qué te pasa.
—Tom —pregunté—, ¿qué le dijiste a Wilson aquel día?
Me miró sin decir una palabra y supe que no me había equivocado a propósito de aquellas horas perdidas. Traté de dar media vuelta, pero me cogió del brazo.
—Le conté la verdad —dijo—. Se presentó en la puerta cuando estábamos a punto de irnos y, cuando mandé que le dijeran que no estábamos, intentó subir por la fuerza. Estaba lo suficientemente loco como para matarme si no le hubiera dicho quién era el dueño del coche. En la casa no soltó ni un momento el revólver que llevaba en el bolsillo —se interrumpió, desafiante—. ¿Y qué si se lo dije? Ese individuo recibió lo que se merecía. Te cegó igual que cegó a Daisy, pero era peligroso. Atropelló a Myrtle como quien atropella a un perro, y ni siquiera se paró.
No había nada que yo pudiera responderle, salvo lo indecible: que no era verdad.
—Y si crees que no he tenido mi parte de sufrimiento… Mira, cuando fui a dejar el apartamento y vi la maldita caja de galletas para perros en el aparador, me senté y lloré como un niño, Dios mío, fue terrible…
No podía perdonarlo ni demostrarle simpatía, pero entendí que, para él, lo que había hecho estaba completamente justificado. Sólo era desconsideración y confusión: Tom y Daisy eran personas desconsideradas. Destrozaban cosas y personas y luego se refugiaban detrás de su dinero o de su inmensa desconsideración, o de lo que los unía, fuera lo que fuera, y dejaban que otros limpiaran la suciedad que ellos dejaban…
Le di la mano; parecía absurdo no hacerlo, porque de repente fue como si estuviera hablando con un niño. Luego entró en la joyería a comprar un collar de perlas —o quizá unos gemelos—, libre para siempre de mis remilgos provincianos.
La casa de Gatsby seguía vacía cuando me fui: su césped había crecido tanto como el mío. Uno de los taxistas del pueblo nunca pasaba ante la entrada sin detenerse un momento para señalarle a sus pasajeros la casa; puede que fuera el que llevó a Daisy y Gatsby a East Egg la noche del accidente, y quizá había inventado su propia historia sobre el caso. Yo no quería oírla y lo evitaba cuando me bajaba del tren.
Pasaba en Nueva York las noches de los sábados porque seguían tan vivas en mí aquellas fiestas deslumbrantes que aún oía la música y las risas, desmayadas y sin fin, que llegaban de los jardines de la casa, y los coches que subían y bajaban por el camino de entrada. Una noche oí un coche de verdad, y vi cómo la luz de los faros iluminaba la escalinata. Pero no investigué. Debía de ser algún invitado rezagado que había estado en el confín de la tierra y no sabía que había terminado la fiesta.
La última noche, después de hacer el equipaje y de venderle el coche al dueño de la tienda de comestibles, me acerqué a ver otra vez aquel extraordinario e incoherente desastre de casa. En los peldaños blancos una palabra obscena, garabateada por algún chico con un trozo de ladrillo, resaltaba con claridad a la luz de la luna, y la borré, frotando la piedra con el zapato. Luego bajé dando un paseo a la playa y me tumbé en la arena.
La mayoría de las casas grandes de la playa estaban ya cerradas y apenas si se veía una luz que no fuera el resplandor móvil y nublado de algún transbordador que cruzaba el estrecho. Y, a medida que la luna cobraba altura, las casas, insustanciales, empezaron a desvanecerse y poco a poco tomé conciencia de la vieja isla que, allí mismo, había florecido ante los ojos de unos cuantos marinos holandeses: un pecho del nuevo mundo, verde y joven. Árboles desaparecidos, los árboles que cederían su sitio a la casa de Gatsby, provocaron una vez con sus susurros el último y más grande de los sueños humanos: durante un instante encantado y efímero el hombre tuvo que contener la respiración en presencia de este continente, obligado a una contemplación estética que no entendía ni deseaba, frente a frente por última vez en la historia con algo proporcional a su capacidad de asombro.
Y, allí, pensando en el viejo mundo desconocido, me acordé del asombro de Gatsby cuando descubrió la luz verde al final del embarcadero de Daisy. Había hecho un largo camino hasta aquel césped azul y su sueño debió de parecerle tan cercano que difícilmente podía escapársele. No sabía que ya lo había dejado atrás, en algún sitio, más allá de la ciudad, en la vasta tiniebla, donde los oscuros campos de la república se extienden en la noche.
Gatsby creía en la luz verde, el futuro orgiástico que año tras año retrocede ante nosotros. Se nos escapa ahora, pero no importa, mañana correremos más, alargaremos más los brazos y llegarán más lejos… Y una buena mañana…
Así seguimos, golpeándonos, barcas contracorriente, devueltos sin cesar al pasado.
FIN