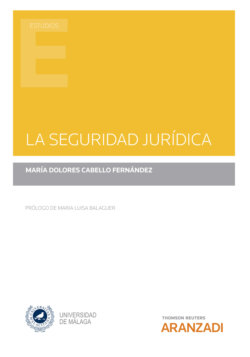Читать книгу La seguridad jurídica - Mª Dolores Cabello Fernández - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Concepto de seguridad jurídica
ОглавлениеPara la mayoría de la doctrina la seguridad jurídica se identifica con la certeza del Derecho. Esta es nuestra posición también. Consideramos que la seguridad jurídica es la ausencia de incertidumbre, es el saber a qué atenerse. La seguridad jurídica debe garantizar a la ciudadanía la posibilidad de conocer la regulación de derecho positivo que determina lo que está permitido o prohibido y las sanciones previstas en caso de incumplimiento. Conecta, así, la seguridad jurídica con el principio de publicidad de las normas, y con el principio de legalidad, todos consagrados como principios jurídicos constitucionales en el art. 9.3 CE. De hecho, sostenemos que todos los principios consagrados en el art. 9.3 CE coadyuvan a la seguridad jurídica, legalidad, publicidad, irretroactividad o interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y, en esta postura, seguimos al Tribunal Constitucional3. Pero la seguridad jurídica es también la previsibilidad, la posibilidad de prever las consecuencias de los actos. Previsibilidad que es especialmente importante en la aplicación judicial del derecho, donde la ciudadanía tiene derecho a soluciones iguales ante situaciones iguales, lo que conecta la seguridad jurídica con el valor justicia, con el principio de igualdad y con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Conecta la seguridad jurídica con la forma de Estado, es consustancial al Estado social y democrático de Derecho, en la medida en que la democracia y los valores en los que se sustenta legitima al Poder, en concreto al Poder legislativo que nos dota de la legalidad, marco de convivencia del Estado de Derecho.
Para BALAGUER CALLEJÓN, F., la seguridad jurídica se identifica con la “certeza respecto del Derecho aplicable”. La propia efectividad del Derecho va a depender de la posibilidad de conocimiento por la ciudadanía de las reglas jurídicas y las consecuencias de sus actos, certeza en el Derecho que operaría como presupuesto de todo orden jurídico. Siendo, así, la seguridad jurídica “la seguridad que el individuo tiene en el Derecho, en cuanto a la valoración que el ordenamiento realice de su actividad social”4. Esa certeza en el Derecho exigiría la presunción de legitimidad de todas las normas jurídicas, pero la seguridad jurídica exige un control sobre esa legitimidad5. Sin embargo, la seguridad jurídica en un ordenamiento complejo no puede referirse sólo a la aplicación de la norma aislada, sino al ordenamiento jurídico en su conjunto, donde la Constitución sería la expresión máxima de la seguridad jurídica6.
Se ha destacado la “multivocidad” del concepto de seguridad jurídica, su carácter multicomprensivo, al englobar en palabra del TC todos los principios jurídicos del art. 9.3 CE. Así, LÓPEZ GUERRA que identifica el principio de seguridad jurídica con la necesidad de certeza o seguridad de la sociedad. Para este autor la seguridad jurídica sería “la confianza o certeza en la existencia de unas pautas de conducta jurídicamente vinculantes; en que esas pautas se encuentren enunciadas en forma cognoscible por los ciudadanos; y en que esas mismas pautas, traducidas a normas jurídicas, regularán establemente las posiciones jurídicas de los ciudadanos y su relación con los demás”7. Identifica este autor la seguridad jurídica con la certeza, y nosotros coincidimos en esta apreciación, pero hace una interesante distinción sobre la seguridad jurídica del Derecho, y en el Derecho. La primera sería “la confianza en la existencia de normas, en que esas normas son conocidas, y en que van a ser adecuadamente aplicadas por Administración y jueces”, lo que conecta con la publicidad y claridad de las normas, y la segunda, la certeza en el Derecho es “la confianza en la permanencia y estabilidad de las normas, y de las situaciones creadas al amparo del ordenamiento jurídico”, que lleva al estudio de la irretroactividad y la unidad de interpretación del Derecho8. Para LÓPEZ GUERRA estos dos aspectos se mueven en una concepción formal de la seguridad jurídica, a la que habría que añadir una concepción material identificada con la justicia, que ha denominado “seguridad existencial” y que define como “la confianza en que el ordenamiento jurídico hará posible, material y no sólo formalmente, una convivencia que integre a todos los ciudadanos (y no sólo a unos pocos) en un conjunto social efectivamente ordenado”9.
Para LUCAS MURILLO DE LA CUEVA el ordenamiento en su conjunto realiza la seguridad jurídica al establecer criterios generales para la solución de conflictos de intereses, promoviendo “la armonía y estabilidad de la convivencia”10. Para este autor la Constitución sería la máxima expresión de la seguridad jurídica y todas sus garantías coadyuvarían a ella11.
Ciertamente, la Constitución ocupa un papel central para dotar de seguridad jurídica a todo el sistema, a todo el ordenamiento jurídico, y creo que no podemos olvidar su carácter de Constitución normativa con lo que ello supone. En primer lugar, su configuración de norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, declarado expresamente en el art. 5 de la LOPJ. Como norma suprema dota de unidad a todo el sistema lo que es especialmente relevante en un ordenamiento complejo como el nuestro dónde se articulan el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos. Y donde también es de aplicación el Derecho internacional y el Derecho de la Unión Europea, acuñándose el concepto de constitucionalismo multinivel, para hacer referencia a los distintos niveles de producción normativa que operan en un ordenamiento, diferenciándose, así, entre normas de producción interna y de producción supranacional12.
La segunda característica derivada de la normatividad sería la vinculación de la Constitución a todos los poderes públicos, formulada en el art. 9.1 CE, entendiendo por poder público tanto el legislativo en la elaboración de la ley que, como sabemos, debe respetar la Constitución so pena de declaración de inconstitucionalidad de esa ley, el poder ejecutivo con toda la actividad de la administración pública, y el poder judicial, en su labor de interpretación y aplicación del Derecho, donde cobra especial relevancia la tercera característica de la normatividad, la interpretación conforme que formula el art. 5 de la LOPJ, al establecer que “1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”. Interpretación conforme a la doctrina del TC que hace que esa doctrina cobre, por lo tanto, especial relevancia en la determinación de todo el ordenamiento jurídico y, por lo que aquí interesa, en la delimitación conceptual de la seguridad jurídica, como veremos. Y que conecta con la función constitucional del TC de intérprete supremo de la Constitución (art. Primero. Uno LOTC) y el valor de cosa juzgada y efectos erga omnes de sus resoluciones (art. 164 CE). Y añadiendo la LOTC la vinculación a los poderes públicos de las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad (art. Treinta y ocho. Uno) y la corrección de la jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria, al establecer el art. Cuarenta. Dos que “En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales”.
Estas características de la normatividad entendemos que se predican de la seguridad jurídica por su ubicación sistemática, ya como sabemos, aunque toda la Constitución es normativa, no todos los preceptos constitucionales obligan del mismo modo como, por ejemplo, los preceptos el Capítulo III del Título I cuya eficacia es mediata al quedar su aplicación sometida al principio de legalidad (art. 53.3 CE). La eficacia de la seguridad jurídica sería directa al ubicarse en el Título Preliminar, eficacia que derivaría de la propia normatividad de la Constitución.
Certeza y previsibilidad serían las dos proyecciones del principio de seguridad jurídica para UGARTEMENDIA, la certeza configura la proyección objetiva dirigida a los poderes públicos, y la proyección subjetiva se dirigiría a la ciudadanía que no tendría un derecho subjetivo a la seguridad jurídica, sino a pretensiones jurídicas conectadas, entre otros, a la tutela judicial efectiva. En su razonamiento, la seguridad jurídica “viene a consistir en una exigencia o mandato objetivo dirigido a los poderes públicos para que tanto la producción del Derecho como su aplicación estén presididas y caracterizadas por los criterios de certeza y previsibilidad, certeza sobre su identificación y contenido, y previsibilidad de las consecuencias jurídicas anudadas a su aplicación”, pero este contenido autónomo se imbrica con todos los otros principios jurídicos del art. 9.3 CE13.
Es PÉREZ LUÑO, el que en una primera aproximación el término “seguridad jurídica” lo identifica con un hecho o con un valor, es decir, un determinado estado de cosas o un ideal a alcanzar. Como hecho se identifica con la seguridad de la legalidad, como valor enlaza con la justicia14. Para despejar dudas distingue este autor, dos acepciones básicas del término. La que denomina seguridad jurídica strictu sensu, donde la seguridad jurídica “se manifiesta como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e instituciones15. Y, una segunda, subjetiva que se identifica con la certeza del Derecho, en el sentido de que la ciudadanía pueda conocer y, por tanto, adecuar sus actos a lo mandado, permitido o prohibido16. En este sentido subjetivo, apunta CASTILLO BLANCO que no se identifica sólo con la certeza del Derecho objetivo, sino también la certeza en el “conocimiento de los derechos y las obligaciones, certeza en las consecuencias de los propios actos. Así, la seguridad jurídica entendida como certeza supone, de un lado, la exactitud en la regla de Derecho aplicable y en su contenido. De otro lado, también, en la previsibilidad o predictibilidad de la actuación tanto propia como ajena”17.
En este mismo sentido, otros autores han considerado la seguridad jurídica como “la exigencia de conocer cuáles han de ser las consecuencias jurídicas de una determinada actuación”18. Concepto complejo que se identifica con la serenidad, la certidumbre, la firmeza, la confianza y la protección19. Certeza y previsibilidad son para UGARTEMENDIA dos proyecciones de la seguridad jurídica, objetiva y subjetiva. Para este autor la vertiente objetiva implica una obligación para los poderes públicos. La seguridad jurídica no sería una “norma de conducta” sino una “metanorma”, que va dirigida primariamente a la ciudadanía. Ese mandato a los poderes públicos no se articularía como un derecho subjetivo de la ciudadanía a la seguridad jurídica. Sería, más bien, una pretensión jurídica ligada a otros derechos subjetivos como la tutela judicial efectiva20.
Predectibilidad es para TORRES DEL MORAL, y previsibilidad de los efectos de la norma o certeza sobre el Ordenamiento jurídico aplicable y sobre los intereses jurídicamente tutelados. Pero entiende que la seguridad jurídica no es un derecho, sino un principio del ordenamiento jurídico21. Esta misma idea de previsibilidad la encontramos en BARRERO RODRÍGUEZ que identifica la seguridad jurídica con la correcta elaboración de las normas, con la certeza en el Derecho y la previsibilidad. Para esta autora la seguridad jurídica “significa que podemos ajustar nuestra conducta a normas determinadas con consecuencias previsibles, que podemos confiar en que frente a la arbitrariedad posible se producirá una respuesta adecuada y que las situaciones jurídicas individuales no van a ser desconocidas o alteradas sin la adopción, en su caso, de las debidas garantías”22.
También, DÍEZ-PICAZO identifica la seguridad jurídica con la certeza y la confianza. “Es la posibilidad en que cada individuo se puede encontrar de considerar que serán ciertas en el futuro determinadas circunstancias que debemos considerar como de indubitada producción. De este modo, la idea de certeza o certidumbre enlaza inmediatamente con la idea de confianza: puesto que se tiene certeza, se puede y se debe confiar en que en el futuro determinados hechos de los cuales los individuos pueden tener un especial interés, se producirán o no”23.
Conceptualmente, la seguridad jurídica se aborda desde dos concepciones o acepciones, la formal y la material. Desde una perspectiva formal, se identifica con una exigencia objetiva de regularidad de las normas de un sistema jurídico, y desde una perspectiva material, destacaría un aspecto subjetivo, identificado con la certeza del Derecho, que conecta con la posibilidad de conocer de antemano la norma para poder ajustar las conductas a su cumplimiento, para poder saber a qué atenerse, desde el conocimiento de la mandado, permitido o prohibido, lo que permite la autonomía en la conducta humana desde la previsibilidad de las consecuencias de sus actos24.
La regularidad de las normas de un sistema jurídico o positividad no puede identificarse con la seguridad jurídica porque, como apunta PÉREZ LUÑO, han existido sistemas jurídicos positivos con seguridad “precaria o prácticamente inexistente; pero no ha existido ninguno carente de positividad”25. Esta es la posición de PÉREZ LUÑO en oposición a las tesis de G. RADBRUCH que considera que “la seguridad jurídica reclama la vigencia del derecho positivo”26. Llamo la atención como se ha analizado el pensamiento de RADBRUCH identificando una evolución desde el positivismo hasta planteamientos propios del derecho natural27.
En el concepto de seguridad jurídica se han identificado por la doctrina dos elementos, el elemento estructural, y el elemento funcional. El primero se identifica con la formulación regular las normas de un sistema jurídico, y el segundo, con la garantía de cumplimiento del Derecho por todos sus destinatarios28. Estructuralmente, la seguridad jurídica se identificaría con el principio de legalidad, pero esta legalidad ofrece múltiples aspectos o facetas que coadyuvan a la seguridad jurídica como el principio de publicidad de las normas, la claridad en la redacción de la norma, la propia plenitud del ordenamiento, la reserva de ley, la irretroactividad y la cosa juzgada. Desde un punto de vista funcional, tendríamos una correlación entre seguridad jurídica y eficacia del derecho, y satisfacción de la tutela judicial efectiva29.
Y todavía podríamos hablar con LAUROBA LACASA de dos grandes manifestaciones, la seguridad jurídica ex ante y ex post. La primera se identifica con una “garantía tendente a asegurar el proceso técnico de búsqueda y hallazgo del derecho”, y la segunda, sería “la garantía de estabilidad del resultado de dicho proceso”30.
Se ha considerado, también, que el concepto de seguridad jurídica incluye al concepto de legalidad. La Seguridad jurídica “comprende cualquier fórmula dirigida a contrarrestar todo tipo de peligro para la confianza de los ciudadanos en el Derecho, sea cual fuere la naturaleza del riesgo y de la incidencia subjetiva inherente a él, bien se trate de certeza estable en el conocimiento de la norma, de fe en el correcto funcionamiento de las instituciones, o de conciencia del propio valor en la comunidad jurídicamente ordenada, etc.”31. La seguridad jurídica abarca todo el ordenamiento jurídico, en el ámbito público y en el privado, y en la esfera pública será, también, en tres ámbitos: lo nomotético (legislativo), nomopráxico (administrativo), y nomofiláctico (jurisdiccional)32.
Pero no puede identificarse la seguridad jurídica con la permanencia y estabilidad de las normas que durante su vigencia vinculan a los poderes públicos, especialmente, al Poder Judicial y dando satisfacción a la tutela judicial efectiva. “La seguridad jurídica no puede erigirse en una especie de valor absoluto, porque de este modo se produciría una especie de congelación del Ordenamiento jurídico, suma de otros principios indispensables en la funcionalidad del Derecho, que actúa, aparte de su significado simbólico, como presupuesto imprescindible de la creación o producción de las normas, de su interpretación y articulación correcta y vertebrada y, por último, de su utilización y aplicación por todos los agentes jurídicos…”33.
Es Gustav RADBRUCH el que define la seguridad jurídica no como la seguridad por medio del Derecho, sino la seguridad del Derecho mismo, que requiere cuatro condiciones: 1) que el derecho sea positivo; 2) que sea un Derecho seguro basado en hechos y no en juicios de valor del Juez; 3) que esos hechos se fijen con el menor margen de error; y 4) que el Derecho positivo para satisfacer la seguridad jurídica no debe estar sometido a continuos cambios34. La seguridad jurídica, para este autor, se imbrica con el Derecho positivo, de tal modo que los hechos se conviertan en Derecho, poniendo como ejemplo la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva que por el transcurso del tiempo transforma en Derecho una situación originariamente antijurídica.
En la institución de la cosa juzgada sentencias judiciales erróneas devienen inimpugnables para evitar disputas interminables. Y, afirma también, como la revolución cuando no triunfa es delito, pero cuando triunfa conforma un nuevo Derecho. “Es también la seguridad jurídica la que, en estos casos, convierte en nuevo Derecho la conducta antijurídica”35. En su Filosofía del Derecho identifica tres elementos de la idea del derecho, Justicia, adecuación a fin y seguridad jurídica. Volviendo a afirmar, como ya hemos visto, que la “seguridad jurídica exige positividad del derecho”. El derecho justo debe ser positivo, y el derecho positivo debe ser justo. “La seguridad jurídica exige positividad” pero la positividad es un factum una fuerza, de tal modo que “La seguridad jurídica no exige sólo la vigencia de los preceptos jurídicos que la fuerza establece y que se cumplen de hecho, sino que tiene también ciertas exigencias respecto a su contenido, la exigencia de su practicabilidad”36.
Considera BERMEJO VERA que esta clásica concepción formal de RADBRUCH es más necesaria en ordenamientos complejos influenciados por factores ajenos a los propios intereses de la ciudadanía. Y, por ello, para BERMEJO VERA la seguridad jurídica tiene una tercera dimensión, la existencia de un Derecho que protege formal y realmente mediante su aplicación por los órganos jurisdiccionales. Así, afirma que “No solamente el Derecho es garante de la seguridad jurídica, sino también otros factores, como la moral y la economía, resultan decisivos para la protección del interés del sujeto (y para su tranquilidad sicológica)”37.
Se ha relacionado también la seguridad jurídica con la confianza legítima, considera la doctrina que la seguridad jurídica sería “una confianza legítima que permite, a partir de la aplicación real y efectiva de la norma, la reducción de incertidumbres en la ciudadanía de sus diversas actividades, garantizando de este modo situaciones jurídicas diversas”38.
Considerar la seguridad como certeza es la posición de PECES-BARBA, “la seguridad supone la creación de un ámbito de certeza, de saber a qué atenerse, que pretende eliminar el miedo y favorecer un clima de confianza en las relaciones sociales, entre los seres humanos que intervienen y hacen posibles esas relaciones”. Sería un minimum existencial para el desarrollo de la dignidad humana sin incertidumbre39. A partir de aquí, este autor, desarrolla tres dimensiones de la seguridad jurídica como principio de organización, a saber, la seguridad jurídica en relación con el Poder; la seguridad jurídica en relación con el mismo Derecho; y la seguridad jurídica en relación con la sociedad. Tras este análisis concluye que la seguridad jurídica es un valor que fundamenta derechos, y conecta con otros valores como la libertad, la solidaridad y la igualdad, aunque considerando como valor central la libertad40.
En la relación seguridad jurídica-Poder habría que analizar las condiciones del Poder para garantizar la seguridad jurídica. Aquí, en cuanto al origen del Poder, se plantea PECES-BARBA la pregunta ¿quién manda? Que conecta con la legitimidad del Poder, es decir, “establece las instituciones, los órganos, los funcionarios, en definitiva, los operadores jurídicos habilitados por el Derecho para crear normas”, estableciendo los criterios de validez formal. La seguridad jurídica en relación con el origen del Poder entronca con el derecho de partición política y con el derecho a la jurisdicción, que garantiza la protección y tutela de los derechos de la ciudadanía41. En cuanto al ejercicio del Poder, responde a la pregunta ¿cómo se manda? Ya no se trata sólo de identificar al órgano que crea derecho, sino “de los cauces o reglas de procedimiento necesarios para que esas normas sean válidas (procedimientos de creación normativa) o para que las actuaciones de los operadores jurídicos se sujeten a un procedimiento preestablecido que garantice el igual tratamiento de ciudadanos y otros, sometidos a un determinado Ordenamiento jurídico”. Se trata del imperio de la Ley propio del Estado de Derecho, que conecta con el derecho a la seguridad del art. 17 CE, con la igualdad y con las garantías procesales y penales42.
En la relación de la seguridad jurídica con el mismo Derecho, destacan las dimensiones de la seguridad jurídica como principios de organización y de interpretación. De tal modo, que si en la relación seguridad jurídica-Poder, la seguridad la producía el Derecho, “era una seguridad a través del Derecho”, en la relación de la seguridad jurídica con el propio Derecho es más propio hablar de “seguridad en el Derecho”. Y es en este punto de su argumentación donde PECES-BARBA identifica un derecho fundamental a la seguridad jurídica, entendido “como derecho a gozar y a beneficiarse de las dimensiones objetivas de esa seguridad jurídica en relación con el mismo Derecho, que no será, así, sólo un deber de los poderes públicos, sino también un derecho de los ciudadanos y de los grupos en que éste se integra”43.
En la relación de la seguridad jurídica con la sociedad destaca PECES-BARBA su conexión con el Estado social. Ya no estamos en una seguridad frente al Poder, y ante el propio Derecho, sino en la sociedad, en las relaciones entre los hombres. Y supone esta denominada “seguridad social”, la “extensión de la acción del Derecho a sectores tradicionalmente abandonados a la autonomía de la voluntad”44. Esta “seguridad social” sería el fundamento del Estado social y los derechos fundamentales, y supondría no sólo certeza sino esperanza de que los más débiles no son abandonados a su suerte. “Es la seguridad frente a la desesperanza”45.
Como vemos se formulan por la doctrina diversas concepciones de seguridad jurídica, pero podemos observar la coincidencia en la identificación de la seguridad jurídica con la certeza del Derecho. Certeza que implicaría, entre otras cosas, la claridad de la norma, como veremos en la relación de la seguridad jurídica con la producción de normas Certeza que permite a la ciudadanía saber a qué atenerse, saber qué está prohibido y qué está permitido por el ordenamiento que le es aplicable, para ello lógicamente debe poder conocer la norma vigente, lo que conecta con la publicidad de la norma. Publicidad que se erige en presupuesto de la exigencia de la obediencia al Derecho, y garantía para la ciudadanía. Aunque la publicidad de la norma sea una publicidad formal que no impide exigir el cumplimiento de la norma siempre que haya existido posibilidad de conocerla, aunque efectivamente se desconozca, como consagra la máxima de que la ignorancia de las normas no excusa de su cumplimiento (art. 6.1 Código Civil). Pero la seguridad jurídica se conceptúa no sólo como certeza, sino también como previsibilidad, predectibilidad o confianza.
Nosotros consideramos a la seguridad jurídica, también, como la claridad y certeza del ordenamiento jurídico, como la posibilidad de conocimiento de ese ordenamiento jurídico, que debe estar formulado con claridad, por parte de la ciudadanía, para saber a qué atenerse, y la seguridad o confianza en que nuestros derechos se satisfarán y se protegerán por órganos judiciales en resoluciones no arbitrarias.
3. SSTC 27/1981, de 20 de julio, 99/1987, de 11 de junio, 227/1988, de 29 de noviembre, y 150/1990, de 4 de octubre.
4. Cfr. Francisco BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, Vol. I, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 88-89. Para Flavio LÓPEZ DE OÑATE, la certeza sería una exigencia de la convivencia social. Considera este autor que “L’esigenza della certeza della norma, cioè della legge, e conseguentemente, attraverso di essa, della certeza del diritto, è stata sempre sentita come ineliminabile per la convivenza sociale ordinata.” Cfr. La certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1968, p. 47.
5. Control que llevarían a cabo los órganos judiciales. Considera BALAGUER CALLEJÓN, F., que la seguridad jurídica debe desarrollarse en el momento de la producción normativa primaria y, también, en el momento de la aplicación del Derecho, y de la producción normativa secundaria. Entendiendo por producción normativa primaria “aquella que emana de los órganos públicos cuya función esencial es la creación de derecho: Parlamento y Administración básicamente”. Y por producción secundaria “aquella que emana generalmente de los órganos públicos cuya función esencial es la de la aplicación del Derecho ya generado por los órganos de producción primaria”. Fuentes del derecho, op. cit., p. 89.
6. Francisco BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del derecho, op. cit., pp. 92-93.
7. Luis LÓPEZ GUERRA, “Notas sobre el principio de seguridad jurídica”, en Raúl MORODO y Pedro DE VEGA (Dirs.), Estudios de teoría del estado y derecho constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú, Tomo II, pp. 1151-1152. Desarrolla estas ideas en su trabajo donde destacamos el razonamiento sobre la aplicación uniforme del Derecho, donde LÓPEZ GUERRA no acepta la vinculación al precedente horizontal, pero sí considera importante para la seguridad jurídica la vinculación al autoprecedente en aras de la justicia y la igualdad. Así como al precedente vertical o la vinculación de los tribunales inferiores a la doctrina de los Tribunales superiores, más propia del Common law, pero también operativa en el Civil law. Y en cuanto a la irretroactividad considera que no se puede petrificar el ordenamiento jurídico, pero la retroactividad debe tener unos límites, que LÓPEZ GUERRA circunscribe a los previstos por la CE. Afirmando que “todo cambio implica una cierta inseguridad. Pero, por otro lado, no es posible imaginar un ordenamiento absolutamente ‘congelado’ ”, considerando que debe articularse un compromiso entre seguridad jurídica y cambio. Concluye su trabajo este autor, con el concepto de seguridad existencial, donde el Estado social de Derecho incluye una expectativa prestacional, que cuando se afecta genera desconfianza y falta de certeza ce todo el ordenamiento. Ibídem, pp. 1156-1167.
8. Ibídem, p. 1153.
9. Ibídem, p. 1153.
10. Pablo LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, “El examen de la constitucionalidad de las leyes y la soberanía parlamentaria”, Revista de Estudios Políticos, n.° 7, 1979, p. 198.
11. Ibídem, p. 207.
12. Francisco BALAGUER CALLEJÓN, “Constitucionalismo multinivel y derechos fundamentales en la Unión Europea”, en Estudios en Homenaje al Profesor Gregorio PECES-BARBA, vol. 2, 2008. Y Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ, Constitucionalismo multinivel: Derechos fundamentales, Sanz y Torres, Madrid, 2020.
13. Juan Ignacio UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, “El concepto y alcance de la seguridad jurídica en el Derecho constitucional español y en el Derecho comunitario europeo: un estudio comparado”, Cuadernos de Derecho Público, núm. 28, (mayo-agosto 2006), pp. 22-23.
14. Cfr. Antonio Enrique PÉREZ LUÑO, La seguridad jurídica, op. cit., p. 29.
15. Ibídem, p. 30.
16. Ibídem, p. 30. Más tarde, en el año 2000 diría este autor que “La certeza del Derecho supone la faceta subjetiva de la seguridad jurídica”, se presenta como la proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Para ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. Gracias a esa información realizada por los adecuados medios de publicidad, él sujeto de un ordenamiento jurídico debe poder saber con claridad y de antemano aquello que le está mandado, permitido o prohibido. En función de ese conocimiento los destinatarios del Derecho pueden organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad. La certeza representa la otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta de los sujetos del Derecho. Cfr. Antonio-Enrique PÉREZ LUÑO, “La seguridad jurídica: una garantía del derecho y la justicia”, Boletín de la Facultad de Derecho, n.° 15, 2000, p. 29. Más recientemente, en 2012 PÉREZ LUÑO publica otro trabajo sobre la seguridad jurídica y sus paradojas, donde resume su posición al establecer que: “la seguridad jurídica es un valor que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional (cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su aplicación). Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y funcionales de la seguridad objetiva”. En este trabajo se plantea el autor algunas paradojas de la seguridad jurídica. Destacando su papel irradiador que se proyectaría “sobre la exigencia de generalidad y abstracción de las normas frente a la proliferación de leyes singulares; la necesidad de igualdad en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de justicia en la resolución de supuestos análogos; la crítica de los retrasos injustificados de las resoluciones judiciales; la prevención de las consecuencias desfavorables para los ciudadanos del silencio administrativo; la denuncia de la falta de aplicación o de la ineficacia de las leyes…”, cfr. Antonio-Enrique PÉREZ LUÑO, “La seguridad jurídica y sus paradojas actuales”, TEORDER 2012, n.° 12, pp. 126 y 137.
17. Federico A. CASTILLO BLANCO, “El principio de seguridad jurídica: especial referencia a la certeza en la creación del Derecho”, Documentación Administrativa, n.° 263-264 (mayo-diciembre 2002), p. 34. Sobre la seguridad jurídica en sentido objetivo y subjetivo sigue diciendo este autor que:”Si el fin de la seguridad es proporcionar certeza mediante la garantía de un marco jurídico dentro del cual el hombre requiere saber a qué atenerse y confiar en el esquema jurídico establecido (es lo que se denomina seguridad jurídica en sentido objetivo y subjetivo)”. Ibídem, p. 60.
18. José Luis PALMA FERNÁNDEZ, La seguridad jurídica ante la abundancia de normas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, p. 38.
19. En este sentido, Federico A. CASTILLO BLANCO, op. cit., p. 25. Sigue diciendo este autor que la seguridad jurídica “supone la necesidad de que el individuo obtenga del Derecho certeza en sus actuaciones frente a las actuaciones de otros individuos, que le permita conocer las consecuencias de las mismas y simultáneamente confianza en que el Derecho protegerá esas mismas actuaciones, conformadas de acuerdo a la legalidad”. Ibídem, p. 33. El TC identifica una vertiente objetiva y subjetiva de la seguridad jurídica. La primera, “son los aspectos relativos a la certeza de la norma”, y la vertiente subjetiva que es “reconducible a la idea de previsibilidad” (STC 273/2000, de 15 de noviembre).
20. Juan Ignacio UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, “El concepto y alcance de la seguridad jurídica en el Derecho constitucional español y en el Derecho comunitario europeo: un estudio comparado”, op. cit., pp. 22-23.
21. Antonio TORRES DEL MORAL, Principios de derecho constitucional español, Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2004, pp. 60-61.
22. Concepción BARRERO RODRÍGUEZ, “El respeto a los derechos adquiridos”, Documentación Administrativa, n.° 263-264 (mayo-diciembre 2002), p. 146.
23. En este sentido, Luis DÍEZ-PICAZO, La seguridad jurídica y otros ensayos, Civitas, Navarra, 2014, pp. 13-14.
24. Cfr. Antonio-Enrique PÉREZ LUÑO, La seguridad jurídica (1.ª edición), op. cit., pp. 29-30.
25. Ibídem, p. 31.
26. Gustav RADBRUCH, Introducción a la filosofía del derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, p. 41.
27. José Luis MONEREO PÉREZ, Estudio preliminar a la obra Filosofía del Derecho de Gustavo RADBRUCH, “La filosofía de Gustav Radbruch: Una lectura jurídica y política”, en Filosofía del derecho, Gustavo RADBRUCH, Comares, Granada, 1999, p. 27.
28. Cfr. PÉREZ LUÑO, La seguridad jurídica, op. cit., pp. 31-37.
29. Todos estos aspectos los sistematiza Antonio Enrique PÉREZ LUÑO, Ibídem, pp. 32-36.
30. Cfr. M.ª Elena LAUROBA LACASA, “El principio de seguridad jurídica y la discontinuidad del derecho”, Louisiana Law Review, Volume 63, Number 4, Summer 2003, p. 5.
31. Cfr. José L. MEZQUITA DEL CACHO, Seguridad jurídica y sistema cautelar para su protección preventiva en la esfera privada/Teoría de la seguridad jurídica, Bosch, Barcelona, 1989, pp. 77-78.
32. Ver José L. MEZQUITA DEL CACHO, que desarrolla un compendio de estos aspectos, identificando la seguridad jurídica con un sistema normativo, claro, conciso y completo; amparador de los actos de tráfico y de la autonomía de la voluntad en el campo de los negocios jurídicos; y el Ordenamiento debe ser eficaz y expresarse en normas que cumplan sus requisitos formales de elaboración y debidamente jerarquizadas, que serán aplicadas por Poder Judicial único y objetivo; y para la seguridad del sistema culminar con un Tribunal de garantías, el Tribunal Constitucional. Cfr. Ibídem, pp. 78-80.
33. José BERMEJO VERA, El declive de la seguridad jurídica en el ordenamiento plural, Cuadernos Civitas, Civitas, Navarra, 2005, pp. 62-63.
34. Cfr. Gustav RADBRUCH, Introducción a la filosofía del derecho, op. cit., p. 40.
35. Ibídem, p. 41.
36. Gustav RADBRUCH, Filosofía del derecho, Comares, Granada, 1999, pp. 89-92. Sobre la obra de RADBRUCH puede verse, Ricardo GARCÍA MANRIQUE, “Radbruch y el valor de la seguridad jurídica”, Anuario de Filosofía del Derecho, n.° 21, 2004, pp. 261-286.
37. Cfr. José BERMEJO VERA, op. cit., pp. 56-57.
38. Marta María AGUILAR CÁRCELES, “La (in)determinación del concepto de seguridad jurídica y sus consecuencias prácticas ante un panorama social altamente versátil”, en Las (in)seguridades de Europa: una perspectiva crítica, Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Murcia, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo, 2017, pp. 130-131. Esta autora considera la seguridad jurídica como un pilar fundamental de la aplicación del Derecho excluyendo la arbitrariedad y la subjetividad, pero para evitar el estancamiento del sistema debe adaptarse al “continuo cambio de las relaciones humanas y demandas sociales”. Ibídem, pp. 131-132.
39. Gregorio PECES-BARBA MARTÍNEZ, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, p. 246.
40. Ibídem, p. 258.
41. Ibídem, pp. 248-250.
42. Ibídem, pp. 250-252.
43. Ibídem, pp. 252-253.
44. Ibídem, p. 256.
45. Ibídem, p. 257.