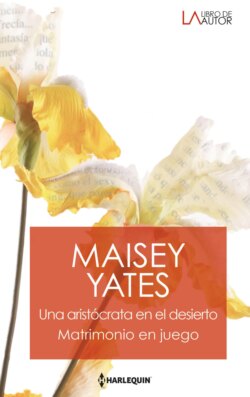Читать книгу Una aristócrata en el desierto - Matrimonio en juego - Maisey Yates - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3
ОглавлениеTarek se sentía como si no hubiera dormido. Era raro, teniendo en cuenta que vivía en un palacio y antes había vivido en ruinas de casas abandonadas. Lo lógico era dormir mejor en un lugar protegido por guardias, con un colchón mullido y limpio. Sin embargo, no había logrado descansar.
Llevaba despierto solo una hora y ya había sido acosado por varios sirvientes en los pasillos. Había que tomar demasiadas decisiones antes de comenzar las rutinas del día.
En el desierto, había hecho una hoguera al amanecer cada mañana y se había preparado agua para café. Había comido pan o cereales que había adquirido de alguno de los mercaderes con los que se había cruzado de mes en mes.
Se había pasado la mañana preparándose para el día, saboreando el tiempo y lo que la Madre Tierra tenía reservado para él. Había trabajado duro y, cuando su hermano lo había necesitado, había cumplido con misiones peligrosas y sangrientas. Pero también se había pasado muchos días seguidos sin hablar con nadie y sin hacer mucho más que ejercicio físico y atender su campamento.
Cuando los problemas habían acechado, se había ido a los asentamientos beduinos y se había mezclado con sus hombres para ver qué había podido hacer para proteger sus fronteras. A excepción de esos momentos, había llevado una vida solitaria.
El palacio siempre estaba lleno de gente por todas partes.
A Tarek no le gustaba. Igual que no le gustaba esperar.
En ese instante, estaba a la espera de su café. El desayuno de un rey era demasiado recargado para su gusto. Queso y fruta, cereales, carnes. Su hermano había sido un amante de la buena mesa. En su opinión, había sido una más de sus debilidades, algo que sin remedio le había llevado a la corrupción.
Para Tarek, la comida no era nada más que algo que debía cumplir su sencillo objetivo, el de alimentar el cuerpo como mero combustible.
Al entrar en el comedor, el sultán vio a Olivia sentada a la cabecera de la mesa con un plato lleno de manjares delante de ella. Cuando lo vio, le sonrió. Tenía una sonrisa bonita. Labios rosas, dientes blancos. Le gustaba.
Lo cierto era que no era una mujer desagradable a la vista.
Aunque, igual que nunca le había dado más importancia de la debida a la comida, Tarek tampoco solía admirar la belleza de las mujeres.
–Buenos días – saludó ella, sonrojándose un poco.
–Buenos días – repuso él, aunque no lo pensaba.
–¿Qué tal has dormido?
–Supongo que mal. Sigo cansado.
Ella asintió despacio.
–¿Y no sabes por qué?
Un fugaz recuerdo asaltó a Tarek. Miedo. Dolor. Angustia.
Intentó dejarlo de lado. Sin embargo, el peso de la memoria lo aplastaba desde que había vuelto a palacio. Sobre todo, desde que había descubierto los diarios privados de su hermano.
Malik había ordenado la muerte de sus padres. Era un secreto que Tarek no podía compartir con su país, pues su pueblo ya había sufrido bastante a manos de su hermano. Sus gastos desaforados habían dejado a la gente sumida en la miseria, ahogada por unos impuestos excesivos y las infraestructuras de la nación abandonadas.
Él no podía hacerles más daño.
Además de admitir que había asesinado a sus padres, Malik confesaba en sus diarios cómo había torturado y manipulado a Tarek para convertirlo en un arma que pudiera utilizar a su antojo.
Si su hermano no estuviera muerto, él lo habría matado tras haber descubierto sus escritos.
No había duda de que Malik lo había transformado. Pero su tortura no había servido más que para fortalecerlo. Y para ligarlo a su pueblo.
No abandonaría a su nación por nada del mundo.
–No me gusta este sitio – dijo él.
–¿Qué desea tomar, mi sultán? – le preguntó una criada.
–Café. Y pan.
La sirvienta lo miró como si estuviera loco, pero se limitó a asentir y se retiró a cumplir su orden, dejándolos a solas.
–Tú sabes que no he dormido – adivinó él, sin tomar asiento–. Cuéntame.
Ella abrió mucho los ojos, arqueando las cejas.
–¿Cómo lo sabes?
Tarek sonrió. Podía no tener experiencia con las mujeres, pero Olivia de Alansund era fácil de descifrar.
–Te quedas muy callada y tratas de mostrarte calmada cuando guardas un secreto. Creo que ocultas mucho bajo la superficie. Eres una mujer muy diplomática, pero tienes descuidos de vez en cuando. Tienes la lengua muy larga. Y, si no hablas, es porque te estás esforzando en callar algo.
Ella se sonrojó todavía más. Al verla, Tarek experimentó una extraña y desconocida sensación de satisfacción.
¿Por qué no?, se dijo a sí mismo. Se sentía demasiado fuera de su elemento en aquel lugar. Era muy reconfortante saborear una pequeña victoria.
De haber sido el dueño y señor del desierto, había pasado a ser un hombre incapaz de conciliar el sueño. Estaba enjaulado. No había nada que odiara más que la sensación de impotencia. Algo que lo había asediado desde que había entrado en palacio. Por eso, aquella pequeña victoria le sabía más dulce que la miel.
–Eres sonámbulo – indicó ella, sin andarse con rodeos–. Te levantaste desnudo. Con tu espada.
Algo en sus palabras hizo que a Tarek le subiera la temperatura. No estaba seguro de por qué. Ni estaba acostumbrado a no tener el control de su propio cuerpo.
–No lo sabía – dijo él con tono seco.
–Eso explica por qué estás tan cansado por la mañana – continuó ella–. ¿Por qué no te sientas?
–No me apetece sentarme. Tengo asuntos que atender.
–No te hará daño desayunar – insistió ella con una suave sonrisa.
–¿Qué te hace tanta gracia?
–Ya hablamos como una pareja casada – dijo ella, y bajó la vista a sus manos, que descansaban sobre la mesa–. Mi marido nunca se tomaba tiempo para desayunar. Comía algo poco saludable con un café mientras iba de camino a su despacho.
Ella parecía triste y Tarek no supo qué hacer al respecto.
–Parece que estaba hecho para esta clase de vida.
–Amaba a su país. Aunque siempre andaba con prisa por la mañana porque se solía quedar hasta tarde despierto por la noche, en alguna fiesta – contestó ella–. Y se pasaba todo el día intentando ponerse al día con los asuntos pendientes. Era muy joven y llevaba un peso muy grande sobre los hombros.
–Yo no soy tan joven y, aun así, el peso me resulta aplastante.
–¿Cuántos años tienes?
–Creo que treinta.
–¿No estás seguro? – preguntó ella, frunciendo el ceño.
–He perdido la cuenta. Nunca he tenido fiestas de cumpleaños ni nada parecido.
Olivia frunció el ceño todavía más. Parecía muy preocupada por su falta de tartas.
–¿Nunca?
–Quizá alguna vez – repuso él, luchando para no recordar aquellos tiempos–. Pero yo era mucho más joven.
Había sido cuando sus padres estaban vivos. Era una época que prefería guardar oculta en su memoria. A veces, veía en sueños la cara de su padre. El viejo sultán le hablaba, pero él no podía entender sus palabras.
–Yo siempre he soplado velas en mis cumpleaños. Aunque a veces no tenía con quién celebrarlo. Cuando tuve edad suficiente, hacía viajes con mis amigas. Siempre intentaba no estar sola en el día de mi cumpleaños – indicó ella.
–¿Por qué no tenías con quién celebrarlo cuando eras pequeña?
–Mis padres estaban ocupados – contestó ella, apartando la mirada–. Tengo veintiséis años, por si te interesa.
–No me interesa – replicó el sultán, y era cierto. Sentía curiosidad por ella, pero la edad significaba poco para él.
–No me sorprende, ya que tampoco te preocupa tu propia edad.
–¿A la gente le preocupa su edad?
–¿Cuánto tiempo has estado en el desierto? – quiso saber ella, arrugando el ceño.
–Desde que tenía quince años. De vez en cuando, volvía a palacio para hablar con mi hermano. Pero rara vez me quedaba a dormir – explicó él. No le había gustado ese lugar y, sobre todo, había aborrecido la idea de compartir alojamiento con Malik.
En realidad, el mundo le parecía un lugar mucho mejor desde que no tenía que compartirlo con él.
–Me impresiona que puedas mantener una conversación tan bien como lo haces.
–He convivido con muchas tribus de beduinos. Aunque la mayor parte del tiempo he vivido solo.
–¿Y soñabas cuando vivías solo? – preguntó ella, ladeando la cabeza.
–No lo creo.
–¿Soñaste algo anoche?
Él intentó recordar, pero todo era borroso.
–No fue un sueño, fue otra cosa. Algo me despertó. El dolor – contestó él. Y el recuerdo. Pero eso no quiso confesarlo.
Entonces, reapareció la criada con una cafetera, una taza y una cesta con panecillos.
–Siéntate – dijo Olivia, arqueando una ceja.
En ese instante, Tarek se dio cuenta de una de las cosas que le parecían tan extrañas de ella.
–No me tienes miedo – adivinó él. Se sentó y se sirvió una taza de café.
–Anoche, tuve miedo – reconoció ella–. Tenías una espada.
–No te hice daño ni te amenacé, ¿verdad? – preguntó él con el corazón encogido.
–¿Te sentirías mal si hubiera sido así?
Tarek se tomó su tiempo para pensar la respuesta.
–Siempre me he tomado muy en serio mi deber de proteger a las mujeres y los niños. No me gustaría hacerte daño. Ni asustarte.
–Hablas como un hombre – observó ella–. Pero me pregunto si también sientes como un hombre.
–¿Por qué?
–Te piensas mucho las respuestas. Para la mayoría de la gente, no es difícil saber cómo les haría sentir algo.
–No he dedicado mucho tiempo a examinar mi interior.
–Hablas muy bien – comentó ella, pensativa–. No será tu forma de hablar lo que nos resultará problemático, sino las cosas que dices.
–Siempre puedes escribirme los discursos.
–Supongo que ya hay alguien en palacio encargado de eso.
–Despedí a la mayoría de los empleados de mi hermano.
–¿Qué hizo para ser tan malo?
–Lo fue y punto – repuso él, cortante.
–¿Por qué te levantas sonámbulo?
–No lo sé – confesó él con frustración. Apretó los dientes–. Ni siquiera sabía que lo hiciera. ¿Cómo diablos voy a conocer la razón?
–Yo tuve que tomar pastillas para dormir durante seis meses después de… A veces, cuesta conciliar el sueño – indicó ella, y tragó saliva con un nudo en la garganta.
–Yo no pienso tomar somníferos. Necesito estar alerta para actuar si es necesario.
–Aquí estás rodeado de guardias.
–Olvidas que, además del ejército y la guardia real, también me necesitaban a mí.
–Es verdad. Pero ahora eres el rey. Y a mí solo me quedan treinta días más.
–Veintinueve.
–No. Treinta. Ayer apenas interactuamos unos minutos.
–Veintinueve.
Ella soltó un suspiro exasperado, mirando al techo.
–Esa actitud no va a hacer las cosas nada agradables.
–Lo siento por ti. No soy un hombre agradable.
Olivia se puso en pie.
–Y yo tampoco soy agradable, si me provocan. No he llegado a donde estoy por ser una delicada flor – le espetó ella, levantando la barbilla–. Lo primero que necesitas es cortarte el pelo. Y afeitarte. Y un traje.
–¿Todo hoy?
–Como solo me quedan veintinueve días, tal vez decida que hagamos todo lo que podamos esta tarde. Depende de lo ambiciosa que me sienta.
–¿Por qué me suena a mal presagio?
–Porque tampoco soy agradable cuando me siento ambiciosa – respondió ella, cruzándose de brazos–. Voy a hacer unas llamadas. Nos veremos en tu despacho dentro de media hora.
Acto seguido, Olivia se dio media vuelta y salió del comedor, dejándolo solo en la mesa.