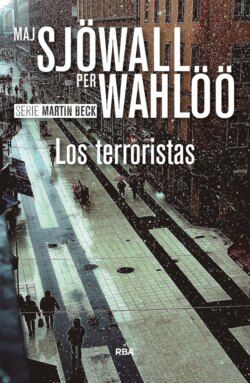Читать книгу Los terroristas - Maj Sjowall - Страница 4
1
ОглавлениеEl jefe nacional de policía sonreía. Esa sonrisa juvenil y encantadora solía reservarla para la prensa y la televisión, y no la prodigaba con demasiada frecuencia al grupo de miembros pertenecientes al círculo íntimo constituido por el jefe de departamento de la Dirección General de Policía, Stig Malm; el jefe de la policía de seguridad, Eric Möller; y el jefe de la Brigada Nacional de Homicidios, el comisario Martin Beck.
Solo uno de los tres hombres respondió con otra sonrisa.
Stig Malm tenía unos hermosos dientes muy blancos, de manera que le gustaba sonreír para mostrarlos. Sin ser consciente de ello, con el tiempo había adquirido una amplia gama de diferentes sonrisas. La que utilizaba en ese momento solo podía describirse como aduladora y zalamera.
El jefe de la policía de seguridad ahogó un bostezo y Martin Beck se sonó la nariz.
No eran más que las siete y media de la mañana, el momento favorito del jefe nacional de policía para convocar reuniones repentinas, lo que de ninguna manera significaba que tuviera la costumbre de llegar a la jefatura a esas horas. A menudo no aparecía hasta casi las doce del mediodía e incluso entonces la mayor parte de las veces no estaba disponible ni siquiera para sus colaboradores más cercanos. «Mi oficina es mi castillo», podría haber sido la divisa que adornara su puerta pues, en efecto, constituía una fortaleza inexpugnable, custodiada por un secretario bien entrenado, al que con razón llamaban «el Dragón».
Esa mañana mostraba su lado más sanote y amable. Incluso había hecho llevar un termo con café y tazas de porcelana en lugar de los habituales vasos de plástico.
Stig Malm se levantó para servir el café.
Ya antes de que volviera a sentarse, Martin Beck sabía que primero iba a pellizcarse la raya del pantalón y, después, a pasarse con delicadeza la palma de la mano por las bien peinadas ondas de su pelo.
Stig Malm era su superior inmediato, pero Martin Beck no sentía el más mínimo respeto por él. Su petulante coquetería y su zalamera adulación hacia los grandes potentados eran características que habían dejado de fastidiar a Martin Beck: ahora simplemente las encontraba ridículas. Sin embargo, lo que le irritaba y constituía a menudo un obstáculo para su trabajo era la rigidez del tipo y su falta de autocrítica, una falta de autocrítica tan amplia y devastadora como su ignorancia completa respecto a la praxis del trabajo policial. Que hubiera llegado a un cargo tan alto se debía a su condición de trepa, a su oportunismo político y a una cierta habilidad administrativa.
El jefe de la policía de seguridad echó cuatro terrones de azúcar en su café, lo agitó con la cuchara y se lo bebió a sorbos.
Malm se tomó el suyo sin azúcar, preocupado como estaba por mantener la línea.
Martin Beck no se encontraba bien, de modo que no quería tomar café tan temprano por la mañana.
El jefe nacional de policía se echó, además de azúcar, nata, y levantó la taza dejando el dedo meñique estirado. La vació de un trago y la apartó al mismo tiempo que se acercaba una delgada carpeta verde que reposaba en una esquina de la reluciente mesa de reuniones.
—¡Eso es! —exclamó mientras sonreía de nuevo—. Primero, un café, y luego podemos ponernos a trabajar.
Martin Beck miró tristemente su taza de café intacta, muriéndose de ganas por tomar un vaso de leche fría.
—¿Cómo estás, Martin? —preguntó el jefe nacional de policía con empatía fingida en su voz—. Tienes mala cara. No te vas a poner otra vez enfermo, ¿verdad? Sabes que no podemos permitirnos el lujo de prescindir de ti.
Martin Beck no iba a ponerse enfermo. Estaba ya enfermo. Había estado bebiendo vino con su hija de veintidós años y el novio de esta hasta las tres y media de la madrugada y sabía que por eso tenía mal aspecto. Pero no tenía ganas de hablar de su autoinfligida indisposición con su máximo superior, y, además, en su opinión, eso que había dicho de «otra vez» no era del todo justo. Se había quedado en casa con gripe y fiebre alta durante tres días a principios de marzo y ahora era ya 7 de mayo.
—No —respondió—. Estoy bien. Solo un poco acatarrado.
—La verdad es que tienes mal aspecto —comentó Stig Malm.
Ni tan siquiera fingía empatía en su voz, más bien tenía un tono de reproche.
—Muy malo, la verdad.
Miró inquisitivamente a Martin Beck, quien, mientras su irritación crecía, contestó:
—Gracias por preocuparte, pero estoy bien. Supongo que no nos hemos reunido para hablar de mi aspecto o mi estado de salud.
—No, eso es verdad —asintió el jefe nacional de policía—. Al grano.
Abrió la carpeta verde. A juzgar por su contenido —como máximo tres o cuatro folios— había esperanza de que la reunión no se prolongara demasiado.
El primer folio era una carta escrita a máquina con un gran sello verde bajo el garabato de la firma y un membrete que desde su asiento Martin Beck no podía descifrar.
—Como recordaréis, hemos abordado nuestra relativa falta de experiencia en cuestiones de vigilancia y seguridad durante las visitas de Estado y similares situaciones delicadas. Momentos en los que cabe esperar la convocatoria de manifestaciones particularmente violentas, así como tentativas de atentados mejor o peor planeadas —comenzó el jefe nacional de policía, cayendo automáticamente en el pomposo estilo que caracterizaba sus apariciones públicas.
Stig Malm emitió un murmullo de asentimiento; Martin Beck no dijo nada, pero Eric Möller objetó:
—Bueno, tan inexpertos no somos. La visita de Kruschev se organizó correctamente, sí, exceptuando el cerdo ese pintado de rojo que alguien soltó en los escalones del Palacio Real; y también estuvo bien la de Kosygin, tanto desde el punto de vista organizativo como del de seguridad. Y la Conferencia del Medio Ambiente, por poner un ejemplo tal vez un poco distinto.
—Sí, es cierto, pero esta vez nos enfrentamos a un problema más difícil. Me refiero a la visita del senador de Estados Unidos a finales de noviembre. Puede convertirse en una patata caliente, si se me permite la expresión. Nunca hemos tenido que afrontar la recepción de invitados de honor estadounidenses, pero ahora nos toca hacerlo. La fecha está fijada y ya he recibido algunas instrucciones. Tenemos que hacer los preparativos con la suficiente antelación y ser extremadamente meticulosos. Hemos de estar preparados para cualquier cosa. Sobre todo, claro está, debemos prever ataques provenientes de la extrema izquierda y de otros psicópatas fanáticos que tienen la guerra de Vietnam metida en la cabeza. Pero también de grupos terroristas extranjeros. —El jefe de policía ya no sonreía—. Esta vez nos tendremos que enfrentar a hechos más violentos que el lanzamiento de huevos —dijo con gravedad—. Debes ser consciente de ello, Eric.
—Podemos tomar medidas preventivas —intervino Möller.
El jefe nacional de policía se encogió de hombros.
—Hasta cierto punto sí —asintió—. Pero no podemos eliminar, detener y encerrar a cualquiera que suponga un riesgo potencial, tú lo sabes tan bien como yo. Yo he de obedecer órdenes y tú también.
«Y yo», pensó Martin Beck sombríamente.
Todavía estaba tratando de leer el texto impreso en la parte superior de la carta que reposaba sobre la carpeta verde. Le pareció distinguir la palabra POLICE o posiblemente POLICÍA. Le ardían los ojos y sentía la lengua áspera y seca como papel de lija. A regañadientes, tomó un sorbo de aquel café tan amargo.
—Pero ese tema lo trataremos más adelante —prosiguió el jefe nacional de policía—. De lo que yo quería hablar hoy con vosotros es de esta carta. —Dio unos golpecitos con el dedo índice en el papel que contenía la carpeta abierta—. Tiene una estrecha relación con nuestro inminente problema —añadió.
Le dio la carta a Stig Malm para que la hiciera circular alrededor de la mesa antes de continuar:
—Se trata, como veis, de una invitación, en respuesta a nuestra solicitud de enviar un observador a ese país durante una próxima visita de Estado. Dado que el presidente visitante no es demasiado popular allí, van a movilizar todas las fuerzas disponibles para protegerlo. Al igual que en muchos otros países de América Latina, aquí se han intentado cometer muchos atentados, tanto contra políticos nacionales como contra extranjeros. De manera que tienen una considerable experiencia y me atrevo a pensar que el cuerpo de policía y el servicio de seguridad están cualificados de sobra. Estoy convencido de que podemos aprender mucho si estudiamos sus métodos y recursos.
Martin Beck echó un vistazo a la carta, que estaba escrita en inglés y en un tono muy formal y educado.
La visita presidencial estaba prevista para el 5 de junio, es decir, en apenas un mes, y el representante de las autoridades policiales suecas estaba invitado a acudir dos semanas antes con el fin de poder estudiar en detalle las fases más importantes de preparación del trabajo. La firma era elegante y completamente ilegible, pero la descifraba un nombre mecanografiado: español, largo y en apariencia noble y distinguido.
El jefe de policía guardó la carta en la carpeta.
—El problema es a quién enviar —dijo.
Stig Malm levantó la mirada al techo, pensativo, pero no habló.
Martin Beck temía que sería él la persona elegida. Cinco años atrás, antes de salir de su desgraciado matrimonio, habría aceptado con mucho gusto la misión, a fin de alejarse de casa durante un tiempo. Ahora lo que menos le apetecía era viajar, de modo que se apresuró a comentar:
—Esta es más bien una tarea propia del Departamento de Seguridad.
—Yo no puedo ir —objetó Möller—. En primer lugar, no puedo ausentarme del departamento porque tenemos algunos problemas de reorganización en la Sección A que llevará algún tiempo resolver. En segundo lugar, nuestro departamento ya tiene bastante preparación en estos temas, de manera que sería más útil que fuera alguien no tan versado en cuestiones de seguridad. Alguien de la policía criminal, se me ocurre, o de la policía de orden público. El que vaya nos transmitirá sus experiencias cuando regrese y de ese modo nos beneficiaremos todos.
El jefe de policía asintió.
—Sí, hay algo de cierto en lo que dices, Eric. Además, como tú mismo has señalado, no podemos prescindir de ti en estos momentos. Ni de ti, Martin.
Para sus adentros, Martin Beck dio un profundo suspiro de alivio.
—Además, yo no hablo español —añadió el jefe de la policía de seguridad.
—¿Quién demonios crees tú que habla español? —exclamó Malm con una sonrisa amigable.
Era consciente de que tampoco el jefe nacional de policía dominaba la lengua castellana.
—Conozco a alguien que sí que lo habla —apuntó Martin Beck.
Malm enarcó las cejas.
—¿Quién? ¿Alguien de la policía criminal?
—Sí. Gunvald Larsson.
Malm elevó las cejas unos centímetros más. A continuación, sonrió con incredulidad.
—Pero a él no podemos enviarlo, ¿o qué?
—¿Por qué no? —preguntó Martin Beck—. Creo que sería una tarea adecuada para él.
Él mismo notó que su voz sonaba alterada.
Por lo general, no era dado a romper lanzas a favor de Gunvald Larsson, pero el tono de Malm le había irritado, y además estaba acostumbrado a que sus opiniones y las de Stig Malm nunca coincidieran. Por eso se ponía en su contra casi de forma automática.
—Es un maleducado, y no es ni mucho menos representativo del cuerpo —alegó Malm.
—¿De verdad habla español? —preguntó el jefe nacional de policía, dubitativo—. ¿Dónde lo ha aprendido?
—Estuvo en varios países de habla española cuando fue marinero —respondió Martin Beck—. Esa ciudad tiene un puerto importante, así que seguro que él ya ha estado allí. Por otra parte, habla inglés, francés y alemán con fluidez. Y un poco de ruso. Mira sus papeles y verás.
—En todo caso, es un maleducado —insistió Stig Malm.
El jefe nacional de policía se quedó pensativo.
—Voy a mirar su expediente —dijo—. De hecho, lo tenía en mente. Es cierto que tiene tendencia a ser un poco bruto y grosero, y se comporta de modo demasiado despótico. Pero no se puede negar que es uno de nuestros mejores inspectores criminales, a pesar de que le cuesta obedecer órdenes y atenerse a las normas.
Se volvió hacia el jefe de la policía de seguridad.
—¿Qué te parece, Eric? ¿Crees que sería adecuado para el trabajo?
—Bueno, no me cae muy bien, pero por lo demás no tengo nada que objetar. Lo que necesitamos es un hombre experimentado y con buenas facultades de observación; el hecho de que Gunvald Larsson tenga experiencia y además sea audaz e independiente puede tal vez, en este caso en particular, ser algo bueno. Que hable el idioma y conozca el país es, por supuesto, una gran ventaja.
Malm parecía disgustado.
—Creo que sería del todo inapropiado enviarle —insistió—. Va a hacer quedar mal a toda la policía sueca con sus modales groseros. Se comporta como un bestia y emplea un lenguaje más propio de un estibador que de un exoficial de la marina.
—Tal vez no cuando habla español —observó Martin Beck—. Aunque se expresa con cierta rudeza a veces, al menos sabe cuándo hay que hacerlo.
Eso no era del todo cierto. Hacía poco, Martin Beck había oído cómo Gunvald Larsson llamaba a Malm «ese petulante gilipollas culo gordo» en su presencia, pero afortunadamente Malm no había captado que el calificativo se refería a él.
El jefe nacional de policía no pareció prestar mucha atención a las objeciones de Malm.
—Tal vez no es una propuesta tan descabellada —dijo pensativo—. Esa tendencia suya a exhibir una conducta descortés no creo que sea un problema en este caso. Puede comportarse bien cuando se lo propone. Tiene unos antecedentes privilegiados, en comparación con la mayor parte de los miembros del cuerpo. Viene de una familia culta y acomodada, lo que entre otras cosas significa que ha sido educado en las mejores escuelas y que le han enseñado cómo portarse correctamente en todas las situaciones imaginables. Todo eso no se olvida, a pesar de que parezca hacer todo lo posible por ocultarlo.
—Ya creo que lo hace —murmuró Malm.
Martin Beck supuso que a Stig Malm le habría gustado asumir la misión y que estaba molesto porque ni siquiera se le hubiera tenido en cuenta. También pensó que les vendría bien librarse por un tiempo de Gunvald Larsson, que no caía demasiado bien a sus colegas y que tenía una capacidad bastante inusual de crear descontento y generar problemas y complicaciones.
De todos modos, el jefe nacional de policía no parecía estar del todo conforme con su propio razonamiento, de manera que Martin Beck lo alentó:
—Creo que deberíamos enviar a Gunvald. Cumple todos los requisitos para esta tarea.
—Me he dado cuenta de que cuida su aspecto —observó el jefe nacional de policía—. Su forma de vestir denota buen gusto y preferencia por las cosas de calidad. Eso, sin duda, causa una buena impresión.
—Así es —corroboró Martin Beck—. Es un detalle importante.
Era consciente de que su propia indumentaria difícilmente podía considerarse de buen gusto. Sus holgados pantalones estaban sin planchar, el cuello alto del jersey se había dado de sí tras muchos lavados, y a la desgastada chaqueta de tweed le faltaba un botón.
—La brigada antiviolencia cuenta con suficiente personal, por lo que debería ser capaz de sobrevivir quince días sin Larsson —agregó el jefe nacional de policía—. ¿O tenéis alguna otra propuesta?
Todos negaron con la cabeza.
El mismo Malm parecía haberse dado cuenta de las ventajas de mantener a Gunvald Larsson a una distancia prudencial durante un tiempo; mientras que Eric Möller, bostezando de nuevo, parecía contento de que la reunión tocase a su fin.
El jefe nacional de policía se puso de pie y cerró la carpeta.
—Bien —concluyó—. Entonces estamos de acuerdo. Me encargaré personalmente de notificar a Larsson nuestra decisión.
Gunvald Larsson recibió el mensaje sin gran entusiasmo. Tampoco le halagaba particularmente que se le hubiera elegido para aquella misión. Tenía una alta e imperturbable autoestima, pero no se le escapaba el hecho de que algunos de sus colegas darían un suspiro de alivio cuando él se marchara, lamentando solo que no fuera para siempre.
Era consciente de que los amigos que tenía en el cuerpo se podían contar con los dedos de una mano; en realidad, que él supiera, bastaba con un dedo. También sabía que lo consideraban rebelde y problemático, y que su futuro como policía a menudo pendía de un hilo.
Este hecho no le preocupaba lo más mínimo.
Cualquier otro funcionario de su rango y nivel salarial habría sentido por lo menos cierta ansiedad ante la amenaza constante de ser suspendido o incluso cesado, pero a Gunvald Larsson eso no le quitaba el sueño.
Soltero y sin hijos, no tenía a nadie que dependiera de él.
Con su familia, cuya vida snob de clase alta despreciaba, había roto toda relación hacía mucho tiempo.
Se preocupaba poco acerca de su futuro.
Durante sus años en el cuerpo de policía, había considerado a menudo la posibilidad de volver a su antigua profesión. Ahora estaba a punto de cumplir cincuenta años y se daba cuenta de que probablemente nunca más se haría a la mar.
Mientras la fecha de su partida se acercaba, Gunvald Larsson descubrió que realmente le ilusionaba la misión, que a pesar de tener importancia, no tenía pinta de ser particularmente difícil. Eso significaba por lo menos un par de semanas de cambio en la rutina del trabajo diario. Empezó a aguardar con impaciencia el viaje, como si se tratara de unas vacaciones.
La noche antes de su partida, Gunvald Larsson, solo con los calzoncillos puestos, se hallaba en el dormitorio de su piso en Bollmora, contemplando el reflejo de su cuerpo en el gran espejo de la puerta del armario.
Le encantaba el estampado de esos calzoncillos, alces amarillos sobre fondo azul, y por eso tenía cinco pares más como aquel. Media docena de la misma variedad, solo que verdes con alces rojos, estaban ya metidos en la gran maleta de piel que reposaba abierta sobre la cama.
Gunvald Larsson, que medía uno noventa y seis, era un hombre fuerte y musculoso, con grandes manos y pies. Se acababa de duchar y de modo rutinario se subió a la báscula del baño, que indicó ciento doce kilos. Durante los últimos cuatro o tal vez cinco años había ganado alrededor de diez kilos; ahora miraba con disgusto el michelín que le sobresalía por encima de la cinturilla de los calzoncillos.
Metió el estómago y pensó que tal vez debería visitar el gimnasio de la jefatura de policía un poco más a menudo. O empezar a nadar cuando terminaran las obras de la piscina del nuevo edificio.
Pero a decir verdad estaba bastante satisfecho con su aspecto.
Tenía cuarenta y nueve años, pero la línea de nacimiento de su espeso y abundante pelo no había retrocedido ensanchándole la frente, sino que se mantenía baja, con dos rayas pronunciadas.
Ese cabello, que llevaba muy corto, era tan rubio que las canas no se le veían. Ahora, húmedo y recién peinado, lucía liso y brillante sobre su ancha coronilla, pero una vez seco se le encresparía y adquiriría un aspecto hirsuto y rebelde. Sus cejas eran espesas, del mismo color que el pelo, y en su nariz, grande y bien formada, había excavados dos amplios orificios nasales. Los ojos claros, color azul porcelana, parecían pequeños en su enorme rostro y quizá estaban un poco juntos, lo cual, en las ocasiones en que se quedaba ensimismado y con la mirada vacía, le confería un engañoso aire de estupidez. Cuando se enfadaba, lo que sucedía a menudo, se le formaba una arruga de furia sobre la nariz, y su mirada azul porcelana podía infundir pavor tanto a los criminales más violentos como a los subordinados. Sus berrinches eran ahora tan famosos y temidos en las seis comisarías de Estocolmo como antes lo habían sido, si no en los siete mares, sí al menos entre la tripulación y los oficiales de los barcos de los que había estado al mando.
Y, en general, como se ha dicho, estaba contento con su aspecto físico.
Solo una persona se libraba de ser blanco de las iras de Gunvald Larsson: Einar Rönn, subinspector primero de la Brigada Nacional de Homicidios de Estocolmo, y su único amigo. Rönn era un norteño apacible y taciturno cuya roja nariz, que moqueaba constantemente, dominaba su semblante hasta el punto de que era difícil fijarse en otros rasgos. Albergaba en su interior el inextinguible deseo de volver a su pueblo natal, cerca de Arjeplog, en Laponia.
A diferencia de Gunvald Larsson, estaba casado y tenía un hijo. Su mujer se llamaba Unda, y su hijo, Mats, y él mismo tenía un segundo nombre de pila que de mala gana daba a conocer: su madre había sido en su juventud gran admiradora del mayor ídolo cinematográfico de la época, de manera que había bautizado a su primogénito con el nombre de Valentino.
Dado que Gunvald Larsson y Rönn trabajaban en el mismo departamento, se veían casi a diario, pero además también quedaban en su tiempo libre. Cuando podían coger vacaciones a la vez, se marchaban a Arjeplog, donde se dedicaban principalmente a la pesca.
Ninguno de sus colegas podía entender cómo había surgido esa amistad entre dos personalidades tan diferentes, y muchos se maravillaban de cómo Rönn, con estoica calma y unas cuantas palabras, pudiera hacer que un furioso Gunvald Larsson se volviera manso como un cordero.
Gunvald Larsson pasó revista a la hilera de trajes de su nutrido vestuario.
Conocía bien el clima del país anfitrión y recordaba algunas sofocantes semanas de principios de verano, muchos años atrás, en esa ciudad portuaria. Para soportar el calor de esas latitudes debía llevar ropa ligera y solo tenía dos trajes que fueran lo suficientemente frescos.
Para asegurarse, se los probó y descubrió, para su amarga sorpresa, que uno de ellos ya no le valía en absoluto y que los pantalones del otro solo podía abrochárselos con gran esfuerzo e inspirando profundamente. Además, le quedaban demasiado ceñidos a los muslos; la chaqueta por lo menos podía abrochársela sin dificultad, pero le apretaba en los hombros, de modo que limitaría su libertad de movimientos o acabaría rasgándose en las costuras.
Volvió a colgar en el armario el traje inservible y puso el otro sobre la maleta. Tenía que valerle. Se lo había hecho a medida cuatro años antes, y era de fino algodón egipcio, de color beis con finas rayas blancas.
En la maleta ya había guardado, además de los calzoncillos, zapatos, zapatillas, artículos de tocador, calcetines, pañuelos, camisas, un pijama y una bata de seda tan azul como sus ojos.
Gunvald Larsson no bebía alcohol, pero había comprado una botella de aguardiente Lysholm Linie por si acaso se topaba con alguien a quien le gustase y así poder hacerle un regalo. Envolvió la botella en una camiseta verde con alces rojos, y la puso bajo las camisas.
Completó su equipaje con tres pares de pantalones de color caqui, una chaqueta de shantung y el traje que le quedaba ceñido. En el bolsillo interior metió una de sus novelas favoritas, La huella azul, de Julius Regis.
Luego, tras cerrar la maleta, abrochar las hebillas de bronce de sus anchas correas y echar la llave, colocó el equipaje en el pasillo.
A la mañana siguiente, Einar Rönn iba a llevarlo en coche hasta el aeropuerto de Arlanda, que contaba, como la mayoría de los aeródromos suecos, con unas instalaciones muy desangeladas y fuera de lugar, las cuales conseguían ofrecer de maravilla, a los ilusionados visitantes, una caricatura de Suecia peor de lo que el país realmente se merecía.
Y es que no le apetecía nada dejar aparcado su propio EMW durante tanto tiempo en el aeropuerto.
Gunvald Larsson arrojó los calzoncillos de alces amarillos sobre fondo azul al cesto de la ropa en el cuarto de baño, se puso el pijama y se fue a la cama.
La inminencia de un viaje nunca le alteraba los nervios, de modo que se durmió casi de inmediato.