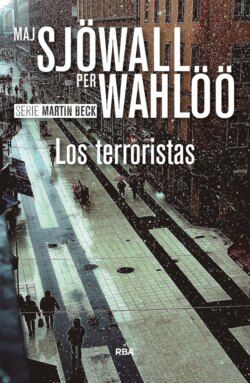Читать книгу Los terroristas - Maj Sjowall - Страница 7
4
ОглавлениеMartin Beck vivía en Köpmangatan, en Gamla Stan, el casco antiguo de Estocolmo, la ubicación más céntrica que podía imaginarse. El edificio se hallaba rehabilitado, tenía incluso un ascensor, y el piso era lo que todo el mundo, excepto los esnobs incorregibles que poseían chalés con parque y piscina en Saltsjöbaden o Djursholm, consideraría sin la menor duda un lugar de ensueño. Había tenido suerte, tal vez una suerte enorme, de conseguir esa casa, y lo más asombroso era que no se había hecho con ella mediante trampas, soborno o algún chanchullo; es decir, del modo en que la policía generalmente obtenía los privilegios. Eso, a su vez, le había proporcionado fuerza para romper un matrimonio fracasado de dieciocho años.
Luego había tenido mala suerte de nuevo, un loco sobre un tejado le había disparado en el pecho, y un año más tarde, cuando por fin salió del hospital, entonces había surgido realmente del frío, harto del trabajo, horrorizado ante la idea de pasar el resto de sus años de servicio sentado en una silla giratoria en un despacho de burócrata con una alfombra persa en el suelo y cuadros de artistas consagrados en las paredes.
Pero en ese momento el riesgo de que aquello sucediera era mínimo: los mandamases de la Dirección General de Policía parecían haberse convencido de que, si bien no estaba del todo loco, era en todo caso absolutamente imposible trabajar con él.
Así que Martin Beck era el jefe de la Brigada Nacional de Homicidios y probablemente seguiría siéndolo hasta que ese viejo pero eficaz organismo fuese suprimido.
Se chismorreaba incluso que el porcentaje de casos solucionados por la brigada era demasiado alto. Y eso se atribuía a que contaba con una buena dotación de personal y relativamente pocos casos que resolver, lo cual a su vez significaba que su personal era demasiado bueno y dedicaba demasiado tiempo a cada investigación.
Además, como se ha dicho, había personas en las altas esferas que tenían ojeriza a Martin Beck. Una de ellas llegó incluso a insinuar que este, con diversos medios desleales, había persuadido a Lennart Kollberg, uno de los mejores policías del país, a abandonar el cuerpo para aceptar un trabajo a tiempo parcial en el Museo del Ejército clasificando revólveres, dejando a su mujer la carga de mantener a la familia.
Eran pocas las veces que Martin Beck se enfadaba en serio, pero cuando esa paparruchada llegó a sus oídos, le faltó poco para acercarse al sujeto en cuestión y darle un puñetazo en la mandíbula.
El hecho era que todo el mundo había salido ganando tras la renuncia de Kollberg. En primer lugar, él mismo, que no solo se había librado de un trabajo que le desagradaba, sino que podía ver más a menudo a su familia, a su esposa y a sus hijos, a los que les encantaba tenerlo en casa. En segundo lugar, Benny Skacke, que había ocupado el puesto de Kollberg y de esa manera ganaba puntos para lo que constituía su gran meta en la vida: llegar a ser jefe de policía. Y por último —pero quizá eran los máximos beneficiados—, algunos miembros de la Dirección General de Policía, que aunque no tenían más remedio que reconocer que Kollberg era un buen policía, siempre lo habían considerado «difícil» y «fuente de problemas».
A la hora de la verdad, solo había una persona que echaba de menos a Kollberg en Västberga, donde los días transcurrían en general sin incidentes para la Brigada Nacional de Homicidios, y esa persona no era otra que Martin Beck.
En el momento de salir del hospital, hacía más de dos años, había tenido que afrontar problemas de naturaleza más personal.
Se había sentido más solo y aislado que nunca. El caso que le habían asignado como terapia había sido muy especial, en la medida en que parecía extraído directamente de un catecismo para el escritor de novelas policíacas. Se trataba del misterio de una habitación cerrada. La investigación fue desconcertante, y la resolución, insatisfactoria. Muchas veces tuvo la sensación de ser él mismo quien se encontraba en la habitación cerrada, en lugar de un cadáver más bien carente de interés.
Y entonces de repente la suerte se había cruzado de nuevo en su camino: suerte no con la investigación, pues, aunque encontró al asesino, Olsson el Bulldozer prefirió en el juicio que el acusado fuera condenado por un homicidio cometido al atracar un banco, algo de lo que aquel no era en absoluto culpable. Ese era el caso que el Revientapleitos había mencionado ese día. Desde entonces, el Bulldozer se le había atragantado un poco a Martin Beck, ya que todo había sido deliberadamente manipulado, pero sus relaciones no eran del todo malas. Martin Beck no era rencoroso, y le gustaba hablar con el fiscal jefe, aunque ciertamente le divertía ponerte alguna que otra traba, como había ocurrido este día.
No, el golpe de suerte fue haber conocido a Rhea Nielsen. Haber conocido a una mujer que le interesó ya a los diez minutos de verla por primera vez y que en gran medida no se molestó en ocultar su interés hacia él.
Al principio, tal vez lo que le resultó más importante fue haber entrado en contacto con una persona que comprendía de inmediato lo que él quería decir, y cuyas propias intenciones y preguntas implícitas eran bien claras, sin malentendidos ni complicaciones.
Así había comenzado todo. Se habían visto a menudo, pero solo en casa de ella. Era propietaria de un bloque de apartamentos en Tulegatan, el cual regentaba como una especie de casa comunal, si bien durante el último año cada vez con menos ganas.
Había tardado varias semanas en ir a verlo a su piso de Köpmangatan. En esa ocasión ella había hecho la cena: cocinar de manera rápida y efectiva era una de sus aficiones. La noche vino a demostrar que tenía otros intereses en sintonía con los de Martin Beck.
Fue una gran noche. Para Martin Beck, quizá la mejor de su vida.
A la mañana siguiente, mientras Martin Beck preparaba el desayuno, contempló cómo se vestía.
Ya la había visto desnuda varias veces, pero tenía la fuerte sensación de que pasarían muchos años antes de hartarse de mirarla.
Rhea Nielsen poseía un cuerpo fuerte y bien formado. Se podría decir que era un poco achaparrada, pero también era posible considerar su físico como inusualmente funcional y armonioso. Del mismo modo, su rostro podía considerarse tanto irregular como enérgico y lleno de personalidad.
Lo que más le gustaba de ella eran cinco cosas muy dispares: sus intransigentes ojos azules, sus pechos redondos y planos, sus grandes pezones de color marrón claro, el vello rubio entre sus ingles y sus pies.
Rhea Nielsen se rio con voz ronca.
—Venga, mírame, no te cortes. A veces es la leche de divertido que te miren —exclamó mientras se ponía las bragas.
Poco después desayunaron té y tostas con mermelada.
Ella tenía un aspecto pensativo.
Martin Beck sabía por qué. Él mismo estaba preocupado.
Unos minutos más tarde ella le dijo al marcharse:
—Gracias por una noche tan estupenda.
—Gracias a ti.
—Te llamo —dijo Rhea—. Si te parece que tardo mucho, entonces llámame tú.
Ella lo miró, de nuevo con aire pensativo y preocupado. Luego se calzó de golpe los zuecos rojos y se despidió bruscamente:
—Adiós. Y gracias de nuevo.
Martin Beck libraba ese día. Cuando Rhea se fue, entró en el baño y se duchó. Se secó, se puso el albornoz y se echó en la cama.
Con aspecto inquieto, se levantó y se miró en el espejo. Había que reconocer que no aparentaba cincuenta y un años, pero también había que reconocer que la realidad era que los tenía. Por lo que podía ver, su rostro no había cambiado mucho en bastantes años. Era alto y atlético, un hombre de tez un tanto amarillenta y mandíbula ancha. El cabello ni siquiera le había empezado aún a encanecer, ni tenía entradas.
¿O todo eso era ilusorio y veía solo lo que quería ver?
Martin Beck volvió a la cama, se tumbó de espaldas y cruzó las manos detrás del cuello.
Había pasado las mejores horas de su vida.
Al mismo tiempo, se había creado un problema que parecía insoluble. Era cojonudo acostarse con Rhea. Pero, ¿cómo era ella? No estaba seguro de querer expresarlo con palabras, pero tal vez debería hacerlo.
¿Qué fue lo que alguien dijo de ella una vez en la casa de Tulegatan?
Medio chica, medio tipa dura.
Era una bobada, pero había algo de cierto en ello.
¿Cómo había sido esa noche?
La mejor de su vida. Desde el punto de vista sexual. Pero Martin Beck no tenía tanta experiencia en ese campo.
¿Cómo era ella? Tenía que responder a esa pregunta. Antes de llegar al centro de la cuestión.
Ella se lo había pasado bien. Se había echado a reír a veces. Y en otros momentos le dio la impresión de que estaba llorando.
Hasta el momento todo marchaba viento en popa, pero luego sus pensamientos tomaron un rumbo diferente.
«No va a funcionar».
«Hay muchas cosas en contra».
«Soy trece años mayor. Los dos estamos divorciados».
«Tenemos hijos, pero aunque los míos son mayores (Rolf, diecisiete años, e Ingrid, veintiuno), los de ella son todavía muy pequeños».
«Dentro de nueve años tendré sesenta y estaré a punto de jubilarme, mientras que ella todavía tendrá solo cuarenta y siete. No va a funcionar».
Martin Beck no llamó. Pasaron los días y, transcurrida ya una semana larga desde la gran noche, su teléfono sonó a las siete y media de la mañana.
—Hola —dijo Rhea.
—Hola. Gracias por la última noche.
—Gracias a ti. ¿Estás ocupado?
—No, en absoluto.
—Joder, se supone que los policías deben tener siempre mucho que hacer —exclamó Rhea—. ¿Cuándo trabajáis, pues?
—En mi departamento hace un tiempo que las cosas están tranquilas. Pero sal a la calle y verás.
—Gracias, sé cómo andan las cosas en la calle.
Hizo una breve pausa y soltó una tos seca. A continuación preguntó:
—¿Quieres que hablemos?
—Creo que sí.
—Está bien, cuando tú me digas. Prefiero que sea en tu casa.
—Podríamos salir a cenar luego —sugirió Martin Beck.
—Sí —respondió ella vacilante—. Podríamos. ¿Se puede entrar con zuecos en los restaurantes hoy en día?
—Por supuesto.
—Estaré allí a las siete entonces. Probablemente no será una reunión muy larga.
Fue una conversación importante para ambos, pero como Rhea Nielsen había predicho, no se alargó demasiado.
Martin Beck también esperaba una breve charla. Sus pensamientos solían discurrir por los mismos derroteros y no había razón para creer que esa vez sería diferente. Más bien lo más probable era que llegaran a conclusiones similares acerca de una cuestión que sin duda tenía cierta importancia.
Rhea se presentó a las siete en punto. Se quitó los zuecos rojos y se puso de puntillas para besarle. Acto seguido le preguntó:
—¿Por qué no me has llamado?
Martin Beck no respondió.
—Porque has estado pensando. Y no estás contento con las conclusiones a que has llegado, ¿no?
—Algo así.
—¿Algo así?
—Exactamente eso.
—Así que no podemos vivir juntos o casarnos o tener más hijos ni ninguna tontería de esas. Entonces todo se complicaría y embrollaría y lo que es una buena relación tendría grandes posibilidades de irse al garete. Se arruinaría y se corrompería.
—Sí —replicó él—. Seguramente tengas razón. Por mucho que me gustaría llevarte la contraria.
Ella clavó en él sus peculiares ojos azules semientornados.
—¿Tantas ganas tienes de llevarme la contraria?
—Sí. Pero no voy a hacerlo.
Por un momento, Rhea pareció perder la compostura. Se acercó a la ventana, apartó la cortina y murmuró algo tan confuso que Martin Beck no alcanzó a distinguir las palabras.
Después de unos segundos, dijo, todavía sin girar la cabeza:
—He dicho que te quiero. Te quiero ahora, y sin duda seguiré queriéndote durante bastante tiempo.
Martin Beck se quedó pasmado. Se fue hacia ella y la abrazó.
Poco después, ella levantó la cara de su pecho.
—Lo que quiero decir —dijo— es que aquí me tienes y aquí me tendrás mientras sea recíproco. ¿Queda claro?
—Sí —respondió Martin Beck—. ¿Salimos a cenar?
Fueron a un restaurante tan fino que el maître se quedó mirando con desaprobación los zuecos rojos. Por lo demás, no solían salir a comer fuera, ya que a Rhea le encantaba cocinar y además lo hacía mucho mejor que la mayoría de la gente.
Después se habían ido a dormir en la misma cama, algo que ninguno de los dos había planeado.
Desde entonces habían transcurrido casi dos años. Rhea Nielsen había estado en el piso de Köpmangatan innumerables veces y, naturalmente, hasta cierto punto había dejado su huella en él. Sobre todo en la cocina, que había cambiado tanto que no había quién la reconociera.
También había colgado un póster de Mao Tse-tung sobre la cama. Martin Beck nunca hablaba de política, así que no había dicho nada.
Pero Rhea le había advertido:
—Si alguien quiere hacer un reportaje del tipo «En casa de Martin Beck», lo quitas. Si es que no tienes huevos para dejarlo puesto.
Martin Beck no había respondido, pero la idea de la inmensa consternación que la imagen causaría en algunos círculos le decidió de inmediato a dejarlo en la pared.
Cuando entraron en el piso de Martin Beck la tarde del 5 de junio de 1974, Rhea comenzó inmediatamente a desabrocharse las sandalias.
—Estas putas correas me han hecho una rozadura —comentó—. Pero en una semana o así se pasará. —Arrojó el calzado lejos de sí—. Qué alivio —exclamó.
Había hablado casi sin cesar durante todo el camino desde el tribunal. El juicio en general, la sentencia aleatoria y la mediocre investigación policial le habían causado una profunda impresión.
—¿Puedo decir algo ahora? —preguntó Martin Beck.
—Sí. Ya sabes que hablo demasiado. Pero tú mismo me has reconocido que eso no revela precisamente falta de personalidad.
—Desde luego. Llevo tanto rato escuchándote que empiezo a creer que la locuacidad denota, de hecho, una fuerte personalidad, sobre todo si el sujeto en cuestión tiene algo sensato que decir.
—La locuacidad es bonita —observó ella, echándose a reír.
—Me he dado cuenta —dijo Martin Beck— de que has pasado un rato muy entretenido con Braxén durante una de las pausas. Tengo mucha curiosidad por saber de qué hablabais.
—La curiosidad también es una virtud —sentenció Rhea—. Bueno, solo le llamé la atención sobre algunos aspectos del caso que pensé que había pasado por alto. Más tarde se vio que no se le habían pasado por alto. Además...
—¿Además?
—Además hablé con él de las mismas cosas que he hablado contigo de camino hacia aquí. De que tenemos la policía más cara del mundo y de que a pesar de ello las investigaciones son tan mediocres que nunca deberían llegar a los tribunales. Y que en un verdadero Estado de derecho deberían ser inmediatamente devueltas a la policía.
—¿Y el Revientapleitos qué opinaba?
—Que eso del Estado de derecho había que decirlo con la boca pequeña y que las costosas dotaciones policiales solo están para proteger al régimen y a ciertas clases y grupos privilegiados.
—Podría haber añadido que la delincuencia en este país es excepcionalmente alta.
—Y la segunda parte de la cuestión —prosiguió Rhea—. ¿Por qué no basta esa extraordinaria fuerza policial para hacer una investigación ordinaria? ¿Una investigación que hasta yo podría haber hecho mejor? Se trata del futuro de las personas, a menudo incluso de sus vidas. Contéstame a eso, por favor.
—Los recursos policiales se han incrementado sustancialmente en los últimos diez años, es cierto. Sin embargo, una gran parte se reserva para tareas especiales. Para qué tareas exactamente no tengo ni idea, ni siquiera yo.
—Es exactamente la misma respuesta que me dio Braxén.
Martin Beck no dijo nada.
—Pero hiciste un buen trabajo hoy —continuó Rhea—. ¿Cuántos policías habrían aceptado testificar?
Martin Beck seguía sin decir nada.
—Ni uno solo. Y lo que dijiste le dio la vuelta a todo el caso. Enseguida me di cuenta. Si tuviera tiempo me gustaría ir al tribunal mucho más a menudo. Es muy instructivo. Te entrena la sensibilidad. Notas enseguida cuándo reacciona la gente y cómo cambia de opinión.
Lo que Rhea Nielsen no necesitaba en absoluto era más sensibilidad de la que ya tenía, pero Martin Beck se abstuvo de hacer ese comentario.
Ella examinó sus pies.
—Bonitas sandalias —dijo—, pero, joder, cómo rozan. Qué alivio quitárselas.
—Quítate lo demás también, si te apetece —sugirió Martin Beck.
Ya la conocía lo bastante para saber de qué forma podía evolucionar la situación: o bien se quitaba la ropa al instante, o iniciaba una conversación sobre algo completamente diferente.
Rhea le lanzó una mirada. A veces sus ojos parecían fosforescentes, pensó. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo enseguida y se quitó la camisa y los pantalones vaqueros, y antes de que Martin Beck tuviera tiempo de desabrocharse la chaqueta, la ropa de ella se hallaba en el suelo y ella misma desnuda en la cama.
—Joder, qué lento te desvistes —le dijo a Martin Beck, con una risita.
De pronto se había puesto de buen humor. Se le notaba también en que casi todo el rato se quedó tumbada sobre su espalda con las piernas muy separadas, levantadas y rectas: esa era la postura que más le gustaba, lo que no quiere decir que fuera la que usaba siempre o ni siquiera más a menudo.
Se corrieron al mismo tiempo y eso fue todo por ese día.
Rhea Nielsen rebuscó en el armario y sacó una larga chaqueta de punto lila, que claramente era su prenda de vestir preferida y que le costaba tanto dejar en Tulegatan como su integridad personal.
Ya antes de que le diera tiempo a ponérsela, empezó a hablar de comida.
—Una tosta calentita, o tal vez tres o cinco, no estarían nada mal. He comprado un montón de cosas ricas: jamón, paté y el mejor queso Jarlsberger que hayas probado nunca.
—Me lo creo —dijo Martin Beck.
Se colocó junto a la ventana a escuchar el aullido de los coches de policía, que se oía muy claramente, a pesar de que la vivienda tenía aislamiento acústico.
—Estará todo listo en cinco minutos —anunció Rhea.
—Te sigo creyendo.
Pasaba lo mismo cada vez que se acostaban. A ella enseguida le entraba un hambre de lobo. A veces su necesidad era tan urgente que salía corriendo desnuda a la cocina para ponerse a preparar algo. El hecho de que prefiriera comer caliente complicaba las cosas.
Martin Beck no tenía ese tipo de problemas, más bien al contrario. Cierto es que en gran parte se había librado de sus molestias de estómago desde que se libró de su mujer: lo que no sabía decir era si aquellas se debían a las pesadas comidas que esta cocinaba o si tenían causas psicosomáticas. Pero, sobre todo cuando estaba de servicio o cuando Rhea no se hallaba cerca, podía satisfacer sus necesidades calóricas con un par de sándwiches de queso y algunos vasos de leche homogeneizada.
Sin embargo, era muy difícil resistirse a las tostas calientes de Rhea.
Al igual que el Bulldozer casi siempre ganaba sus casos, ella casi siempre tenía éxito con sus sándwiches.
Martin Beck se comió tres y se bebió dos botellas de cerveza Hof. Rhea, por otro lado, se echó al coleto siete tostas y media botella de vino tinto y aun así todavía no se sentía llena, de manera que quince minutos más tarde se lanzó a buscar cosas comestibles en el refrigerador.
—¿Te quedas a dormir? —preguntó Martin Beck.
—Sí, gracias —respondió ella—. Parece que es uno de esos días.
—¿Uno de esos días?
—Uno de esos días en que nos viene bien, claro.
—Ah, vale, uno de esos días.
—Podemos celebrar el Día de la Bandera, por ejemplo. O el santo del rey. Podemos pensar en algo original para hacer cuando nos despertemos.
—Sí, ya se nos ocurrirá algo.
Rhea se arrellanó en el sillón. La mayoría de la gente probablemente la habría encontrado cómica con su peculiar postura y su misterioso cárdigan largo.
Pero no Martin Beck. Al cabo de un rato parecía haberse dormido, pero de pronto saltó:
—Ahora me acuerdo de lo que iba a decir antes de que me violases.
—Vaya. ¿Qué?
—Esa chica, Rebecka Lind, ¿qué va a pasar con ella?
—Nada. Ha sido absuelta.
—La verdad es que a veces dices tonterías. Ya sé que ha sido absuelta. La cuestión es qué puede pasarle a ella desde el punto de vista psicológico. ¿Puede cuidar de sí misma?
—A mí me dio la impresión de que sí. No parecía tan apática y pasiva como muchos jóvenes de su edad. Y en cuanto al juicio...
—Eso es, el juicio. ¿Qué es lo que ha sacado en limpio de él? Seguramente que la policía te puede coger y arrestar, y que incluso tienes grandes posibilidades de que te metan en la cárcel aunque no hayas hecho nada. —Rhea frunció el ceño—. Me preocupa esa chica. Es difícil apañárselas por uno mismo en una sociedad que no entiendes. Cuando eres ajeno al sistema.
—Por lo que parece, el estadounidense ese era un buen chico que realmente quería cuidar de ella.
—Quizá ni siquiera él pueda —dijo Rhea negando con la cabeza.
Martin Beck la miró en silencio durante un rato. Luego declaró:
—Me gustaría poder decir lo contrario, pero lo cierto es que yo también sentí cierta inquietud al ver a esa chica. Lo que pasa es que por desgracia no hay mucho que podamos hacer para ayudarla. Naturalmente, podríamos echarle una mano a título personal, dándole dinero, pero, primero, no creo que ella esté dispuesta a aceptar ese tipo de ayuda, y, segundo, no tengo dinero para irlo repartiendo.
Rhea se rascó la nuca un momento.
—Tienes razón —dijo—. Me da la sensación de que no es el tipo de persona que aceptaría una ayuda de caridad. Nunca irá voluntariamente a los Servicios Sociales. Seguramente intentará buscar un empleo, pero no va a encontrar nada.
Martin Beck se desperezó y expresó una opinión política por primera vez en muchos años:
—Está claro que necesitamos ayuda. ¿Y quién nos la va a proporcionar? ¿El de la pared?
—Ya no me quedan fuerzas para seguir pensando —repuso Rhea—. Pero una cosa parece clara: Rebecka Lind nunca llegará a ser una célebre ciudadana del Estado del bienestar.
Ahí se equivocaba; poco después se quedó dormida.
Martin Beck fue a la cocina a lavar los platos y a recoger los cacharros. Al cabo de un rato oyó cómo Rhea se había despertado de nuevo y al parecer estaba viendo la televisión. Como ella no consideraba conveniente tener televisor en su casa, seguramente por los niños, a veces sucedía que utilizaba la de Martin Beck. La oyó gritar algo, guardó lo que tenía en las manos y entró en la habitación.
—Están echando un informativo especial —informó.
Se había perdido el principio, pero no había duda acerca de qué iba la cosa.
La voz del presentador era solemne y seria.
«... el atentado se ha producido justo antes de la llegada al palacio. Una carga explosiva de gran potencia ha detonado en el momento en que la comitiva pasaba. El presidente, así como el resto de los pasajeros que iban en el vehículo blindado, han muerto en el acto y sus cuerpos han quedado destrozados. El mismo coche fue propulsado hasta un edificio cercano. Varias otras personas han fallecido a consecuencia de la explosión, incluso muchos agentes de seguridad, pero también civiles que transitaban por la zona. Según un comunicado del jefe de la policía local, el número de víctimas asciende con seguridad a dieciséis personas, cifra que podría aumentar significativamente. También hace hincapié en que las medidas de seguridad adoptadas con ocasión de esta visita de Estado han sido las más exhaustivas en la historia del país. En una radiodifusión francesa emitida inmediatamente después del atentado, el grupo terrorista de ámbito internacional ULAG ha asumido la autoría de los hechos».
El presentador levantó el auricular de su teléfono y escuchó unos segundos. Luego continuó:
«Acabamos de recibir vía satélite una grabación, efectuada por una cadena de televisión estadounidense, de la visita de Estado que ha acabado teniendo un final tan trágico».
La grabación era de mala calidad, pero aun así su contenido resultaba tan espeluznante que no debería haber sido mostrada.
Lo primero eran algunas imágenes de la llegada del avión presidencial y del alto cargo en cuestión, que saludó con cierta indolencia al comité de recepción. Luego inspeccionó con desinterés a su guardia de honor y saludó con una sonrisa «Profident» a sus anfitriones. A ello le sucedían unas cuantas imágenes de la procesión. El despliegue de seguridad parecía muy tranquilizador. Y entonces llegó el clímax de la retransmisión. La cadena de televisión había tenido la habilidad, o más bien la suerte, de colocar una cámara en un punto estratégico. Si dicho sujeto hubiera estado solo cincuenta metros más cerca, a buen seguro no seguiría con vida. Si en cambio se hubiera hallado cincuenta metros más lejos, no habría recogido ninguna imagen. Todo sucedió muy rápidamente. En primer lugar se alzó una enorme columna de fuego, y automóviles, animales y personas fueron lanzados por los aires. Cuerpos despedazados fueron absorbidos por una nube de humo que casi parecía un hongo atómico. A continuación, la cámara realizaba una panorámica por los alrededores, que eran marcadamente hermosos. Una fuente llena de surtidores, una amplia avenida flanqueada por palmeras. Y, acto seguido, la espeluznante imagen final: un caballo sin abdomen, todavía retorciéndose en paroxismos junto a un montón de hojalata, que podría haber sido un coche, y junto a algo que hacía poco había sido, seguro, una persona con vida.
El periodista había hablado sin cesar y con la voz exaltada y entusiasta que solo parecen poseer los reporteros estadounidenses. Como si con gran deleite estuviera siendo testigo nada menos que del fin del mundo.
—Joder —exclamó Rhea hundiendo la cara en el cojín del sofá—. En qué puto mundo vivimos.
Pero para Martin Beck las cosas iban a ser un poco más difíciles.
El presentador volvió a aparecer en pantalla diciendo:
«Se informa en este momento de que la policía sueca ha tenido a un observador especial en el lugar de los hechos, el inspector de la policía criminal Gunvald Larsson, de la brigada antiviolencia de Estocolmo».
Una foto fija de Gunvald Larsson llenaba ahora el cuadro. Tenía aspecto de retrasado mental y el nombre como de costumbre estaba mal escrito.
El presentador apareció de nuevo:
«Lamentablemente no poseemos datos sobre lo ocurrido al inspector Larsson. Más noticias en los informativos de radio a la hora habitual».
—Joder —profirió Martin Beck—. Me cago en diez.
—¿Qué te pasa? —preguntó Rhea.
—Gunvald. Siempre está allí donde se arma la gorda.
—Creía que no te caía bien.
—Sí que me cae bien. Aunque no suelo decirlo.
—Uno debe decir lo que piensa —dijo Rhea—. Venga, vamos a la cama.
Veinte minutos más tarde, se había quedado dormido con la mejilla en el hombro de ella.
El hombro se le adormeció pronto y el brazo poco después. Pero Rhea no se movió. Permaneció despierta en la oscuridad, llena de afecto hacia él.