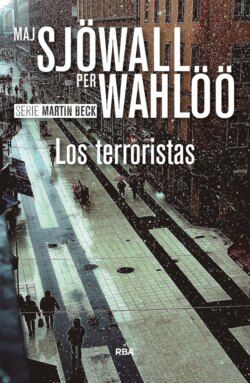Читать книгу Los terroristas - Maj Sjowall - Страница 5
2
ОглавлениеEl experto en seguridad no le llegaba a Gunvald Larsson ni siquiera a los hombros, pero era de constitución bien proporcionada y resultaba muy elegante con su traje azul claro de pantalones acampanados, planchados con sumo esmero. Completaban su atuendo una camisa rosa, relucientes y puntiagudos zapatos negros y una corbata de seda de color morado oscuro. La única nota discordante era la funda sobaquera de la pistola, que le hacía un bulto debajo de la axila izquierda.
El experto en seguridad se llamaba Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga; tenía el pelo casi negro, la piel de color moca claro y ojos aceitunados. Provenía de una familia muy distinguida y ocupaba un alto cargo. Gunvald Larsson también pertenecía a la clase alta, aunque eso era algo que él no podía soportar, y sus ciento doce kilos le daban una apariencia más inequívocamente basta y grosera que refinada.
Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga extendió el plan de seguridad sobre la balaustrada, pero Gunvald Larsson en vez de mirar esos papeles contempló su traje: el sastre de la policía había tardado siete días en hacérselo, con un resultado excelente, porque ese era un país donde los sastres tenían todavía un nivel alto. El único motivo de discusión había sido el hueco para la funda sobaquera, que para el sastre era algo obvio. Pero Gunvald Larsson nunca utilizaba funda, sino que llevaba su arma sujeta con una hebilla al cinturón. Allí, en el extranjero, naturalmente, no iba a ir armado, pero se trataba de que pudiera usar el traje en Estocolmo. Hubo una breve disputa y, por supuesto, se salió con la suya. No faltaba más. Hondamente satisfecho, miró sus bien cortadas perneras, suspiró con placer y contempló los alrededores.
Se hallaban en el octavo piso del hotel, un lugar elegido con extremo cuidado. La comitiva iba a pasar por debajo del balcón para detenerse en el palacio provincial a una manzana de allí. Gunvald Larsson lanzó una mirada cortés al plano, pero sin mucho entusiasmo, ya que a esas alturas se lo sabía de memoria. Sabía que el puerto se hallaba cerrado al tráfico desde las cinco de la mañana y que, asimismo, el aeropuerto civil estaba cerrado desde que el avión presidencial había aterrizado.
Ante sí tenían el puerto y el mar azul celeste. En los fondeaderos exteriores había anclados varios barcos de pasajeros y algunos buques de carga de gran tamaño. En movimiento solo había un buque de guerra, una fragata y unas pocas lanchas de la policía en la dársena interior.
Bajo su puesto de observación se extendía el paseo, flanqueado de palmeras y acacias. Enfrente había una parada de taxis, y más allá, una hilera de coloridas carrozas. Unos y otras habían sido sometidos a controles exhaustivos.
Todas las personas en la zona, salvo la policía militar y los gendarmes que formaban una barrera de un brazo de distancia a ambos lados del paseo, habían pasado por un detector de metales similar a los que existen en los grandes aeropuertos.
Los uniformes de los gendarmes eran verdes; los de la policía militar, azul grisáceos. Los gendarmes calzaban botas; la policía militar, botines.
Gunvald Larsson reprimió un suspiro. Había recorrido esa ruta en el ensayo de la mañana. Todo había estado donde tenía que estar, salvo el propio presidente.
La comitiva iba a tener la siguiente estructura: en primer lugar, quince motocicletas con policías de seguridad especialmente entrenados. A continuación, otras quince con oficiales de la policía regular, seguidas de dos vehículos cargados de agentes de seguridad. Luego vendría el automóvil presidencial, un Cadillac negro blindado con cristal azul. Gunvald Larsson había ido sentado en el asiento de atrás como doble, lo cual, sin lugar a dudas, constituía un honor.
El siguiente vehículo era un descapotable modelo americano, repleto de agentes de seguridad.
Y por último, más policías en motocicleta, seguidos de un autobús de la radio y de coches con otros periodistas autorizados.
Además de todo ello, agentes de seguridad vestidos de paisano se hallaban diseminados a lo largo del camino desde el aeropuerto.
Un detalle al menos ya se le había hecho familiar.
Todas las farolas estaban decoradas con fotos del presidente. La ruta era algo más que bastante larga, y a Gunvald Larsson le había dado tiempo de aburrirse de tanto ver esa cabeza engastada en un robusto cuello de toro, ese rostro hinchado y esas gafas negras de montura de acero esmaltada en negro.
Esa era la protección a ras de suelo.
Los cielos estaban dominados por helicópteros militares en tres niveles, con tres unidades en cada grupo. A mayor abundamiento, una división de Starfighters controlaba las capas superiores atmosféricas.
El despliegue se caracterizaba por un grado de perfección tal que era difícil imaginar que hubiera sorpresas desagradables.
El calor a esas horas centrales del día era, por decirlo suavemente, opresivo.
Gunvald Larsson estaba sudando, aunque no mucho. No podía concebir la posibilidad de que algo saliera mal. Los preparativos habían sido especialmente prolijos y minuciosos, y la planificación había durado meses.
Se había constituido un grupo especialmente encargado de buscar errores en la planificación. Se habían efectuado también algunos ajustes. A ello se añadía que todos los intentos de atentado en ese país habían fracasado, y no habían sido pocos. El jefe nacional de policía probablemente tenía razón al decir que allí estaban los expertos más cualificados en la materia.
A las tres menos cuarto de la tarde, Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga lanzó una mirada al reloj.
—Twenty-one minutes to go, I presume1 —dijo.
No habría hecho falta mandar a un delegado que hablara español. El experto en seguridad se expresaba en un perfecto inglés de la BBC, propio de los clubes más sofisticados de Belgravia.
Gunvald Larsson miró su propio cronógrafo y asintió.
Eran, para ser más exactos, las tres menos trece minutos y treinta y tres segundos del miércoles 5 de junio de 1974.
A la entrada del puerto, la fragata viró para disparar la salva de saludo, que a la hora de la verdad era su única misión.
Por encima del paseo, los ocho aviones de ataque dibujaban blancas franjas zigzagueantes en el luminoso cielo azul.
Gunvald Larsson miró a su alrededor. Al final del paseo se erigía una enorme plaza de toros de ladrillo, con arcos de medio punto revocados en rojo y negro. En el otro extremo estaban justo en ese momento activando los chorros multicolores de una fuente muy alta: la sequía ese año había sido inusualmente severa y los surtidores —ese no era el único— se ponían en funcionamiento solo en ocasiones particularmente solemnes.
A pesar de las diferencias, en general ese país era, al igual que Suecia, una democracia simulada, gobernada por una economía capitalista y por cínicos políticos profesionales que se preocupaban por dar la impresión de que su política era una especie de socialismo, que, de hecho, era solo eso: una «especie de».
Además de la diferencia horaria, las discordancias más llamativas estribaban en la religión, que era distinta, y en que allí se había adoptado desde hacía tiempo una forma republicana de gobierno.
Ya se oía el zumbido de los helicópteros y las bocinas de las sirenas.
Gunvald Larsson comprobó de nuevo la hora: la procesión parecía que comenzaba mucho antes de lo previsto. A continuación barrió con su mirada azul porcelana el puerto, para constatar que todas las lanchas de la policía se habían puesto en movimiento. La instalación portuaria en sí no había cambiado mucho desde que él estuvo allí como oficial de la marina: eran los barcos los que presentaban un aspecto totalmente distinto. Superpetroleros, portacontenedores y transbordadores, en los que importaban más los coches que los pasajeros: todos esos eran fenómenos que no había llegado a presenciar durante sus años en el mar.
Naturalmente, Gunvald Larsson no era el único que se había dado cuenta de que la sucesión de los acontecimientos se había iniciado antes de la hora prevista.
Cassavetes y Larrinaga hablaba rápidamente pero con calma y precisión por radio, mientras que a la entrada del puerto se notaba un gran aumento de la actividad en la fragata.
Eso llevó a Gunvald Larsson a pensar en dos cosas muy diferentes. Por una parte, en que su español parecía alarmantemente oxidado; y por otra, en que, además de la enorme inversión en fuerzas policiales, solo había tres países en el mundo donde el gasto militar per cápita era más elevado que en Suecia: Israel y las dos superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética.
Cassavetes y Larrinaga, dando por terminada su conversación por radio, sonrió a su rubio invitado y miró hacia los relumbrantes surtidores, donde el primer destacamento de policías de seguridad motorizados ya comenzaba a aparecer entre las filas de gendarmes vestidos de verde.
Gunvald Larsson miró hacia otro lado. Justo debajo de ellos, un agente de seguridad paseaba fumando un puro en medio de la calle, mientras a todas luces vigilaba a los francotiradores de la policía apostados en los tejados circundantes. Detrás de la fila de gendarmes se hallaba una serie de taxis negros con una franja azul a los lados, y delante de ellos, un carruaje amarillo y negro. El conductor iba también vestido de amarillo y negro, y el caballo llevaba plumas asimismo amarillas y negras en la cinta que le ceñía la cabeza.
Detrás de todo eso se divisaban palmeras y acacias y varias filas de curiosos. Algunos pocos llevaban una chapa con la única imagen permitida por las autoridades. Es decir, una imagen de la cabeza engastada en un robusto cuello de toro, de rostro hinchado y gafas negras de montura de acero esmaltada en negro. El presidente no era un visitante muy popular que digamos.
Eso lo sabía todo el mundo: probablemente incluso él mismo.
La procesión se estaba moviendo muy rápido.
El primer vehículo de los servicios secretos ya se hallaba debajo del balcón.
El experto en seguridad sonrió a Gunvald Larsson, asintió con gesto tranquilizador y empezó a doblar sus papeles.
Justo en ese momento se abrió el suelo, casi debajo del Cadillac blindado.
La onda expansiva lanzó a los dos hombres hacia atrás, pero, si no otra cosa, Gunvald Larsson era por lo menos fuerte. Se agarró con ambas manos a la balaustrada y miró hacia arriba.
La calzada se había abierto como un volcán desde el que una rugiente columna de fuego se elevaba hasta una altura de cincuenta metros.
Encima de esa columna flotaban diversos objetos.
Los más destacados eran el maletero del Cadillac blindado, un taxi negro —dado la vuelta— con franjas azules a los lados, medio caballo con plumas negras y amarillas en la cinta que le ceñía la cabeza, una pierna calzada con una bota negra y forrada de tela de uniforme verde y un brazo con un largo puro entre los dedos.
Gunvald Larsson retiró la cara cuando una serie de objetos más o menos combustibles comenzaron a lloverle encima. Estaba pensando en su traje nuevo cuando algo le golpeó con fuerza en el pecho y lo hizo caer de espaldas sobre las baldosas de mármol.
No se lastimó, al menos no mucho.
El bramido de la explosión desapareció en un minuto y entonces empezaron a oírse gemidos, gritos desesperados pidiendo ayuda, e incluso algunos llantos y maldiciones histéricas, antes de que todos los sonidos humanos fueran ahogados por las sirenas de las ambulancias y el aullido de un camión de bomberos.
Gunvald Larsson se levantó para ver qué era lo que le había tumbado.
El objeto estaba a sus pies.
Tenía cuello de toro, rostro hinchado y, por extraño que pudiera parecer, llevaba aún puestas las gafas con montura de acero esmaltada en negro.
El experto en seguridad se puso en pie, a todas luces ileso, si bien había perdido parte de su elegancia.
Se quedó contemplando aquella cabeza con incredulidad y se persignó.
Gunvald Larsson contempló su traje. Ni siquiera ya merecía ese nombre.
—Mierda —dijo.
Luego miró la cabeza que yacía a sus pies.
—Tal vez debería llevármelo a casa —murmuró para sus adentros—. Como souvenir.
Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga lanzó al invitado una mirada inquisitiva.
La palabra souvenir al menos la había entendido. Tal vez los suecos eran cazadores de cabezas.
—Qué catástrofe —exclamó.
—Sí, podría decirse —asintió Gunvald Larsson.
Francisco Bajamonde Cassavetes y Larrinaga tenía un aspecto tan abatido que Gunvald Larsson se vio obligado a decir:
—Pero no es culpa tuya. Y, además, tenía una cabeza bien fea.