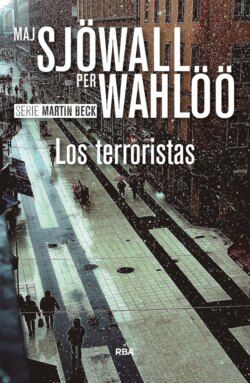Читать книгу Los terroristas - Maj Sjowall - Страница 6
3
ОглавлениеEl mismo día en que Gunvald Larsson vivió aquella extraña experiencia en el balcón de las bellas vistas, una chica llamada Rebecka Lind era procesada ante el Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo por atraco bancario a mano armada.
Tenía dieciocho años y era completamente ajena a los asuntos de los que en esos momentos se estaba ocupando Gunvald Larsson. Si alguien le hubiera mencionado la ciudad en la que este se encontraba, no le habría dicho nada: nunca había oído hablar de aquel país y, del mismo modo que desconocía que el presidente de Estados Unidos aún se llamaba Nixon, tampoco sabía nada de altas personalidades que perdían la cabeza.
Sabía en cambio mucho de otras cosas, pero digamos que no venían al caso.
El fiscal que actuaba en el juicio era Olsson «el Bulldozer», quien desde hacía años era el experto jurídico en los atracos bancarios que asolaban el país como una peste.
Era un hombre sumamente estresado, que no paraba nunca en casa por falta de tiempo; así, por ejemplo, había tardado tres semanas en darse cuenta de que su mujer lo había abandonado para siempre, dejando en su lugar en la almohada una lacónica nota. Lo cierto es que ahora eso no le afectaba gran cosa, pues con su expeditivo modo de obrar se había echado una nueva novia a los tres días. Se trataba de una de sus secretarias, que lo admiraba con incondicional devoción, y lo cierto es que a partir de entonces sus trajes se veían menos arrugados.
A pesar de andar apurado, llegaba —desde su punto de vista— siempre puntualmente a sus compromisos: en este caso aterrizó sin aliento dos minutos antes de que se iniciara el juicio. Corpulento pero ágil, de semblante jovial y movimientos vivaces, llevaba siempre camisas de color rosa cerdito y sus corbatas revelaban un mal gusto tan inmenso que casi volvieron loco a Gunvald Larsson durante la época en que este trabajó a las órdenes del Bulldozer en el grupo especial antiatracos bancarios. Ese grupo, por cierto, había contado entre sus miembros también con Einar Rönn y Lennart Kollberg, pero de eso hacía ya varios años. Y Kollberg había abandonado el cuerpo de policía. El Bulldozer era partidario de cambios rápidos y de sangre nueva entre sus colaboradores.
Echó un vistazo a la desangelada y fría antesala del tribunal, para descubrir un grupo de cinco personas; entre ellas, sus propios testigos y un individuo cuya presencia le sorprendió en grado sumo.
El jefe de la Brigada Nacional de Homicidios.
—¿Qué demonios estás haciendo aquí? —preguntó a Martin Beck.
—Me han llamado como testigo.
—¿Quién?
—La defensa.
—¿La defensa? ¿Qué significa eso?
—Braxén, el abogado —respondió Martin Beck—. Parece que le han adjudicado el caso.
—El Revientapleitos —dijo el Bulldozer, horrorizado—. Hoy ya he tenido tres reuniones y dos arrestos. Y ahora me va a tocar escuchar al Revientapleitos toda la tarde.
—¿No llevas el control de quién se encarga de la defensa? ¿Y qué has hecho en el arresto?
—Los arrestos en este tipo de casos son mera rutina —contestó el Bulldozer—. Este nos ha llevado solo tres minutos y la defensa no ha estado representada. No ha hecho falta.
Corrió hacia uno de sus testigos y comenzó a hojear los documentos de su cartera, sin encontrar lo que buscaba.
En opinión de Martin Beck, el Bulldozer y el Revientapleitos se parecían bastante en algunos aspectos. Ambos tenían la costumbre de desaparecer repentinamente mientras se hablaba con ellos, aunque mientras que el Bulldozer se esfumaba en el puro sentido físico de la palabra —por ejemplo, saliendo disparado por la puerta—, el Revientapleitos se alejaba mentalmente. A menudo daba la impresión de que se encontraba en otro mundo.
El fiscal dejó plantado a su testigo en medio de una frase y volvió con Martin Beck.
—¿Tú sabes algo acerca de este asunto? —preguntó.
—No mucho, pero Braxén me convenció de que debía venir. Además, ahora no tengo nada entre manos que requiera una atención especial.
—En la Brigada Nacional de Homicidios no sabéis lo que es trabajar de verdad —dijo el Bulldozer—. Yo tengo treinta y nueve investigaciones abiertas y otras tantas aparcadas. Deberías trabajar conmigo una temporada y verías lo que es bueno.
—No —replicó Martin Beck—. No es que me dé miedo el trabajo, pero no, gracias de todos modos.
—Es una lástima —comentó el Bulldozer—. A veces creo que tengo el mejor trabajo que existe en todo el aparato judicial. Fabulosamente interesante y emocionante. Cada día hay nuevas sorpresas y... —Hizo una pausa y añadió—: Como, por ejemplo, esta del Revientapleitos.
Olsson el Bulldozer ganaba todos sus casos con muy pocas excepciones. Eso, por decirlo de manera suave, no era algo especialmente halagador para el poder judicial.
Mejor no pensar en lo que se podía decir al respecto de manera cruda.
—Pero te lo vas a pasar bien —continuó Olsson—. El Revientapleitos seguro que hará un show.
—No he venido aquí a divertirme —objetó Martin Beck.
La conversación fue interrumpida porque comenzó la audiencia, de modo que todos los implicados, con una excepción importante, entraron en la sala, que constituía una sección particularmente lúgubre del edificio principal del tribunal. Las ventanas eran grandes y majestuosas, lo que de ninguna manera disculpaba —pero posiblemente explicaba— el hecho obvio de que llevaban mucho tiempo sin limpiarse.
Los jueces, los asesores y los siete miembros del jurado, parapetados tras el estrado, contemplaban solemnemente la estancia.
Un pequeño velo azul pálido en el polvoriento rayo de sol que entraba de fuera indicaba que alguien acababa de apagar un cigarrillo.
La acusada entró por una puerta lateral pequeña. La acompañaba una adusta mujer de unos cincuenta años vestida con lo que parecía un uniforme. Aquella era una chica de media melena rubia, gesto mohíno y ojos castaños de mirada distante. Llevaba un vestido bordado, largo hasta los pies, confeccionado con una tela ligera y fina; calzaba zuecos negros.
Los jueces, que habían estado sentados desde un principio, permanecieron en sus puestos. Los demás de momento se quedaron de pie.
El presidente del Tribunal dio inicio a la sesión con voz monótona, para acto seguido volverse hacia la chica que estaba sentada a la izquierda.
—La imputada en este proceso es Rebecka Lind. ¿Es usted Rebecka Lind?
—Sí.
—¿Puedo pedirle que hable un poco más alto?
—Sí.
El juez miró sus papeles. Finalmente dijo:
—¿No tiene un segundo nombre de pila?
—No.
—¿Y usted nació el 3 de enero de 1956?
—Sí.
—He de pedirle que hable más alto.
Dijo esto como si se tratase de una fórmula ritual aplicable a todos los procesos: así era, en efecto, dado que la acústica de la sala era especialmente mala. Además, los acusados a menudo carecían de experiencia a la hora de hablar en público, y la atmósfera intensamente opresiva con que se enfrentaban les hacía hablar aún más bajo. El juez prosiguió:
—El ministerio fiscal está representado por el fiscal jefe Sten Robert Olsson.
El Bulldozer no reaccionó en absoluto, sino que siguió hojeando mecánicamente algunos de sus documentos.
—¿Se encuentra en la sala el fiscal jefe Sten Robert Olsson? —inquirió el magistrado con voz sorda a pesar de que había visto al sujeto en cuestión un centenar de veces.
El Bulldozer dio un respingo: no estaba acostumbrado a que le llamaran por su verdadero nombre.
—Sí —contestó con entusiasmo—. Sí, aquí estoy.
—¿Se halla aquí la representación del querellante?
—No se ha interpuesto querella —aclaró el Bulldozer.
—La acusada está representada por el letrado Hedobald Braxén.
Se hizo el silencio. Todos miraron a su alrededor. El ujier se asomó a la antesala. El Revientapleitos aún no había comparecido.
—Parece que el letrado Braxén llega tarde —observó un asesor al cabo de un rato.
Luego sostuvo una conversación entre dientes con el presidente del tribunal, quien a continuación dijo:
— De momento podemos pasar lista a los testigos. El fiscal ha convocado dos testigos: la cajera del banco Kerstin Franzén y el subinspector de policía Kenneth Kvastmo.
Ambos declararon estar presentes.
—La defensa ha convocado a las siguientes personas: al comisario de la policía criminal Martin Beck, al subinspector Karl Kristiansson, al director de banco Rumford Bondesson y a la profesora de labores del hogar Hedy-Marie Wirén.
Todos afirmaron estar presentes.
Tras un instante el magistrado continuó:
—El abogado defensor también ha llamado a declarar al director de cine Walter Petrus, pero este ha excusado su asistencia, señalando, asimismo, que no tiene nada que ver con el caso.
Uno de los miembros del jurado soltó una risa disimulada.
—Los testigos pueden retirarse ahora.
Así ocurrió. Los dos policías —que como siempre en esas situaciones vestían pantalones de uniforme conjuntados con aburridas chaquetas y zapatos negros—, Martin Beck, el director del banco, la profesora de labores del hogar y la cajera del banco salieron a la antesala.
De manera que en la sala del juicio quedaron —además de los miembros del tribunal— la acusada, su guarda y una oyente.
Olsson el Bulldozer estudió con detenimiento sus papeles, si bien no más de dos minutos, y luego miró con curiosidad a la oyente.
Se trataba de una mujer que a juicio del Bulldozer rondaría los treinta y cinco. Se hallaba sentada en uno de los bancos con un cuaderno de taquigrafía ante ella. Era de estatura inferior a la media —no llegaba al uno sesenta— y tenía un pelo extremadamente lacio, no muy largo. Su atuendo consistía en pantalones vaqueros desgastados y una camisa de color indefinido. Unas sandalias de tiras calzaban sus anchos y bronceados pies de dedos rectos, y sus planos senos eran coronados por grandes pezones claramente visibles a través de la tela de la blusa.
Lo más destacable de su físico era cómo en su pequeña cara angular se hallaban engarzados una nariz afilada y unos penetrantes ojos azules, con los cuales escudriñaba uno a uno a los presentes, deteniéndose especialmente en la acusada y en Olsson el Bulldozer. A este último lo atravesó tanto con la mirada que el fiscal se vio obligado a levantarse para coger un vaso de agua y colocarse detrás de ella. La mujer se dio la vuelta de inmediato para encontrarse de nuevo con los ojos del Bulldozer.
Sexualmente, ella no era su tipo —si es que alguien lo era—, pero le picaba una gran curiosidad acerca de quién podría ser esa persona que lo miraba fijamente. Desde esa posición, a sus espaldas, observó que tenía un cuerpo robusto, aunque en absoluto rechoncho.
Cuando ya no se vio capaz de sostener su mirada, anunció que debía hacer una llamada importante y pidió permiso para abandonar la estancia. Salió dando botes, con más curiosidad que nunca.
Si le hubiera preguntado a Martin Beck, que se hallaba en un rincón de la antesala, es posible que se hubiera enterado de unas cuantas cosas.
Por ejemplo, que no tenía treinta y cinco años, sino treinta y nueve, que su formación en sociología era muy profunda y que actualmente trabajaba para los Servicios Sociales.
Martin Beck sabía mucho sobre ella, pero la mayoría de la información no deseaba compartirla con nadie, al ser de naturaleza personal.
Posiblemente, si alguien le hubiera preguntado, habría dicho su nombre. Rhea Nielsen.
El Bulldozer despachó sus llamadas en menos de cinco minutos. A juzgar por sus gestos, dio varias instrucciones telefónicas.
De vuelta a la sala de vistas, comenzó a recorrerla de un lado a otro, suspirando. Se sentó. Hojeó sus papeles. La mujer de penetrante mirada azul observaba ahora solo a la acusada.
El Bulldozer sentía cada vez más curiosidad. Los siguientes diez minutos se levantó seis veces para deambular por la sala a pasitos cortos. En una ocasión sacó un descomunal pañuelo y se secó el sudor de la frente. Las demás personas se hallaban todas sentadas sin moverse de sus sitios.
Veintidós minutos después de la hora programada se abrieron las puertas y el Revientapleitos entró. Llevaba un puro encendido en una mano y sus papeles en la otra. Mientras estudiaba los documentos con aire flemático, el juez tuvo que carraspear de forma significativa tres veces para que distraídamente le entregara el puro al ujier, quien se lo llevó de la sala.
—El letrado Braxén ha llegado —anunció el magistrado con acritud—. ¿Existe algún otro impedimento para que comience la vista?
El Bulldozer negó con la cabeza.
—No, en absoluto. Por mi parte, no.
El Revientapleitos no reaccionó. Seguía estudiando los papeles.
Tras un momento, se llevó las gafas de lectura a la frente y dijo:
—Al venir hacia el tribunal, he caído en la cuenta de que el fiscal y yo somos viejos conocidos. De hecho, se sentó en mi regazo hace exactamente veinticinco años. En Borås. El padre del fiscal ejercía allí la abogacía, y yo hacía mis prácticas. En esa época, yo tenía grandes expectativas acerca de mi profesión. Pero no puedo decir que se hayan cumplido. Si nos fijamos en el desarrollo del poder judicial en otros países, no tenemos muchos motivos de orgullo. Recuerdo Borås como una ciudad horrible, pero el fiscal era un chico alegre y simpático. Pero sobre todo recuerdo el Stadshotell o como se llamara. Mesas de café y palmeras polvorientas. Y si te daban comida, era tan espantosa que le habría puesto los pelos de punta a una hiena. Ni siquiera un jubilado de hoy en día la aceptaría como alimento humano. El plato del día era pescado gratinado y servían la misma comida desde la mañana hasta la noche. Una vez encontré una colilla de cigarrillo en mi plato. Aunque ahora que lo pienso, la verdad es que eso pasó en Enköping. ¿Sabía usted, por cierto, que el agua de Enköping es la mejor de Suecia? Eso es algo que no sabe mucha gente. Todos los que se han criado aquí en la capital sin convertirse en alcohólicos o drogadictos deben de poseer una fortaleza de carácter fuera de lo común.
—¿Hay algún impedimento para que comience la vista? —reiteró el presidente del tribunal con paciencia.
El Revientapleitos se levantó y caminó hasta el centro de la sala.
—Mi familia y yo, por supuesto, pertenecemos a esa categoría —dijo con modestia. Era considerablemente mayor que la mayoría de los presentes, un hombre avasallador, de impresionante barriga. Llamaba la atención lo mal vestido que iba, con ropa muy pasada de moda y un chaleco en el que un gato no demasiado remilgado podría haber desayunado. Después de varios minutos de espera, durante los cuales miró fija y extrañamente al Bulldozer, agregó—: Dejando aparte el hecho de que esta chica nunca debería haber sido procesada, no existe ningún impedimento legal. En un sentido puramente técnico.
—Protesto —gritó el Bulldozer.
—Señor Braxén, puede usted guardar sus comentarios para más adelante —le reconvino el juez—. ¿Querría el ministerio fiscal exponer su escrito de calificaciones?
El Bulldozer se levantó de un salto y con la cabeza gacha comenzó a trotar alrededor de la mesa donde tenía sus papeles.
—Sostengo que Rebecka Lind, el miércoles 22 de mayo, cometió un robo a mano armada en las oficinas del PK-Banken en Midsommarkransen, y a continuación, un atentado contra un agente de la autoridad al oponer violenta resistencia a los policías que acudieron al lugar para detenerla.
—¿Y qué afirma la defensa?
—La acusada es inocente —declaró el Revientapleitos—. Y por tanto es mi deber negar todas estas... chorradas.
Se volvió hacia el Bulldozer y añadió con tristeza:
—¿Qué se siente al perseguir a personas inocentes? Cuando te recuerdo como un chavalín, me cuesta entender la, llamémosla así, «actividad» que hoy desempeñas.
El Bulldozer parecía encantado. Revoloteó hasta el Revientapleitos.
—También yo recuerdo aquella época en Borås —dijo—. Especialmente me acuerdo de que el señor Braxén, que entonces hacía sus prácticas en el tribunal, siempre apestaba a tabaco y a coñac barato.
—Señores —intervino el magistrado—. Este no es ni el momento ni el lugar para recuerdos personales. Así que, letrado Braxén, haga el favor de refutar la acusación de la fiscalía.
—Si el olor a coñac no es fruto de la imaginación del fiscal, entonces debía de proceder de su padre —contraatacó el Revientapleitos—. Por otra parte, la acusada es inocente. Y esta es la última vez que empleo este término. Esta joven...
Volvió a la mesa para hurgar en sus papeles.
—Rebecka Lind, se llama —dijo el Bulldozer, echándole un cable.
—Gracias, hijo mío —respondió el Revientapleitos—. Rebecka Lund...
—Lind —corrigió el Bulldozer.
—Rebecka —prosiguió el Revientapleitos— es tan inocente como las zanahorias que crecen en la tierra.
Todo el mundo pareció meditar sobre esa imagen tan poco frecuente. Finalmente, el magistrado declaró:
—Eso lo tiene que decidir el tribunal, ¿no?
—Por desgracia —apostilló el Revientapleitos.
—¿Qué quiere decir con ese comentario, señor letrado? —preguntó el presidente del tribunal con cierta severidad.
El Revientapleitos contestó:
—Por desgracia, es imposible dilucidar todo el patrón subyacente. Si lo hiciéramos, el proceso duraría años.
Todos mostraron gran consternación ante dicha posibilidad.
—Es interesante la sugerencia del presidente de que debo escribir mis memorias —continuó el Revientapleitos.
—¿Yo le he sugerido algo similar?
El presidente, que no salía de su asombro, había acabado por perder los estribos.
—Cuando te pasas toda la vida en diferentes foros donde se supone que se imparte justicia, reúnes una considerable experiencia —expuso el Revientapleitos—. De joven, además, estuve en una ocasión en América del Sur, trabajando en la industria láctea. Mi madre, que todavía vive, la pobre, piensa que ese trabajo con la leche en Buenos Aires es la única ocupación decente que he tenido. A propósito de eso, el otro día oí que incluso el padre del fiscal, a pesar de su avanzada edad y su creciente afición al alcohol, da todos los días una caminata a lo largo del riachuelo de Örebro, adonde la familia parece que se mudó en algún momento de los años cuarenta. Desde Buenos Aires, con los nuevos medios de transporte se llega enseguida a los nuevos estados de África. Un libro muy interesante sobre el Congo me ha llamado la atención...
—Las memorias del señor letrado, aunque aún no escritas, son sin duda de gran interés —interrumpió el Bulldozer con una sonrisilla—. Pero no hemos venido aquí para escucharlas.
—El fiscal tiene razón —intervino el juez—. ¿Querría el señor Olsson por favor efectuar sus alegaciones?
El Bulldozer contempló a la oyente, quien, sin embargo, a su vez lo miró de modo tan directo y determinado, que él, después de un breve vistazo al Revientapleitos, dirigió la mirada al magistrado, a los asesores y al jurado, para después posarla en la acusada. Rebecka Lind parecía mirar al infinito, más allá de los burócratas chalados, más allá del bien y del mal.
El Bulldozer cruzó las manos detrás de la espalda y comenzó a caminar de un lado para otro.
—Bien, Rebecka —dijo amablemente—. Lo que te ha pasado es, por desgracia, algo que les sucede a muchos jóvenes hoy en día. Juntos trataremos de ayudarte. ¿Puedo tutearte, por cierto?
La muchacha parecía no haber oído la pregunta, si esta no era meramente retórica.
—Desde el punto de vista puramente técnico, los hechos son simples y nítidos, de modo que no dejan mucho margen para la discusión. Como ya quedó claro en las diligencias del arresto...
El Revientapleitos parecía perdido en sus pensamientos sobre el Congo o algo similar; pero entonces, de repente, sacó un enorme puro del bolsillo interior de la chaqueta, apuntó al pecho del Bulldozer y gritó:
—Protesto. Ni yo ni ningún otro abogado hemos estado presentes en las diligencias del arresto. ¿Se ha informado a Camilla Lund de su derecho a un abogado?
—Rebecka Lind —corrigió un asesor.
—Sí, sí —dijo el Revientapleitos, impaciente—. Eso lo convierte en detención ilegal.
—De ninguna manera —objetó el Bulldozer—. A Rebecka se le preguntó y ella dijo que le daba igual. Porque, efectivamente, daba igual. Como enseguida demostraré, la cosa estaba más clara que el agua.
—De entrada, la detención ya es por lo tanto ilegal —concluyó el Revientapleitos—. Exijo que mi protesta conste en acta.
—Sí, se hará constar —aseguró el asesor.
El asesor hacía en gran parte las funciones de secretario, debido a que algunas de las antiguas salas de vistas no estaban equipadas con una grabadora.
El Bulldozer hizo una pequeña pirueta ante el jurado, cerciorándose de mirar a cada uno de los miembros a los ojos.
—Quizá pueda continuar con mi exposición de los hechos —dijo sonriente.
El Revientapleitos examinó, ausente, su puro.
—Entonces, Rebecka... —prosiguió el Bulldozer con la sonrisa triunfante, que era uno de sus principales activos— ... intentemos ahora, con claridad y sinceridad, esclarecer el curso de los acontecimientos, lo que te sucedió el 22 de mayo y por qué sucedió. Atracaste un banco, a buen seguro por desesperación y de modo irreflexivo, y ejerciste violencia contra un policía.
—Me opongo a los términos empleados por el fiscal —interrumpió el Revientapleitos—. Hablando de vocabulario, me acuerdo de mi profesor de alemán. Él...
A todas luces, sus pensamientos divagaban.
—Si el abogado defensor se entrega tranquilamente a sus recuerdos, quizá podríamos al menos ahorrar un poco de tiempo —comentó el Bulldozer.
Varios de los miembros del jurado se rieron, pero el Revientapleitos replicó en tono elevado:
—Protesto por la actitud del señor fiscal hacia mí y hacia la chica. No tiene derecho alguno a controlar mis pensamientos ni inmiscuirse en mi vida privada. Debería mostrar mayor humildad. No es ningún Winston Churchill que pueda permitirse el lujo de juzgar a ningún oponente político diciendo algo como: «El señor Attlee es un hombre modesto, ¡y tiene muchas razones para serlo!».
El magistrado parecía confundido ante la objeción; pero, después de un momento, hizo un gesto al Bulldozer para que continuara.
Este había contado con despachar la exposición de los hechos en diez o, como mucho, quince minutos, pero el Revientapleitos, a pesar de las reprimendas del juez, le cortó no menos de cuarenta y dos veces, por lo general con comentarios completamente ininteligibles.
Por ejemplo:
—Veo que el fiscal contempla mi puro con avidez. Eso me recuerda una cosa: que las chicas en Cuba, a causa del insoportable calor, están desnudas en las fábricas de tabaco y enrollan los puros sobre sus muslos. Eso ocurre en la elaboración de las marcas más exquisitas. Probablemente se trate de una historia inventada.
—¿Tiene eso algo que ver con el caso? —preguntó el juez, con cansancio.
—Es difícil de decir —respondió el Revientapleitos con tono profético.
—¿Cómo que es difícil?
—Tengo la ligera impresión de que el fiscal, por decirlo de modo suave, no siempre se concentra en los elementos esenciales del proceso.
El Bulldozer, que ni siquiera era fumador, parecía por una vez rendido. Pero se recuperó pronto y enseguida dio la impresión de estar en tan buena forma como siempre, mientras, gesticulando y esbozando una pequeña sonrisa, concluyó su exposición.
Los hechos, de forma resumida, eran los siguientes. Poco antes de las dos de la tarde, el 22 de mayo, Rebecka Lind había entrado en la sucursal del PK-Banken en Midsommarkransen para dirigirse a una de las cajas. Llevaba una gran bolsa en bandolera, que puso sobre el mostrador. Tras ello había pedido dinero. La cajera, viendo que iba armada con un gran puñal, había apretado con el pie el botón que daba la alarma a la policía, mientras la chica comenzaba a llenar la bolsa de fajos de billetes, hasta llegar a una suma de cinco mil coronas suecas. Antes de que a Rebecka Lind le diera tiempo de salir de la sucursal con el botín, llegó la primera de las radio patrullas enviadas por la central de policía. Los tripulantes de la misma, dos agentes, entraron pistola en mano en el local y desarmaron a la atracadora, lo que ocasionó un cierto alboroto y los fajos de billetes acabaron esparcidos por el suelo. La policía arrestó a la ladrona y la llevó a la policía criminal en Kungsholmen. La detenida se resistió con violencia, dañando el uniforme de uno de los policías. Asimismo, hubo jaleo durante el transporte a la comisaría. La atracadora, que resultó ser una muchacha de dieciocho años llamada Rebecka Lind, fue conducida en primer lugar a la oficina de guardia de la policía criminal y luego al departamento especialmente dedicado a los atracos bancarios. Se consideró que había sospechas fundadas para inmediatamente imputarle los cargos de robo a mano armada y de atentado contra un agente de la autoridad y al día siguiente se la sometió a prisión preventiva tras una audiencia muy breve ante el Tribunal de Distrito de Estocolmo.
Olsson el Bulldozer admitió que ciertas formalidades legales no habían sido observadas en el proceso de detención, pero señaló que técnicamente ello no tenía importancia. Rebecka Lind no había mostrado interés por su defensa, y además no había tardado en admitir que fue al banco para conseguir dinero.
El Revientapleitos se tiró un pedo sin ruborizarse y señaló que Rebecka Lind carecía de recursos.
Todo el mundo empezó a mirar de soslayo el reloj, pero el Bulldozer tenía aversión a los descansos, así que de inmediato llamó a su primer testigo, la cajera del banco Kerstin Franzén.
El testimonio fue breve y confirmó esencialmente lo que ya se había dicho.
—¿Cuándo se dio usted cuenta de que se trataba de un atraco? —preguntó el Bulldozer.
—Tan pronto como ella arrojó la bolsa sobre el mostrador y pidió dinero. Y entonces vi el cuchillo. Tenía una pinta horrible, muy peligrosa. Era una especie de puñal.
—¿Por qué entregó el dinero?
—Tenemos instrucciones de no oponer resistencia en este tipo de situaciones y hacer lo que el atracador nos ordene.
Eso era cierto. Los bancos no querían correr el riesgo de tener que pagar pensiones vitalicias y fuertes indemnizaciones por daños y perjuicios a sus empleados.
Un trueno pareció sacudir aquel lugar tan venerable. En realidad se trataba de un eructo, emitido por Hedobald Braxén. Eso no era raro que sucediera, y en parte explicaba su apodo.
—¿La defensa tiene alguna pregunta?
El Revientapleitos negó con la cabeza. En ese momento se hallaba ocupado en escribir algo con minuciosidad en un papel.
Olsson el Bulldozer llamó al siguiente testigo.
Kenneth Kvastmo subió al estrado y repitió trabajosamente el juramento. En Suecia, no basta con levantar la mano y decir: «Lo juro».
Su testimonio comenzó con la habitual letanía de que era subinspector de policía, nacido en Arvika en 1942, y de que había prestado servicios en radio patrulla primero en Solna y luego en Estocolmo.
El Bulldozer, sin darse cuenta del error que cometía, le pidió:
—Cuéntenoslo con sus propias palabras.
—¿El qué?
—Lo sucedido, claro.
El Revientapleitos soltó un eructo de una magnitud que hasta ese momento ninguno de los presentes había oído. Se puso a juguetear con un papel en el que escribió algo y luego lo tiró al suelo. En letras mayúsculas ponía: REBECKA LIND. A todas luces había decidido en lo sucesivo no perder de vista el nombre de su cliente.
—Pues bien —comenzó Kvastmo—. Ella estaba allí, la asesina. Bueno, no le dio tiempo a asesinar a nadie, por supuesto. Kalle no hizo nada, como de costumbre, así que yo me lancé sobre ella como una pantera. —La imagen no era muy afortunada. Kvastmo era un hombre corpulento y amorfo, con un enorme trasero, cuello de toro y cara regordeta—. Le agarro la mano derecha justo en el momento en que intenta sacar el cuchillo, luego le digo que queda detenida y me la llevo, así de fácil. La tengo que conducir al coche y allí, en el asiento trasero, opone fuerte resistencia y luego resulta que ha cometido atentado contra un agente de la autoridad, porque una de mis hombreras casi se ha soltado, de modo que mi esposa se agarró un buen cabreo al tener que cosérmela, porque echaban algo en la televisión que quería ver, y además un botón del uniforme casi se había descosido y ella, AnnaGreta, mi esposa, no tenía hilo azul. Y cuando con la detención ponemos fin al atraco, Kalle conduce hasta la policía criminal, y allí hay un oficial de guardia que conozco y que se llama Aldor Gustafsson, y él va y se molesta porque estaba a punto de irse a su casa a comer macarrones gratinados y dice que somos unos idiotas de mierda. Y lo dice él, que la pifió en el asesinato de Bergsgatan, pero, claro, los criminalistas son siempre tan importantes y en absoluto leales hacia nosotros, los de la policía de orden público. Luego ya no pasó nada más, excepto que la chica me llamó «pig», con lo que supongo que quería decir «pijo», pero eso realmente no constituye un insulto a un oficial de policía. «Pijo» no es nada que provoque desprecio o falta de respeto hacia el cuerpo, ni para el agente individual, que en este caso era yo, ni para la policía uniformada en su conjunto. Luego quise encargarme de un par de malhechores que había visto sentados en un banco poco antes, pero Kalle había traído mazapán y sugirió que nos fuéramos a tomar un café, y así lo hicimos. Esa es la que lo dijo.
Kvastmo señaló a Rebecka Lind.
Mientras el agente de policía desplegaba sus habilidades narrativas, el Bulldozer miró a la oyente, que había estado tomando notas con diligencia, y que en ese momento se hallaba sentada con los codos en los muslos y el mentón apoyado en las manos mientras miraba fijamente, ya al Revientapleitos, ya a Rebecka Lind. Su rostro denotaba inquietud, o más bien una profunda preocupación humanitaria. Se agachó para rascarse un tobillo mientras se mordía una uña de la otra mano. Volvió a mirar al Revientapleitos y sus ojos azules semientornados expresaron una mezcla de resignación y dudosa esperanza.
Hedobald Braxén tenía aspecto de no estar presente más que en sentido estrictamente físico, y nada indicaba que hubiera oído una palabra del testimonio.
—No hay preguntas —dijo.
Olsson el Bulldozer se sentía satisfecho. El caso parecía chupado, como había vaticinado desde el principio. Lo único malo era que se estaba prolongando demasiado rato.
Cuando el presidente del tribunal propuso una pausa de una hora, asintió con entusiasmo y corrió hacia la puerta dando pequeños botecitos.
Martin Beck y Rhea Nielsen aprovecharon el descanso para ir al Amaranten. Tras tomar unos sándwiches y unas cervezas, redondearon el almuerzo con café y coñac.
Martin Beck estaba pasando unas horas muy aburridas: conocía al Revientapleitos lo suficiente para saber que la cosa iba para largo, y no le apetecía en absoluto quedarse sentado en la sórdida antesala junto a Kristiansson y Kvastmo, un director de banco engreído y un par de señoras que parecían completamente paralizadas ante el portentoso hecho de que hubieran sido citadas a declarar en un emocionante caso criminal, que casi había desembocado en un asesinato y que en todo caso salía como noticia tanto en el Aftonbladet como en el Expressen.
Había subido a la brigada antiviolencia para hablar un rato con Rönn y Strömgren, pero la visita no había sido especialmente gratificante. Strömgren nunca le había caído bien, y su relación con Rönn era complicada. La pura y simple verdad era que ya no le quedaban amigos en la jefatura de policía de Kungsholmsgatan. Tanto allí como en la Dirección General de Policía había algunas personas que lo admiraban, otras que lo odiaban, y un tercer grupo, el más grande, que simplemente le tenían envidia.
En la comisaría de Västberga no tenía tampoco ningún amigo desde que Lennart Kollberg había dejado el cuerpo. Benny Skacke había solicitado el puesto y se lo habían dado, con el apoyo de Martin Beck. No tenían mala relación, pero de ahí a la amistad había un trecho. A veces se quedaba mirando al infinito echando de menos a Kollberg: para ser sinceros —y ser sincero era algo que en la actualidad no le costaba nada—, le lloraba de la misma manera como se llora la pérdida de un hijo o de otro ser querido.
Se sentó un rato en el despacho de Rönn a charlar, pero Rönn no era una compañía muy divertida y, además, este tenía mucho que hacer. Trabajar en la brigada antiviolencia de Estocolmo no era ningún chollo y a ello ahora se unían las quejas por cómo le habían destrozado las vistas desde su despacho. Desde la ventana de Rönn ahora solo se veía la gigantesca nueva sede de la policía, cuyos edificios se elevaban ya a alturas impresionantes. Al cabo de un año más o menos las obras estarían terminadas y entonces les tocaría a todos mudarse allí, perspectiva que no entusiasmaba a nadie.
—Me pregunto cómo le va a Gunvald —comentó Rönn—. No me importaría cambiarle el puesto. Corridas de toros y palmeras y cenas oficiales, madre mía.
Rönn era especialista en hacer que Martin Beck se sintiera culpable. ¿Por qué no le habían ofrecido a él ese viaje de placer, él que ciertamente necesitaba más que los demás algún estímulo en su vida?
La verdad no se podía decir: que Rönn había sido, de hecho, discriminado. Simplemente, no se consideró apropiado enviar a un norteño de nariz roja y moqueante, cuyo aspecto era muy poco representativo y del que solo con gran benevolencia podía decirse que hablaba un inglés medianamente comprensible.
Pero Rönn era un buen policía.
Al principio no valía gran cosa, pero ahora era sin duda uno de los mejores activos de la brigada antiviolencia.
Martin Beck trató de decirle algo que le animase, pero como de costumbre fracasó en el intento.
Se limitó a decir hola y se fue.
Pero ahora estaba con Rhea, y eso era otra cosa.
La única pega era que ella parecía algo triste.
—Vaya juicio —exclamó—. Joder, qué deprimente. Y vaya personajes a los que les toca decidir. El fiscal ese es un puro payaso. Qué forma de mirarme, como si nunca hubiera visto a una chica en su vida.
—El Bulldozer —dijo Martin Beck—. Ha visto a un montón de chicas, y además no eres su tipo. Pero es más cotilla que una langosta.
—¿Las langostas son cotillas?
—No lo sé. He oído esa frase alguna vez. Creo que es dialecto sueco de Finlandia.
—Y el abogado defensor no se sabe siquiera el nombre de su cliente. Por si fuera poco, no para de eructar y de hacer interrupciones absurdas. La chica lo tiene muy feo.
—Aún no hemos visto el final. El Bulldozer gana casi todos sus casos, pero si alguna vez pierde es contra Braxén. ¿Recuerdas la historia de Svärd?
—Vaya si me acuerdo —contestó Rhea, riendo con voz ronca.
—Fue cuando viniste a mi casa por primera vez. La habitación cerrada y todo eso. Hace casi dos años. ¿Cómo no iba a acordarme?
Se la veía feliz.
Y él a su vez no podía ser más feliz tampoco. Lo habían pasado muy bien desde entonces, con momentos llenos de conversación, celos, peleas amistosas y, sobre todo, sexo, confianza e intimidad. A pesar de tener más de cincuenta años y creer que ya lo había vivido todo, se había abierto a nuevas experiencias con ella.
Confiaba en que los sentimientos fueran mutuos.
Pero en ese punto no se sentía tan seguro: ella era la más fuerte psíquicamente, su mentalidad era más abierta, probablemente su inteligencia era superior o, en cualquier caso, más aguda. Tenía muchos defectos, por ejemplo, era irritable y se enfadaba con facilidad, pero eran defectos que él adoraba. La expresión era tal vez estúpida o demasiado romántica, pero no se le ocurría nada mejor.
Mientras la contemplaba se dio cuenta de que había dejado de estar celoso. Sus grandes pezones se marcaban bajo la tela, llevaba la blusa mal abrochada, se había quitado las sandalias y se frotaba los pies desnudos el uno contra el otro bajo la mesa. De vez en cuando se agachaba para rascarse los tobillos. Pero ella se pertenecía a sí misma, no a él: tal vez era esa su mejor baza.
Lo que ocurría es que su rostro en ese momento mostraba preocupación: en sus rasgos irregulares se dibujaban sentimientos de ansiedad y repugnancia.
—Yo no entiendo mucho de leyes —dijo, aunque esto no era cierto—. Pero este caso parece perdido. ¿Puede tu testimonio suponer algún cambio?
—No lo creo. Sinceramente, ni siquiera sé lo que quiere de mí.
—Y los otros testigos de la defensa parecen inútiles. Un director de banco, una maestra de escuela y un policía. ¿Alguno de ellos estuvo en el lugar de los hechos?
—Sí. Kristiansson. Conducía el coche patrulla.
—¿Es tan memo como el otro madero?
—Sí.
—Y supongo que el caso no puede ganarse en el alegato final, el de la defensa, quiero decir.
Martin Beck sonrió. Debería haber previsto que ella iba a involucrarse a fondo.
—No, no parece probable. ¿Pero estás segura de que la defensa y Rebecka deben ganar el caso? ¿De que Rebecka no es culpable?
—La instrucción preliminar ha sido una mierda. El caso debe volver a la policía. No hay nada que se haya investigado bien. Odio a los policías solo por eso, además de por la violencia y todo lo demás, claro. Llevan los casos a juicio sin haber esclarecido ni la mitad de los hechos. Y el fiscal se presenta ahí pavoneándose como un gallo de pelea y los que van a juzgar son unos convidados de piedra que solo están ahí porque son inútiles como políticos y no sirven para nada.
En gran medida tenía razón. Los miembros del jurado eran elegidos de entre la escoria de los partidos políticos, a menudo tenían una censurable relación de amiguismo con el fiscal o se dejaban dominar por jueces de carácter resuelto, que, básicamente, los despreciaban. En su mayoría no se atrevían a contradecir a las autoridades judiciales y a menudo no eran sino representantes de la mayoría silenciosa de la nación, quien ponía todo su empeño en conseguir el orden a base de leyes sumarias y no mucho más.
Había algún que otro juez progresista, pero esto constituía una rara excepción, y la mayor parte de los abogados defensores hacía mucho tiempo que se habían resignado, arrepintiéndose de no haberse dedicado al más lucrativo derecho mercantil, que era lo que daba dinero y además hacía que la foto de uno saliese en la revista Hänt i Veckan.
—Puede sonar extraño —apuntó Martin Beck—. Pero creo que subestimas a Braxén.
En el corto trecho hasta el tribunal, Rhea de repente lo cogió de la mano. No sucedía a menudo y ese gesto en ella siempre denotaba preocupación o tensión emocional. Su mano era, como todo en esa mujer, firme y lleno de confianza.
Olsson el Bulldozer llegó a la antesala al mismo tiempo que ellos: un minuto antes de la hora prevista.
—El caso del atraco en Vasagatan está resuelto —resopló sin aliento—. Pero en su lugar tenemos dos nuevos. Uno apunta a Werner Roos.
Su mirada se posó en Kvastmo y se largó sin siquiera terminar la frase.
—Puedes irte a casa —le dijo—. O volver al servicio. Lo valoraría como un favor personal.
Esa era la forma que tenía el Bulldozer de echar la bronca a alguien.
—¿Cómo? —preguntó Kvastmo.
—Que puedes volver al servicio —repitió el Bulldozer—. Necesitamos que todo el mundo esté en su puesto.
—Mi testimonio ha empapelado a la gánster esa, ¿eh? —dijo Kvastmo—. Me sabía todos los detalles al dedillo. O al dedazo, se podría decir.
—Sí —asintió Bulldozer—. Ha sido brillante.
Kvastmo se marchó a reanudar la lucha contra la «sociedad de gánsteres» en otros campos de batalla.
La pausa había terminado y continuó la vista.
El Revientapleitos llamó a su primer testigo, el director del banco Rumford Bondesson. Después de las formalidades pertinentes, el letrado Braxén expuso:
—No a todos les es dado entender los principios, o tal vez más bien la falta de principios, que cimientan la sociedad capitalista. La mayoría ha oído hablar de un fenómeno tal como las elecciones generales, donde los socialdemócratas y otros partidos capitalistas y de derechas, o quizá debería decir los mal llamados partidos, sacan a las personas dinero en grandes cantidades que se utiliza para que la gente, de modo formalmente voluntario, vote a una política que apoya a la actual clase alta; es decir, a la economía capitalista, los burócratas del partido y los dirigentes sindicales, aquí unidos por un interés común, a saber, el dinero. Y para que la gente legitime esa misma política, independientemente de a cuál de esos partidos socioliberales voten.
Olsson el Bulldozer se hallaba absorto leyendo un documento. Ahora pareció despertar y, alzando las palmas abiertas de las manos, exclamó:
—Protesto, esto es un juicio, no un mitin electoral.
—En la escuela nos hablaban de Jonás en el vientre de un pez, de una ballena —prosiguió el Revientapleitos, imperturbable—. Más tarde resultó que la ballena no era en absoluto un pez. Lisa y llanamente, una ballena, un mamífero. Pero personalmente no he visto nunca una ballena, solo en fotografías. Y una vez estando con un cliente, en la cárcel. En la televisión, quiero decir. Yo no tengo televisor, porque creo que obstaculiza mi flujo de pensamiento. Sin embargo, tengo una hija de... —consultó sus papeles— ... de la edad de Rebecka Lind, aunque yo soy bastante mayor. Una de sus amigas es pariente de un albañil que se llama Lexer Ohberg, sin tener ningún parentesco con el actor Ohberg: el que hizo la película sobre Elvira Madigan, sí, quiero decir, no hacía de Elvira Madigan sino del teniente Sparre, al tiempo que dirigía la película; un poco como el ebanista Ernst Jönsson en Trelleborg es pariente del actor Edvard Persson.
—¿Por qué iban a ser parientes? —preguntó el magistrado, a punto de perder la compostura.
—No es fácil de decir —respondió el Revientapleitos.
—Mantener una conversación con el abogado Braxén es como hablar con un hormiguero —señaló el Bulldozer.
Luego aquel procedió a estudiar su carpeta, tomando de vez en cuando algunas notas o haciendo algún gesto inopinado. No reaccionó ni siquiera cuando el juez de pronto le preguntó:
—¿Y qué tiene esto que ver con el caso?
—Respecto a ello, me gustaría subrayar que asimismo se trata de una cuestión difícil de responder —contestó Braxén.
Acto seguido, señaló de repente al testigo con su puro sin encender y preguntó con tono inquisitorial:
—¿Conoce usted a Rebecka Lind?
—Sí.
—¿Desde cuándo?
—Desde hace aproximadamente un mes. La joven se presentó en la oficina central del banco. Iba, por cierto, vestida igual que ahora pero llevaba un bebé en una especie de arnés en el pecho.
—¿Y usted la recibió?
—Sí, casualmente tenía un ratito libre y, además, me interesa la juventud de hoy en día.
—¿Sobre todo la mitad femenina de esa juventud?
—Sí, ¿por qué no admitirlo?
—¿Cuántos años tiene, señor Bondesson?
—Cincuenta y nueve.
—¿Qué quería Rebecka Lind?
—Pedir un préstamo. Al parecer, ella no tenía la menor idea de las más sencillas cuestiones económicas. Alguien le había dicho que los bancos prestaban dinero, así que se fue al banco más cercano y solicitó hablar con el director.
—¿Y usted qué respondió?
—Que los bancos son empresas comerciales que no prestan dinero sin intereses ni garantías. Ella respondió que tenía una cabra y tres gatos.
—¿Por qué quería un préstamo?
—Para viajar a Estados Unidos. No sabía exactamente a qué lugar de Estados Unidos, ni tampoco qué iba a hacer cuando llegara allí. Pero tenía apuntada una dirección, dijo.
—¿Qué más le preguntó?
—Si había algún banco que no fuera tan comercial como los otros. Uno que fuera propiedad del pueblo y al que la gente corriente pudiera acudir cuando necesitaba dinero. Yo le contesté, sobre todo en broma, que el Kreditbanken, o PK-Banken, como se llama ahora, al menos formalmente es propiedad del Estado, y por lo tanto del pueblo. Pareció satisfecha con la respuesta.
El Revientapleitos se acercó al testigo y le puso el puro en el pecho.
—¿Hablaron de algo más?
Bondesson, el director del banco, no respondió, de manera que el magistrado finalmente observó:
—Está usted bajo juramento, señor Bondesson. Pero no está obligado a responder preguntas que revelen la comisión de un delito por su parte.
—Sí —dijo Bondesson, obviamente de mala gana—. Las chicas se interesan por mí y yo por ellas. Me ofrecí a resolver sus problemas a corto plazo.
Miró a su alrededor para encontrarse con la mirada fulminante de Rhea Nielsen y con el brillo de la incipiente calva del Bulldozer, que seguía absorto en sus papeles.
—¿Y qué respondió Rebecka Lind?
—No lo recuerdo. Además, la cosa se quedó ahí.
El Revientapleitos había vuelto a su mesa. Hurgó un rato en sus papeles.
—En el interrogatorio policial —dijo—, Rebecka Lind afirmó haber manifestado lo siguiente: «Paso de viejos verdes». Y: «Creo que es usted repugnante». —El Revientapleitos repitió en voz alta—: Viejos verdes.
Haciendo un gesto con el puro indicó que su interrogatorio a la testigo había terminado.
—No entiendo en absoluto qué tiene eso que ver con el caso —comentó el Bulldozer sin levantar la vista.
El Revientapleitos cruzó la sala y se inclinó sobre la mesa del Bulldozer.
—Al parecer —dijo—, y es algo obvio para todos los presentes, el fiscal se ha dedicado desde la pausa de la comida a la lectura de un expediente acerca de alguien llamado Werner Roos. Ahora voy a preguntar al presidente del tribunal qué tiene eso que ver con el caso.
—Es interesante que el letrado mencione a Werner Roos —dijo el Bulldozer mientras se levantaba. Fijó su mirada en el Revientapleitos y preguntó con voz estridente—: ¿Qué sabe usted de Werner Roos?
—¿Puedo pedir a las partes que se circunscriban a este caso? —rogó el magistrado.
El testigo se retiró con expresión ofendida.
A continuación le tocó el turno a Martin Beck. Las formalidades fueron las de siempre, pero el Bulldozer estuvo entonces más atento y siguió el interrogatorio del abogado defensor con evidente interés. El Revientapleitos comenzó:
—Hoy, al ver a las palomas en las escaleras del edificio del tribunal...
Sin embargo, el magistrado, que estaba harto, le interrumpió:
—Sus informes zoológicos, letrado Braxén, debería sin duda reservarlos para otras situaciones y para un público diferente. Por otra parte, estoy convencido de que el tiempo del comisario es limitado.
—En tales circunstancias —dijo el Revientapleitos— seré breve. Ayer me llegó un mensaje, no con una paloma, sino por un método más prosaico y menos alado, a saber, por correo: el aviso de que el Tribunal Supremo había rechazado el recurso de casación interpuesto por un tal Filip Honesto Mauritzon. Como el comisario recordará, Mauritzon fue condenado hace poco más de un año y medio por asesinato en el contexto de un atraco a mano armada a un banco. El fiscal en ese juicio fue mi tal vez no tan instruido amigo Sten Robert Olsson, quien en ese momento ocupaba el cargo de fiscal de sala. Yo mismo tuve la ingrata y para mi profesión a menudo moralmente onerosa tarea de defender a Mauritzon, que, sin duda, era lo que coloquialmente se conoce como un criminal. Ahora querría hacer una sola pregunta: ¿considera usted, comisario Beck, que Mauritzon era culpable del robo al banco, y del consiguiente asesinato, y que la instrucción del actual fiscal jefe señor Olsson fue satisfactoria desde el punto de vista policial?
—No —respondió Martin Beck.
Aunque las mejillas del Bulldozer de repente adquirieron un tono rosa, que combinaba con el color de la camisa y hacía destacar aún más la espantosa corbata con su estampado de sirenas doradas y bailarinas hawaianas, sonrió alegremente.
—También yo querría formular una pregunta —dijo—. ¿Intervino usted, señor comisario Beck, en la investigación del asesinato cometido en el banco?
—No.
Olsson el Bulldozer, batiendo palmas frente a su cara, asintió con aire de suficiencia.
Martin Beck fue a sentarse al lado de Rhea y le despeinó el pelo aquel tan rubio, lo que le valió una mirada agria.
—Me había esperado algo más —dijo ella.
—Yo no —replicó Martin Beck.
Los ojos de Olsson el Bulldozer estaban a punto de estallar de curiosidad.
El Revientapleitos parecía completamente ajeno a la situación. Con su ligera cojera, se había trasladado a la ventana detrás del Bulldozer. En el polvo del cristal escribió la palabra «IDIOTA». Luego declaró:
—Como siguiente testigo, llamaré a un agente de policía.
—Subinspector de policía —corrigió el asesor.
—El agente de policía Karl Kristiansson —reiteró el Revientapleitos, impertérrito.
Kristiansson apareció: se trataba de un tipo inseguro, que en los últimos años había llegado a la conclusión de que la policía era una sociedad de clases aparte, donde el comportamiento de los superiores no iba encaminado a explotar a nadie, sino simplemente a joder a sus subordinados.
Después de una larga espera, el Revientapleitos se dio la vuelta y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. El Bulldozer hizo lo mismo pero a un ritmo completamente distinto, de modo que ambos acabaron pareciéndose a dos extravagantes centinelas. Finalmente, el Revientapleitos comenzó el interrogatorio con un gran suspiro, tras el cual dijo:
—Según tengo entendido, usted es policía desde hace quince años.
—Sí.
—Sus superiores le describen como perezoso y poco competente, pero honesto y sobre todo igual de capaz, o inútil, que sus otros colegas de la policía de Estocolmo.
—Protesto —gritó el Bulldozer—. La defensa está insultando al testigo.
—¿Ah, sí? —dijo el Revientapleitos—. Si digo que el fiscal jefe, al igual que un zepelín o un globo, es una de las bolsas de aire más interesantes y locuaces del país o incluso del mundo, no hay nada denigrante en ello. Ahora, no digo nada de esto sobre el fiscal jefe, y en lo que respecta al testigo, solo quiero subrayar que se trata de un policía experimentado, tan capaz y competente como el resto de los policías que adornan nuestra ciudad.
—Si el señor letrado en alguna ocasión dedicara un rato a escuchar una grabación de su voz con los efectos de sonido que la acompañan, estoy seguro de que se asustaría y se conmocionaría tanto como el resto de los asistentes —interrumpió Olsson el Bulldozer.
—Si el fiscal jefe apareciera ataviado con una de sus corbatas en un país en el que el mal gusto fuera delito, probablemente sería ejecutado —contraatacó el Revientapleitos—. ¿De dónde las saca, por cierto? ¿De contrabando?
—El abogado defensor me imputa un delito ante el tribunal —replicó el Bulldozer con bastante calma.
Su falta de excitación se debía a que lo cierto era que se había traído de contrabando un gran número de corbatas: concretamente, de Irán, adonde había acudido en viaje de estudio para identificar las rutas de entrada de estupefacientes. La que llevaba puesta en ese momento, sin embargo, provenía de la fiscalía de Andorra, que, según las instrucciones del Bulldozer, había escrito «Muestra sin valor» en el sobre.
—Si vamos a proteger a esta pobre chica... —comenzó a decir el Bulldozer con un gesto amplio.
Pero fue interrumpido de inmediato por el Revientapleitos, quien hizo un gesto aún más ostensivo.
—Las palabras se las lleva el viento —declaró—, los pensamientos permanecen.
Antes de que el Bulldozer pudiera reanudar la contraofensiva, el juez le detuvo y se aclaró la garganta.
—Me da la impresión de que los señores se están enzarzando en una discusión privada, que debería continuar en otra estancia separada o ante otro público.
—Solo estoy tratando de hacer hincapié en las extraordinarias habilidades del testigo y en su buen juicio —alegó el Revientapleitos con aire de inocencia.
Rhea Nielsen se echó a reír a carcajadas. Martin Beck puso su mano derecha en la izquierda de ella, quien se rio aún más. El magistrado señaló que los oyentes debían guardar silencio y luego volvió a mirar con irritación a las partes. El Bulldozer miraba tan fijamente a Rhea que se perdió el comienzo del examen del testigo.
El Revientapleitos, sin embargo, procedió mecánicamente.
—¿Usted llegó primero al banco? —preguntó.
—No.
—¿Detuvo a esta chica, Rebecka Olsson?
—No.
—Rebecka Lind, quiero decir —se corrigió el Revientapleitos después de oír unos cuantos chismorreos.
—No.
—¿Qué hizo usted entonces?
—Detuve a la otra.
—¿Intervinieron dos chicas en el robo?
—Sí.
—¿Y entonces usted detuvo a la otra?
—Sí.
—¿Por qué?
Kristiansson reflexionó un largo rato.
—Para que no se cayera.
—¿Qué edad tenía esa otra chica?
—Alrededor de cuatro meses.
—Entonces ¿fue Kvastmo quien detuvo a Rebecka Lind?
—Sí.
—¿Podría decirse que lo hizo con violencia o con excesivo uso de la fuerza?
—No entiendo en absoluto lo que la defensa insinúa o quiere decir —terció el Bulldozer en tono de guasa.
—Lo que quiero decir es que Kvastmo, al que todos hemos visto aquí hace un rato... —El Revientapleitos revolvió entre sus papeles—. Aquí lo tenemos —dijo—. Kvastmo pesa ciento dos kilos. Es, entre otras cosas, experto en kárate y lucha libre. Sus superiores lo describen como un oficial entusiasta y celoso de su oficio. El inspector de policía Norman Hansson, quien escribe el informe, dice que Kvastmo, sin embargo, con demasiada frecuencia es muy celoso de su oficio, hasta el punto de que muchos de los detenidos han denunciado haber sido objeto de violencia por parte de él. El informe también refiere que Kenneth Kvastmo ha recibido numerosas amonestaciones y que su capacidad para expresarse es bastante limitada. —El Revientapleitos dejó el documento—. ¿Querría el testigo ahora responder a la pregunta de si Kvastmo recurrió a la violencia?
—Sí —respondió Kristiansson—. Podría decirse.
La experiencia le había enseñado a no mentir en cuestiones relacionadas con el servicio, por lo menos no demasiado ni con demasiada frecuencia. Además, Kvastmo le caía mal.
—¿Y usted se hizo cargo del bebé?
—Sí, me vi obligado. Lo llevaba en una especie de cabestrillo y cuando Kvastmo le arrancó el cuchillo, la niña casi le cayó al suelo.
—¿Opuso Rebecka algún tipo de resistencia?
—No.
—¿Ninguna en absoluto?
—No. Cuando me hice cargo de la niña, ella me dijo: «Cuidado que no le caiga».
—Ese punto parece claro —observó el Revientapleitos—. Volveré al tema de la violencia más tarde. En su lugar, me gustaría hablar con usted de otra cosa.
—Sí —dijo Kristiansson.
—Dado que el personal del departamento especial que se ocupa de proteger el dinero de los bancos no acudió a la escena del crimen... —recordó el Revientapleitos; luego hizo una pausa clavando su imperiosa mirada en el fiscal.
—Trabajamos día y noche —replicó el Bulldozer—. Y este caso se valoró como un hecho de poca importancia, uno de muchos.
—Pero, sin embargo, usted, señor Olsson, probablemente pasa pocas noches en vela pensando en los inocentes que ha mandado a la cárcel o al correccional a causa de acusaciones erróneas e injustificadas. —Aquí el Revientapleitos a todas luces perdió el hilo, así que eructó y luego dijo—: Bueno, ajá.
Su errante mirada por fin se posó en Karl Kristiansson, que tenía un aspecto sumamente bobo, de pie en el centro de la sala, embutido en su cazadora de los Millwall: una cazadora blanca con puños de punto azules, un león estilizado en la parte izquierda del pecho y las palabras «THE LIONS» cosidas con tela azul en la espalda. Por lo demás, su atuendo era de uniforme.
—Eso significa que los policías que acudieron al lugar tuvieron que encargarse de realizar los primeros interrogatorios —apuntó el Revientapleitos por fin—. ¿Quién habló con la cajera del banco?
—Yo.
—¿Y ella qué le dijo?
—Que la chica se había acercado al mostrador con la pequeña en una mochila portabebés y había puesto su bolso sobre el mostrador de mármol. La cajera avistó el cuchillo inmediatamente, así que empezó a llenar el bolso de dinero.
—¿Sacó Rebecka el cuchillo?
—No. Lo llevaba en el cinturón. Casi a media espalda.
—¿Cómo pudo la cajera verlo entonces?
—No lo sé. Ah, bueno, sí, lo vio después, cuando Rebecka se dio la vuelta y ella gritó: «Un cuchillo, un cuchillo, lleva un cuchillo».
—¿Era un cuchillo de funda o una navaja?
—No, parecía un pequeño cuchillo de cocina. De los que se suelen tener en casa.
—¿Qué le dijo Rebecka a la cajera?
—Nada. Por lo menos no de inmediato. Después parece que se rio y exclamó: «No pensaba que fuera tan fácil conseguir un préstamo». Acto seguido añadió: «Supongo que debo dejar un recibo o algo así».
—Parece que el dinero acabó esparcido por el suelo —recordó el Revientapleitos—. ¿Cómo fue eso?
—Sí, lo sé. Kvastmo agarró con fuerza a la chica mientras esperábamos refuerzos. Y mientras la cajera comenzó a contar el dinero para ver si faltaba algo. Entonces Kenneth me gritó: «Detente, eso es ilegal».
—¿Y después?
—Después siguió gritando: «Kalle, cerciórate de que nadie toque el botín». Yo llevaba a la niña en brazos, así que solo cogí uno de los fajos y ¡zas!, los tiré todos al suelo. Eran sobre todo billetes pequeños, así que volaron en todas direcciones. Bueno, y entonces llegó un coche patrulla. Les pasamos el bebé a los chicos que venían en él y llevamos a la detenida a Kungsholmen. Yo conduje mientras Kenneth iba sentado en el asiento trasero con la chica.
—¿Hubo alguna pelea en el asiento trasero?
—Sí, un poco. Primero, ella lloraba y preguntaba qué habíamos hecho con su niña. Después se puso a llorar más fuerte y entonces Kvastmo le colocó las esposas.
—¿Usted dijo algo?
—Sí, le dije que probablemente no hacía falta. En primer lugar, porque Kvastmo era el doble de grande que ella, y en segundo lugar, porque ella no oponía resistencia.
—¿Dijo algo más mientras iban en el coche?
Kristiansson se quedó callado varios minutos. El Revientapleitos aguardó en silencio. Ni siquiera eructó ni repitió la pregunta ni murmuró nada acerca del perjurio o de la importancia de decir la verdad, como suelen hacer los abogados.
Kristiansson contempló sus uniformadas piernas y miró alrededor con expresión culpable.
—Le dije: «No le pegues, Kenneth».
El resto fue fácil. El Revientapleitos se levantó y caminó hacia Kristiansson.
—¿Suele Kenneth Kvastmo pegar a los detenidos?
—Ha ocurrido alguna vez.
—¿Vio usted la hombrera de Kristiansson y el botón casi arrancado?
—Sí. Lo mencionó. Dijo que su mujer no le guardaba sus cosas en orden.
—¿Cuándo ocurrió esto?
—El día anterior.
—Su testigo, señor fiscal —dijo el Revientapleitos en voz baja.
El Bulldozer clavó la mirada en Kristiansson. ¿Cuántos casos se habían ido al garete por la estupidez policial? ¿Y cuántos se habían ganado? A pesar de todo, esta última cifra era más alta. Pero el tener que lidiar con los agentes de policía, o, como se llamaban ahora, subinspectores, era al parecer un mal inevitable, tanto para los criminales como para los defensores de la ley.
—No hay preguntas —dijo el Bulldozer con suavidad. Luego añadió, como de pasada—: La fiscalía retira los cargos de atentado contra un agente de la autoridad.
Lo que ocurrió entonces fue que el Revientapleitos solicitó una pausa, que aprovechó, primero, para encender su puro, y luego, para emprender el largo camino al cuarto de baño. Regresó al cabo de un rato y se puso a hablar con Rhea Nielsen.
—¿Con qué clase de chicas te juntas? —preguntó Olsson el Bulldozer a Martin Beck—. ¿Que primero se descojonan de mí durante la audiencia y luego le dan conversación al Revientapleitos? Todo el mundo sabe que su halitosis es capaz de tumbar a un orangután a cincuenta metros.
—Con chicas muy majas —respondió Martin Beck—. O más bien, con una chica muy maja.
—Vaya, así que te has vuelto a casar. Yo también. Es algo que te da mucha vidilla.
Rhea se les acercó.
—Rhea —dijo Martin Beck—. Este es el fiscal jefe Olsson.
—Ya me figuro.
—Todos le llaman el Bulldozer —aclaró Martin Beck—. Creo que tu caso va mal.
—Sí, la mitad se ha derrumbado —dijo el Bulldozer—. Pero el resto sigue en pie. ¿Nos jugamos una botella de whisky?
Rhea se rascó la nuca y lanzó una mirada maliciosa a Martin Beck, quien negó con la cabeza.
—Una botella de whisky —repitió el Bulldozer intentando tentarle.
—No —dijo Martin Beck.
Rhea inclinó la cabeza a un lado: parecía como si fuera a decir algo. Pero justo entonces se reanudó la vista, así que entró corriendo a la sala de audiencias.
La defensa llamó a su último testigo, Hedy-Marie Wirén, una mujer de unos cincuenta años, bronceada: todo lo bronceada que se podía estar en este país, donde incluso el clima parecía participar en una conspiración contra sus pobres habitantes. De manera que la primera pregunta del Revientapleitos fue:
—¿Cómo está usted tan morena?
—Islas Canarias —respondió la testigo lacónicamente.
—Mis investigaciones personales, de las que todos ustedes acabarán estando al corriente, muestran que Rebecka Lund, sí, sí, ya sé que se llama Lind, pero yo padezco una enfermedad que el fiscal nunca ha tenido ni a buen seguro tendrá nunca. A saber, la imaginación, la capacidad de ponerme en la situación emocional y mental de otras personas.
—¿Es fantasía llamar a la señorita Lind Lund? —preguntó el Bulldozer abanicándose con la corbata—. ¿Es eso ponerse en la situación emocional de otra persona?
—Déjeme preguntarle, señor fiscal, una cosa en su lugar —dijo el Revientapleitos—. ¿Sabe dónde se halla en estos momentos la hija de cuatro meses de Rebecka Lind?
—¿Cómo diablos iba a saberlo? —replicó el Bulldozer—. Tenemos un Tribunal Tutelar de Menores.
—O un tribunal infanticida, como los padres jóvenes prefieren llamarlo.
El Revientapleitos encendió su puro con una distracción absoluta.
El magistrado tuvo que aclararse la garganta once veces para señalar la infracción. Llamaron al ujier. Se tomaron las medidas oportunas.
—¿Hay alguien en esta sala que sepa dónde se encuentra en este momento la niña Camilla Lind-Cosgrave?
Hubo un silencio mortal en la sala.
—Hay alguien que sí que lo sabe —informó el Revientapleitos—. Yo.
—Camilla, ¿dónde está? —sollozó Rebecka.
—Cada cosa a su tiempo —dijo el Revientapleitos.
—¿Puedo recordarles que estamos tomando, o más bien deberíamos estar tomando, declaración a un testigo? —intervino el magistrado.
El Revientapleitos parecía completamente indiferente a la observación, de modo que el juez precisó:
—El procurador Braxén ha llamado a esta mujer como testigo.
—Oh —exclamó el Revientapleitos—. Lo cierto es que me había olvidado. La ignorancia del fiscal ha llevado mis pensamientos en otra dirección. —Ordenó sus papeles, sacó por fin el que buscaba y dijo—: Rebecka Lind era una mala alumna en la escuela. La dejó a los dieciséis años, con notas que ni de lejos le permitían el ingreso en el instituto. Pero no se le daban tan mal todas las asignaturas.
—En las mías era buena —expuso la testigo—. Una de las mejores alumnas que he tenido. Rebecka tenía muchas ideas sobre todo a la hora de utilizar verduras y productos naturales. Era consciente de que nuestra economía doméstica es reprobable, que la mayoría de los alimentos que se venden en los supermercados están contaminados de una u otra forma.
—¿Es usted de la misma opinión?
—Sí. Completamente.
—Eso significaría que los filetes y los cubatas con los cuales, por ejemplo, yo mismo o el fiscal alimentamos nuestra miserable vida serían reprobables.
—Sí —respondió la testigo—. Profundamente censurable. Es un tipo de vida que no solo daña el cuerpo sino también la mente y la capacidad de pensar con claridad. De la misma forma, el tabaco causa daños cerebrales: fumando uno se vuelve estúpido, lisa y llanamente. Rebecka, por otra parte, se dio cuenta ya desde muy joven de la importancia de un estilo de vida saludable. Sembró una huerta en su casa y siempre estaba dispuesta a recoger lo que la naturaleza le ofrecía. Por ese motivo llevaba siempre un cuchillo de jardín en el cinturón. Yo he tenido muchas conversaciones con Rebecka.
—¿Acerca de nabos orgánicos?
El Revientapleitos bostezó.
—Entre otras cosas. Pero lo que quiero destacar es que Rebecka es una chica sana. Su formación intelectual quizá no sea muy grande, pero eso fue una decisión consciente suya. No quiere sobrecargar su cerebro con un montón de cosas que no son esenciales. Lo único que realmente le interesa es la cuestión de cómo salvar a la naturaleza de la destrucción total. No le interesa la política más allá del hecho de estimar que la sociedad en que vivimos es incomprensible y que sus líderes deben de ser criminales o dementes.
—No hay más preguntas —terminó el Revientapleitos.
En este punto, parecía hastiado y con ganas de irse a casa.
—Me interesa ese cuchillo —exclamó el Bulldozer saltando súbitamente de su asiento.
Se acercó a la mesa ante el juez y levantó el cuchillo.
—Es un cuchillo de jardín común —aclaró Hedy-Marie Wirén—. El que siempre suele llevar. Como todo el mundo puede ver, el mango está desgastado y al utensilio le han dado mucho uso.
—Sin embargo, puede considerarse un arma mortal —observó el Bulldozer.
—No estoy de acuerdo. Yo ni siquiera me atrevería a degollar un gorrión con ese cuchillo. Además, Rebecka tiene una actitud completamente negativa hacia la violencia. No entiende cómo es posible que se produzca, y ella misma no sería capaz de darle a nadie ni una bofetada.
—Yo sostengo, sin embargo, que esto es un arma letal —insistió el Bulldozer blandiendo el cuchillo de jardín.
Sin embargo, no parecía muy convencido, y aunque sonreía amablemente a la testigo, se vio obligado a hacer acopio de todo su buen carácter para recibir la siguiente réplica con la acostumbrada jovialidad.
—Eso será porque es usted un malvado o simplemente un estúpido —dijo la testigo—. ¿Fuma? ¿O bebe alcohol?
—No hay más preguntas —se retiró el Bulldozer.
—El interrogatorio de los testigos ya ha concluido —anunció el magistrado—. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de la investigación de antecedentes personales y las conclusiones de las partes?
El letrado Braxén, chasqueando la lengua, se acercó renqueante al podio.
—Las investigaciones de antecedentes personales —dijo— raramente son algo más que informes rutinarios, escritos para que su autor se gane cincuenta coronas o lo que sea. Así que me gustaría, y espero que otras personas responsables sean de la misma opinión, hacerle algunas preguntas a Rebecka Lind. —Se volvió por primera vez hacia la acusada—: ¿Cómo se llama el rey de Suecia? —Incluso el Bulldozer miró sorprendido.
—No lo sé —respondió Rebecka Lind—. ¿Debería saberlo?
—No —dijo el Revientapleitos—. No tiene por qué. ¿Sabe cómo se llama el primer ministro?
—No. ¿Quién es el primer ministro?
—Es el presidente del gobierno y el líder de la política nacional.
—En ese caso, es un canalla —replicó Rebecka Lind—. Sé que Suecia ha construido una central nuclear en Barsebäck, en la región de Escania, a solo veinticinco kilómetros del centro de Copenhague. Se dice que el gobierno es culpable de la destrucción del medio ambiente.
—Rebecka —interpeló el Bulldozer amablemente—. ¿Cómo puede saber esas cosas acerca de la energía nuclear cuando ni siquiera conoce el nombre del primer ministro?
—Mis amigos suelen hablar de esas cosas, pero pasan de la política.
El Revientapleitos, tras dejar un tiempo para que todos los presentes reflexionaran sobre eso, preguntó:
—Antes de ir a hablar con el director del banco, cuyo nombre me temo que he olvidado (probablemente para siempre), ¿había ido alguna vez a un banco?
—No. Nunca.
—¿Por qué no?
—¿Qué iba a hacer allí? Los bancos son para los ricos. Mis amigos y yo nunca vamos a esos lugares.
—Pero cuando a pesar de todo acudió a un banco —prosiguió el Revientapleitos—, ¿por qué lo hizo entonces?
—Porque necesitaba dinero. Un conocido mío me dijo que los bancos concedían préstamos. Luego, cuando ese horrible jefe del banco me contó que había bancos que eran propiedad del pueblo, entonces pensé que tal vez pudiera conseguir dinero allí.
—¿Así que cuando fue al PK-Banken usted creía realmente que le iban a otorgar un préstamo?
—Sí, pero me sorprendió que fuera tan fácil. No me dio tiempo ni a decir cuánto dinero necesitaba.
El Bulldozer, que ahora entendía qué línea seguía la defensa, se apresuró a intervenir.
—Rebecka —dijo esbozando una gran sonrisa que le llenó todo el rostro—. Hay cosas que simplemente no entiendo. ¿Cómo se puede, con los medios de comunicación que tenemos hoy en día, ignorar los hechos más simples sobre la sociedad?
—Su sociedad no es la mía —contestó Rebecka Lind.
—Es un error, Rebecka —dijo el Bulldozer—. Vivimos juntos en este país y tenemos una responsabilidad compartida sobre lo bueno y lo malo. Pero lo que quiero preguntar es ¿cómo es posible no oír lo que dicen en la radio y la televisión, o no ver lo que viene escrito en los periódicos?
—No tengo radio ni televisor, y lo único que leo en los periódicos son los horóscopos.
—Pero en todo caso ha ido nueve años a la escuela, ¿no?
—Ahí solo intentaban enseñarnos un montón de chorradas. Yo no solía estar atenta a lo que nos decían.
—Pero el dinero —dijo el Bulldozer—. El dinero es algo que le interesa a todo el mundo.
—A mí no.
—¿De qué vive usted?
—De los Servicios Sociales. Pero yo necesitaba muy poco. Hasta ahora.
El magistrado resumió a continuación con voz monótona la investigación de antecedentes personales, que, al contrario de lo que el letrado Braxén había predicho, no carecía completamente de interés.
Rebecka Lind había nacido el 3 de enero de 1956, y se había criado en una familia de clase media baja. Su padre era director administrativo de una pequeña empresa del ramo de la construcción. El ambiente en el hogar era bueno, pero Rebecka se había rebelado contra sus padres ya a una edad temprana y ese antagonismo alcanzó su punto culminante cuando cumplió los dieciséis años. Mostraba un total desinterés por los estudios, de manera que los abandonó. Sus maestros observaron que su nivel de conocimientos era alarmantemente bajo, y que aunque no le faltaba inteligencia su comportamiento era extraño y desapegado de la realidad. No había sido capaz de conseguir trabajo ni parecía importarle lo más mínimo. A los dieciséis años, se produjeron graves fricciones en su casa, de modo que se marchó.
El padre, respondiendo a la pregunta del redactor del informe, había manifestado que eso fue lo mejor para todos, ya que tenían otros niños que complacían mejor sus expectativas. Ella se instaló primero en una casita que un conocido le prestó de forma más o menos permanente, la cual mantuvo incluso después de haber conseguido un pequeño y anticuado apartamento en la zona de Söder en Estocolmo. A principios de 1973 conoció a un desertor estadounidense del ejército de la OTAN y se fue a vivir con él. Su nombre era Jim Cosgrave. Rebecka Lind enseguida se quedó embarazada, como era su deseo, y en enero de 1974 había dado a luz a una niña, Camilla. La pequeña familia había comenzado a sufrir dificultades. Cosgrave quería trabajar, pero, al llevar el pelo largo y ser extranjero, no conseguía empleo. El único trabajo que tuvo durante sus años en Suecia fue el de friegaplatos en un transbordador a Finlandia, durante dos semanas en verano. Además, echaba de menos su país. Tenía una buena formación y pensó que si regresaba a casa no tendría mayores dificultades en arreglar las cosas para sí y para su familia.
A principios de febrero, se puso en contacto con la embajada estadounidense y se declaró dispuesto a regresar voluntariamente si se le otorgaban ciertas garantías. Ansiosos por tenerlo de vuelta, le prometieron que solo recibiría un castigo formal. Además, le indicaron que estaba protegido por un acuerdo con el gobierno sueco.
Así que retornó a Estados Unidos el 12 de febrero. Rebecka esperaba poder reunirse con él en marzo, ya que los padres de su novio habían prometido ayudarlos con dinero. Pero los meses pasaron y Cosgrave no dio señales de vida. Ella se dirigió a los Servicios Sociales, donde le dijeron que no podían hacer nada porque Cosgrave era ciudadano extranjero. Fue entonces cuando Rebecka Lind decidió viajar a Estados Unidos por su cuenta para averiguar qué había pasado. Para conseguir el dinero había acudido a un banco, con el resultado conocido. El informe era esencialmente positivo. Señalaba que Rebecka cuidaba muy bien de su hija, y que nunca había sucumbido al vicio ni mostrado tendencias criminales. Era incorruptiblemente sincera, pero tenía una actitud poco realista hacia la vida y a menudo se mostraba excesivamente crédula. El informe ofrecía también una breve evaluación de Cosgrave: según sus conocidos se trataba de un joven resuelto, que no intentaba eludir sus responsabilidades y que creía sin reservas en un futuro mejor para él y su familia en Estados Unidos.
Mientras desmenuzaban los pormenores del informe, Olsson el Bulldozer había estudiado con interés uno de sus expedientes y de vez en cuando lanzaba miradas de complicidad al reloj.
Entonces se puso de pie para exponer sus conclusiones.
Rhea lo miraba con ojos entornados.
Dejando aparte su desastrosa indumentaria, se veía que era un hombre que tenía una tremenda confianza en sí mismo y un gran interés en su trabajo. Había seguido la línea de defensa del Revientapleitos, pero no iba a dejarse influir por ella. En su lugar, tenía la intención de expresarse de forma simple y concisa, en consonancia con su argumentación previa. Hinchó el pecho —o más bien la barriga—, bajó la mirada hacia sus zapatos marrones sin limpiar y dijo con voz aterciopelada:
—Voy a limitar mi alegato a una reiteración de hechos probados. Rebecka Lind entró en la oficina del PK-Banken armada con un cuchillo y equipada con un voluminoso bolso de bandolera en el que pensaba meter el botín. Mi larga experiencia en atracos bancarios de la clase más simple, de hecho en los últimos años se han cometido cientos de ellos, sirve para convencerme de que Rebecka actuó según un patrón predeterminado. Al ser inexperta en estas cuestiones, fue detenida de inmediato. Personalmente, casi siento pena por la acusada, que con su juventud se ha visto empujada a cometer un delito tan grave; pero, sin embargo, me veo obligado, en atención al deber general de obediencia a la ley, a solicitar la pena de prisión incondicional. Las pruebas que han salido a la luz en este largo proceso son completamente indiscutibles. No hay argumentación que pueda echarlas por tierra. —El Bulldozer se retorció la corbata entre los dedos y luego agregó—: De esta manera someto mis conclusiones a la consideración del tribunal.
—Señor Braxén, ¿está preparado para exponer las conclusiones de la defensa? —preguntó el magistrado.
Lo cierto es que el Revientapleitos no parecía en absoluto preparado. Escardó sus desordenados papeles, contempló un momento su puro y se lo metió luego en el bolsillo. Acto seguido miró alrededor, como si nunca hubiera estado antes en esa sala. Examinó a todos los presentes uno a uno, con curiosidad, como si nunca hubiera visto a ninguno de ellos.
Finalmente se levantó cojeando y se paseó de un lado para otro ante el estrado.
La mayoría de quienes conocían al Revientapleitos aguardaban con gran expectación, porque sabían que lo mismo podía ponerse a hablar durante varias horas que liquidar su alegato final en cinco minutos.
Olsson el Bulldozer lanzaba enérgicas miradas al reloj.
El Revientapleitos miró desafiante al jurado y a los jueces a la cara mientras recorría la sala de un extremo a otro. Su cojera, que al principio era casi imperceptible, parecía aumentar según progresaba el juicio. Finalmente dijo:
—Como ya he señalado al principio, la joven que se sienta en el banquillo, o más bien en la silla de los acusados, es inocente, de manera que es realmente innecesario proceder a su defensa. A pesar de ello, yo, sin embargo, diré unas pocas palabras.
Todo el mundo se preguntó nervioso qué eran para el Revientapleitos «unas pocas palabras».
Los temores, no obstante, resultaron infundados. El Revientapleitos se desabrochó la chaqueta, eructó, aliviado, sacó tripa y se apoyó en el podio. Comenzó:
—Como el fiscal ha señalado, en este país se cometen un gran número de atracos bancarios. La enorme publicidad que los rodea y las intervenciones a menudo espectaculares de la policía para detenerlos no solo han convertido al señor fiscal en una persona famosa que sale mucho en los periódicos y cuyas corbatas incluso han encontrado un hueco en las columnas de prensa semanales, sino que han desatado una histeria tal que ha hecho que cuando una persona normal entra en un banco inmediatamente se piense que ha ido a robar o a cometer cualquier otro acto inapropiado o desagradable. —El Revientapleitos hizo una pausa y se quedó un momento con los ojos bajos en el suelo. Probablemente trataba de concentrarse—. La sociedad no ha proporcionado mucha ayuda ni muchas alegrías a Rebecka Lind. Ni la escuela, ni sus padres, ni la generación de sus mayores, en general, le han dado apoyo ni aliento. No puede culpársele por no haberse querido integrar en el sistema social dominante.
»Cuando ella, a diferencia de muchos otros jóvenes, ha tratado de conseguir trabajo, la única respuesta que ha obtenido es que no había nada para ella. Sería tentador en este punto entrar en la cuestión de por qué no hay puestos de trabajo para la nueva generación, pero me abstendré de ello. Cuando ella por fin se encuentra en una situación difícil, acude a un banco. No tiene la más mínima idea de cómo funciona el sistema bancario, y se le transmite la idea errónea de que el PK-Banken puede ser una institución menos capitalista que otras o incluso propiedad del pueblo. Cuando la cajera del banco ve a Rebecka, piensa inmediatamente que la chica viene con la intención de atracar la entidad, en parte porque no entiende qué pinta una persona como ella en una sucursal bancaria, y en parte predispuesta por las numerosas advertencias con que han abrumado a los empleados del banco en los últimos años. Pulsa inmediatamente el botón de alarma y comienza a meter dinero en el bolso que la chica ha colocado sobre el mostrador. ¿Qué ocurre después? Pues bien, en lugar de acudir alguno de los famosos inspectores del fiscal jefe, que no tienen tiempo para ocuparse de cosas tan fútiles, los que se presentan allí son dos policías uniformados en un coche patrulla. Mientras uno de ellos, según sus propias palabras, se lanza como una pantera sobre la chica, el otro desparrama todo el dinero por el suelo. Además de esta intervención, interroga a la cajera. De dicho interrogatorio resulta que Rebecka no amenazó al personal del banco en ningún momento y que ni siquiera pidió dinero. Todo puede considerarse, por tanto, un malentendido. El comportamiento de la chica fue ingenuo, pero eso, como bien es sabido, no constituye un delito.
El Revientapleitos regresó cojeando a su mesa, estudió los documentos y continuó, de espaldas a los jueces y al jurado:
—Solicito que Rebecka Lind sea absuelta y los cargos desestimados. No voy a efectuar ninguna petición subsidiaria, pues a ojos de cualquier persona sensata mi defendida es inocente y, por lo tanto, cualquier otro veredicto queda excluido.
La deliberación del tribunal fue bastante breve. El resultado se anunció en menos de una hora.
Rebecka Lind fue absuelta y puesta en libertad de inmediato. Sin embargo, no se dictó auto de archivo. Cinco miembros del jurado votaron a favor de la absolución y dos en contra. El magistrado había sugerido la condena.
Cuando salieron de la sala del tribunal, Olsson el Bulldozer se acercó a Martin Beck.
—¿Ves? Si hubieras sido un poco más listo, te habrías ganado la botella de whisky.
—¿Vas a apelar?
—No. ¿No crees que tengo cosas mejores que hacer que tirarme un día entero en el tribunal de apelaciones discutiendo con el Revientapleitos? ¿De un caso así?
Y salió corriendo.
También el Revientapleitos se acercó a ellos. Su cojera parecía ir en aumento.
—Gracias por haber venido —dijo—. No todo el mundo lo habría hecho.
—Creo que entendía tu línea de pensamiento —replicó Martin Beck.
—Ahí está el quid de la cuestión —repuso Braxén—. Muchos entienden tu línea de pensamiento, pero casi ninguno viene a apoyarla.
El Revientapleitos miró pensativamente a Rhea mientras le cortaba la punta a su puro.
—Tuve una interesante y fructífera conversación con la señorita... la señora... con esta mujer, en el descanso.
—Se llama Nielsen —informó Martin Beck—. Rhea Nielsen.
—Gracias —contestó el Revientapleitos un poco acalorado—. A veces me pregunto si no pierdo un montón de casos por ese lío que me hago con los nombres. Sin embargo, la señora Nilsson debería haberse dedicado al derecho. Analizó todo el caso en diez minutos e hizo un resumen que al fiscal le habría llevado varios meses, si es que hubiera sido lo suficientemente listo para ponerse a hacerlo.
—Hmm —murmuró Martin Beck—. Si el Bulldozer hubiera querido apelar, lo más probable es que no hubiera perdido en segunda instancia.
—Bueno —respondió el Revientapleitos—. Uno debe tener en cuenta la psique del oponente. Si pierde en primera instancia, no apela.
—¿Por qué? —preguntó Rhea.
—Se dañaría su imagen de hombre que está tan ocupado que no tiene tiempo para nada. Y si todos los fiscales fueran como el Bulldozer, la mitad de la población pronto estaría entre rejas.
Rhea hizo una mueca.
—Gracias de todos modos —se despidió el Revientapleitos, y se alejó cojeando.
A la puerta del tribunal, se detuvo y encendió su puro. Como al mismo tiempo lanzó un magnífico eructo, el resultado fue que dejó el baluarte de la justicia envuelto en una enorme nube de humo.
Martin Beck observó cómo se marchaba con cierto aire pensativo.
—¿Adónde quieres ir? —dijo luego.
—A casa.
—¿A la tuya o a la mía?
—A la tuya. Hace ya mucho tiempo.
Hace mucho tiempo eran exactamente cuatro días.