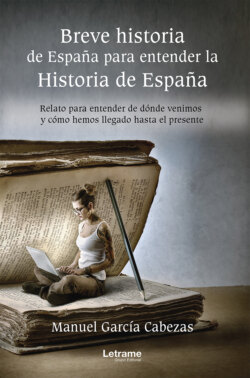Читать книгу Breve historia de España para entender la historia de España - Manuel García Cabezas - Страница 6
Оглавлениеla alta edad media (SIGLOS viii — xi). cristianos contra musulmanes.
Tras los acontecimientos ocurridos aquel 19 de julio del año 711, en lo que se conoce desde entonces como batalla de Guadalete, Tariq avanzó audazmente hasta Toledo, que conquistó con la ayuda de los judíos de la ciudad el día de San Martín (11 de noviembre) de ese mismo año: la pérdida de España se había consumado. Los nobles godos habían huido de la ciudad con sus tesoros (uno de ellos se encontraría siglos más tarde en Guarrazar, Toledo) buscando refugio en las montañas cántabras. Tariq los persiguió hasta Astorga, pero regresó a Toledo cuando su jefe, Muza, celoso de las victorias de su subordinado, cruzó el Estrecho con un contingente entre diez y dieciocho mil hombres más. Muza marcharía hasta el Ebro, donde un noble godo, el conde Casius, se le rindió sin oposición, se convirtió al islam y sus descendientes, los Banu—Qasi, jugarán un papel importante en la historia de los musulmanes españoles. Los vascones tampoco ofrecerían mucha oposición y los invasores islámicos cruzaron los Pirineos y se extendieron por el sur de Francia hasta que el rey de los francos, Carlos Martel, los derrotó en el año 732 en la batalla de Poitiers, librando del dominio musulmán a la parte continental europea. Una batalla fundamental para la historia de Europa. Los musulmanes se harían con el casi total de la península en siete años (los romanos tardaron dos siglos) y la opinión más extendida es que esa rapidez fue debido a la desunión de la clase política goda, a la división entre la aristocracia y la plebe visigodas y a la colaboración de los judíos con los invasores. Para la población más desfavorecida, los nuevos amos traían una liberación fiscal: si se convertían a su religión, no pagaban impuestos; si se mantenían siendo cristianos, de todas formas pagarían menos.
Entre los nobles que buscaron refugio en las montañas de Asturias se encontraba un espatario (militar, miembro de la guardia de palacio de los reyes godos) llamado Pelayo. La zona asturiana bajo dominio musulmán estaba gobernada desde su capital Gijón por Munuza. La nobleza goda se había asentado en el valle de Cangas, pero nadie intentaba restaurar la monarquía visigoda; poco a poco Pelayo es reconocido con cierta autoridad sobre el resto de los nobles. Una tradición cuenta que Munuza quiso conseguir a la hermana de Pelayo, para lo cual había enviado a este a Córdoba —la capital de los musulmanes— como rehén; pero Pelayo logró fugarse y retornó a las montañas. Las crónicas árabes le tratan a partir de entonces como asno o bandolero salvaje.
En el año 722, una expedición al mando de un tal Alqama se montó para reducir el foco de resistencia asturiano; le acompañaba el obispo Oppas, para intentar convencerles. El resultado fue una batalla en la zona de Covadonga: era el 28 de mayo del año 722, los godos al mando de Pelayo infringen una derrota a la expedición árabe. Las fuentes no se ponen de acuerdo si ese encuentro guerrero fue una batalla menor, un simple encuentro accidental o una batalla minuciosamente preparada por Pelayo. Pero la tradición española la señala como el inicio de una nueva etapa en la historia de España.
Los musulmanes son los seguidores de las doctrina de Mahoma (570—632) predicada desde el 620 en la región de Arabia y desde donde a partir del año 632 se extiende por Siria, Persia y la costa africana del Mediterráneo, convirtiendo al islam a todos los pueblos por donde se extendieron; entre ellos, a los bereberes del norte de África, un pueblo belicoso y reacio a cualquier sumisión. La capital del imperio musulmán estuvo al principio en Meca y después en Damasco y Bagdad. Desde el principio, las autoridades políticas y religiosas se muestran muy divididas, lo que da lugar a divisiones religiosas (chiismo, sunismo) y, con la expansión territorial, a la división del imperio en varios territorios semiautónomos políticamente aunque dependientes de una única autoridad religiosa (califa). Los bereberes del norte de África resistieron ferozmente el dominio musulmán pero cuando se convirtieron al islam fueron uno de los pueblos más radicales en sus nuevas creencias religiosas. Esas divisiones se mostraron también en España y ya en el año 739 la facción bereber que formaba parte de las huestes musulmanas invasoras se rebela contra el contingente sirio al considerar que estos se vieron favorecidos en la repartición de las tierras que los noble godos habían abandonado; la división y las querellas habrían de ser una constante en el mundo musulmán hispano.
Córdoba llegó a ser la ciudad occidental más grande de su momento y donde la ciencia y la cultura florecieron como en ningún lugar del occidente del siglo X.
En el año 750, la dinastía omeya que regía los destinos del mundo musulmán en Damasco fue derrotada por una rebelión de la familia abasí. Uno de los miembros de los omeyas, Abderramán, marchó a España donde funda el emirato independiente de Córdoba en el año 756 que habría de durar hasta el año 929. Políticamente el emirato era independiente pero todavía se reconocía la autoridad religiosa del califa de Damasco. Abderramán debe continuar haciendo frente a motines de bereberes y árabes, pero también a conflictos con mozárabes (cristianos que viven en territorio musulmán), muladíes (cristianos convertidos al islam) y judíos, a pesar de la cierta tolerancia religiosa del nuevo emir. A la inestabilidad interna se une la presión cada vez más creciente de los reinos cristianos que estaban surgiendo en el norte de España. En el año 929, Abderramán se proclama califa (líder religioso de los musulmanes) y crea el califato independiente de Córdoba; habría de durar un siglo, durante el cual al-Ándalus (nombre que se da al territorio en manos de los musulmanes) alcanzó su cenit político, económico y cultural. En la agricultura, los musulmanes españoles usaron procedimientos muy eficaces de regadíos, intensifican el cultivo del olivo, introducen nuevos frutales (agrios, arroz, caña de azúcar y algodón) y hay una importante producción textil (sedas y brocados), de curtidos e incluso de vidrio y papel. En el aspecto cultural, los estudios de jurisprudencia, filosofía y medicina (en Córdoba se crea la primera escuela de medicina de Europa) así como de astronomía y matemáticas florecen como en ningún lugar cristiano de Europa. La mezquita de Córdoba, iniciada por Abderramán I (822—852) se completa durante varios siglos y es la obra maestra de la arquitectura islámica en España. Durante los últimos años del siglo X, la pujanza del califato cordobés se ve reforzado por la habilidad militar de Almanzor, verdadero líder del califato durante tiempos de Hixam II (961—1009), que en sus expediciones militares llega hasta Barcelona (985), León (988) y Santiago. Quizás la más famosa es la que llevó contra la ciudad compostelana, en el año 997; el sepulcro del Apóstol ya era una atracción para la cristiandad y el saqueo de su tumba fue una afrenta para toda ella. Almanzor hizo transportar las campanas de la basílica hasta Córdoba a hombros de cautivos y allí quedaron como trofeos y lámparas para la mezquita hasta que tres siglos después Fernando III conquistaba Córdoba y las devolvió a Santiago de Compostela, a hombros de cautivos musulmanes. La tradición contaba que Almanzor murió en la batalla de Calatañazor (de ahí el dicho de «Almanzor, en Calatañazor perdió su tambor»), pero, en realidad, murió en Medinaceli el 10 o 11 de agosto de 1002.
A pesar del esfuerzo de Almanzor, de la renovación cultural y administrativa y de los éxitos militares frente a cristianos y fatimíes (Egipto), las tendencias disgregadoras de los musulmanes peninsulares persistieron, reforzadas por los conflictos étnicos y sociales provocados por el ascenso social de los mercenarios y de las tropas reclutadas por Almanzor. Tras la muerte de este, el poder real pasó a su hijo, llamado Sanchuelo, pero los legitimistas se levantaron en armas y lo asesinaron. La situación degeneró en anarquía y guerras civiles; el único poder efectivo queda en manos de los jefes de las tropas bereberes. El último califa cordobés nominal fue definitivamente derrocado por el pueblo y la nobleza en el año 1031; se llamaba Hisham III y buscó refugio en un reino cristiano, donde murió en exilio dorado. La España musulmana quedó fragmentada en una serie de reinos independientes (taifas) dirigidos por jeques pertenecientes a la aristocracia árabe o muladí, por antiguos oficiales de la corte o de tropas eslavas o por aristócratas de origen norteafricano o hispano—bereber. Es lo que la historiografía denomina periodo de los reinos de taifas que se extendería desde 1009 hasta el año 1031.
El dominio musulmán sobre la península nunca fue total. Los astures, cántabros y vascones occidentales mantuvieron siempre una cierta independencia, aunque, a veces, tasados con ciertos tributos. Más al este, navarros, aragoneses y catalanes —apoyados por los reyes francos de Carlomagno— fueron creando a partir del año 800 condados que desafiaban la autoridad musulmana. Tradicionalmente se ha denominado Reconquista a este afán de los cristianos por recuperar el reino godo de Rodrigo. Hoy el concepto de reconquista está en discusión, pero aquí los seguiremos usando para facilitar la explicación de los siguientes capítulos, suficientemente complejos para añadir ahora discusiones académicas.
Ya hemos visto el primer movimiento de la Reconquista en la victoria de Pelayo en Covadonga hacia el año 722. Fue el primer paso hacia la creación del reino de León que tiene a los descendientes de Pelayo como principales impulsores. Los primeros sucesores inician una lucha para conseguir primero el dominio de la franja costera, para poco a poco traspasar los Picos de Europa y asentarse sobre León. La corte pasa con los años de Oviedo a León, cuya conquista definitiva se produce a mediados del siglo IX. El primer monarca que adoptó el título de rey de León fue García I (910—914), hijo de Alfonso III de Asturias. Los forcejeos con los musulmanes son fluctuantes; unas veces, el impulso viene de los cristianos; otras veces son los islamistas los que detienen el avance de los cristianos hacia el Sur. A veces, hay relaciones de buena vecindad o de entendimiento materializado en el pago de tributos (parias), como el que algunos autores achacan al rey Mauregato, obligado a pagar cien doncellas anuales a los califas de Córdoba como muestra de sumisión. El primer objetivo estratégico de los reyes leoneses es asegurar sus fronteras sobre la línea del río Duero; con la conquista de Zamora en el año 901 parece asegurarse esa línea defensiva. Cuando los musulmanes son fuertes, la expansión cristiana se detiene o retrocede, como pasó poco después de lo de Zamora con las ofensivas de Almanzor a finales del siglo X.
En el este de la península surgen otros núcleos de resistencia en la actual Navarra y en los valles pirenaicos catalanes, ambos con la ayuda de los francos carolingios quienes, después de haber parado la expansión musulmana hacia Europa, prosiguieron su esfuerzo hasta la línea del Ebro. Hacia el año 800, los valles de Aragón dependen del condado carolingio de Toulouse, la Jacetania obedece a otro conde franco, lo mismo que Pamplona, regida por un conde de Carlomagno. A partir de la segunda mitad del siglo IX, estos condados empiezan a actuar de manera independiente contra los ataques musulmanes y a mostrar cierta autonomía respecto a la política del otro lado de los Pirineos. Con el tiempo, surgirán allí los reinos de Navarra (con el impulso de los condes Arista) y Aragón (impulsado por Aznar Galindo). A partir de entonces, unas veces luchará cada uno por su cuenta contra los musulmanes; otras veces se alían entre ellos para esa tarea común; en otras muchas, luchan entre ellos, a veces con aliados islámicos. Esta será la realidad, complicada, de los reinos cristianos peninsulares hasta el siglo XV.
Parecido proceso sucedía en el extremo oriental de los Pirineos. Los textos del siglo IX utilizan la expresión «marca hispánica» para designar a una región fronteriza militarizada (marca) bajo la autoridad de los reyes francos (que habían conquistado Barcelona en el año 801) que mantenían dominio sobre los valles pirenaicos de la vertiente sur (hispánica) al mismo tiempo que sobre las regiones de Toulouse y de la actual Narbona. A veces la denominación de «Marca Hispánica» se cambiaba por Regnum Hispaniae y designaba, más que una organización política, una zona geográfica dividida, a su vez, en condados no vinculados entre sí; cuando una misma persona se halla al frente de varios condados recibe el título de duque o conde, pero estos condados pueden ser divididos a su vez a voluntad del monarca: los condes son solo delegados suyos, no hereditarios, en las circunscripciones para las que han sido nombrados. Los avatares del Imperio carolingio y las guerras civiles, con el consecuente decaimiento del Imperio carolingio, producen la tendencia al heredamiento de los cargos condales y, poco a poco, un distanciamiento político de esos condes respecto a los soberanos francos al mismo tiempo que un agrupamiento de condados favorecidos por matrimonios y herencias. A finales del siglo IX, el monarca carolingio Carlos el Calvo designó a Wifredo el Velloso —un noble descendiente de una familia del Conflent— conde de Cerdaña y Urgel (870) y conde de Barcelona y Gerona (878), lo cual suponía la reunión bajo su mando de buena parte del territorio de la Marca Hispánica. Wifredo fue el primer conde en transmitir el gobierno de sus territorios directamente a sus descendientes, debido a la crisis en que estaba sumido el imperio carolingio y al consiguiente aumento de poder de los gobernantes locales en sus territorios fronterizos. Aunque a su muerte Wifredo repartió sus condados entre sus hijos, se mantuvo la unidad entre Barcelona, Gerona y Osona, excepto durante un breve periodo. Se atribuye a la política de Wifredo la repoblación de Osona, así como la fundación de los monasterios de Ripoll y San Juan de las Abadesas y la restauración de la sede episcopal de Vich. Durante el siglo X, los condados se convirtieron en verdaderos territorios independientes del poder carolingio, un hecho que el conde Borrell II oficializó en el 987 al no prestar juramento al primer monarca de la dinastía de los Capetos, después de que fuera desoída por Hugo Capeto una petición de ayuda con ocasión del ataque de Almanzor a Barcelona en 985. La independencia de los condados catalanes —que no estaban unidos entre ellos políticamente, aunque el conde de Barcelona irá consiguiendo cierta primacía— no fue reconocida por el derecho y los reyes de Francia siguieron ostentando sus títulos catalanes hasta bastantes siglos después. En estos años de formación de los condados se desarrollaron los primeros pasos de repoblación del territorio tras la invasión musulmana, trayendo grandes contingentes de población de los territorios dentro del imperio carolingio, principalmente con población del sur de Francia. Así, durante los siglos IX y X se creó una sociedad donde predominaban pequeños propietarios libres, enmarcados en una sociedad agraria donde cada familia producía lo que consumía, generando muy pocos excedentes, creando una sociedad feudal típica de la Edad Media. Las diferencias entre las poblaciones del sur de Francia y la del norte de Cataluña se profundizarán con ocasión de la guerra contra los cátaros en el siglo XIII, cuando la población del sur de Francia fue expulsada y la zona repoblada con nuevos inmigrantes venidos del norte de Francia.
Real Alcázar de Sevilla. Sevilla fue una ciudad importante durante el dominio musulmán de la península. Actualmente es una muestra de arte musulmán, mudéjar y gótico. Foto del autor.
La incorporación de la península al mundo musulmán permite recobrar la vocación mediterránea que había desaparecido con los godos. Se reinstauran antiguos mercados y rutas comerciales. El zoco y la mezquita, son el corazón de las grandes ciudades (Córdoba, cien mil habitantes) donde se amontonan artesanos y tenderos; en contrate con las cristianos, amigos de la aldea y el terruño. Las técnicas árabes mejorarán notablemente la productividad del suelo español; entre las grandes producciones están el arroz, los granados, la caña de azúcar, el algodón y las naranjas, El campesino andaluz reparte las cosechas entre propietarios y labriegos, a diferencia del norte cristiano, con mayor servidumbre de los trabajadores del campo. Mejoran la cabaña equina y ovina; también mejoran la minería romana, que les permite desarrollar industrias de orfebrería y metalurgia; otras producciones notables fueron el vidrio, la alfarería, el cuero y las sedas.
La libertad de pensamiento, con diversos vaivenes, da alas a la creatividad, desbordada en la ciencia y la filosofía. A finales del siglo IX llega desde la India el sistema numeral actual, que en la centuria siguiente se dará a conocer a los reinos cristianos. A pesar de las restricciones que impone la religión, la corte musulmana enseñó a paladear la belleza de escritores y poetas; la poesía popular modela composiciones (zéjel, muasaja) en las se prefiguran las primeras huellas romances. A lo largo del siglo X, los califas de Córdoba levantan, como escaparate de su magnificencia, el palacio de Medina Al-Zahra y la mezquita.
Una doble frontera, política y cultural, ahonda la península; frente a la grandiosidad de Córdoba, los territorios del norte se ruralizan, alicaídos en los valles pirenaicos y cántabros, y forjan en ellos una conciencia militarizada. La creciente población en esos pequeños territorios anima a asaltar las tierras fronterizas (Duero, Cataluña Vieja, la Rioja) entre los dos mundos; la puesta en cultivo de esas regiones consagra a la aldea como célula fundamental. Las concesiones regias a monasterios, iglesias y familias nobiliarias pronto darán a grandes patrimonios latifundistas.