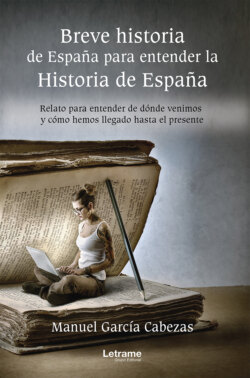Читать книгу Breve historia de España para entender la historia de España - Manuel García Cabezas - Страница 7
Оглавлениеla baja edad media (siglos xii — xv)
En el siglo XI el mundo musulmán se desintegra tanto en Oriente como en Occidente. En España, tras una guerra civil, se produce en 1031 la disolución del califato de Córdoba cuyo territorio se divide en varios reinos (taifas) que, como los cristianos, unas veces se alían para luchar contras los reinos cristianos y las más luchan entre ellos. Muchas taifas, para evitar su desaparición, aceptaron el pago de tributos a las monarquías cristianas. La caída de Toledo en 1085 en manos cristianas fue un golpe durísimo para todos los musulmanes; los monarcas de las taifas de Badajoz, Sevilla y Granada pidieron ayuda, una vez más, a sus correligionarios en la fe del otro lado del Estrecho de Gibraltar. El norte de África estaba entonces en poder de una dinastía bereber muy radical en sus creencias musulmanas: los almorávides. Los almorávides surgieron como un movimiento religioso rigorista en el que se integraban tribus bereberes del Sáhara occidental, y crearon un imperio que se extendía por el norte de África y, luego, por al—Ándalus cuando fue solicitada ayuda por parte de reyes de taifas tras la ocupación de Toledo (1085) por el monarca castellano Alfonso VI. En el año 1086, Yusuf ibn Tasfin derrota a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas y, a partir de entonces, se extienden por el sur y centro de la península hasta Zaragoza, teniendo como capital a Granada en este lado del Estrecho y a Marraquech en el norte de África. Los almohades volvieron a obtener una gran victoria en la batalla de Uclés (1108), pero poco después fueron vencidos por el rey aragonés Alfonso I el Batallador en Zaragoza (1118). Tras esta derrota empieza su declive y sus posesiones en España se dividieron en numerosos reinos de taifas.
Llamados por sus hermanos en la fe, una nueva oleada de fanáticos musulmanes, los almohades, desembarcaron en Algeciras y en pocos años se hicieron con todos los territorios musulmanes de la península. Los almohades habían nacido entre las tribus bereberes del Atlas marroquí como una secta musulmana caracterizada por su purismo y radicalismo ortodoxo cuyo líder se arrogaba el título de mahdi; rápidamente se extendieron por todo el norte de Marruecos y saltaron a España en tiempos del líder llamado Abd al-Mu´min (1130—1163); rápidamente se hicieron con las taifas de Sevilla (1147), Córdoba (1149), Granada (1154) y otras. Los almohades, que habían establecido su capital en Rabat, eligieron Sevilla como centro de poder en al-Ándalus. Bajo la dirección de Abu Yusuf Ya´qub (1184—1199) derrotaron a los cristianos en Alarcos (1195) hasta que son derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa (1212), cuando inician su declive y dejan tras de sí un montón de nuevos reinos de taifas. Su fanatismo religioso no impidió que figuras como Maimónides y Averroes brillaran durante su dominio en España. Desde el punto de vista artístico, las obras más importantes fueron la Giralda y la Torre de Oro, ambas en Sevilla.
Tras la victoria de las Navas de Tolosa los reinos musulmanes ya no se repondrían nunca más y nunca más se unificarían de nuevo. Sin embargo, la Reconquista no finalizó en ese momento, lo que se explica, entre otras causas, por la división entre los reinos cristianos, por la falta de población para continuar la colonización de nuevas tierras y también porque los monarcas cristianos preferían cobrar parias (impuestos) a los emires de los reinos musulmanes antes que conquistarlos militarmente. Los reinos cristianos que desde el principio de la Reconquista se habían formado en el norte de España (reinos de León, Aragón, Navarra y los condados catalanes) continuaban la expansión hacia el sur, a costa de los reinos musulmanes que encontraban a su paso. Pero estaban lejos de unirse; la Alta Edad Media es una sucesión de reinos, batallas, uniones, desuniones y eventos que hace muy difícil resumir la historia de los mismos desde el siglo XI al XV. Siempre hubo un cierto espíritu de unión peninsular, a veces facilitado por el matrimonio de los herederos de dos dinastías, pero al final la división prevaleció. Las fronteras no siempre fueron las mismas y todos los reinos cambiaron con el tiempo sus fronteras, unas veces a costa de los musulmanes y otras a costa de otro reino cristiano.
A mediados del siglo X surgió un nuevo reino: el de Castilla. Castilla, cuyo núcleo inicial estaba en la zona de la actual provincia de Burgos, era una marca (zona militar) dependiente del reino de León y que tradicionalmente estaba dirigido por un conde. Como pasó con los condados catalanes de la Marca Hispánica, esos condes tendieron a ser hereditarios hasta que en el año 960 el condado de Castilla se independizó de facto del reino de León con el conde Fernán González, aprovechando la decadencia del reino leonés provocada por los embistes de Almanzor. A partir de entonces, Castilla será un bastión ofensivo contra los reinos musulmanes, pero su historia se mezclará con la de Navarra, la de León e incluso con la de los condados catalanes, hasta que en 1230, con Fernando III se puede hablar de unidad política de los reinos de León y el de Castilla; pero no de fusión o identificación de leoneses y castellanos, que mantendrán sus Cortes separadas por un siglo más. Pero con el tiempo, Castilla prevalecerá sobre León.
El reino de Galicia se conforma en el año 910 cuando el rey Alfonso III de León asignó a cada uno de sus hijos los territorios de su reino y correspondió a Orduño lo que hoy es la región de Galicia, aunque García, el mayor de los hermanos, y fundador de la dinastía leonesa, conservaba la soberanía sobre la totalidad de los territorios de su padre. Galicia había adquirido importancia tras el descubrimiento de los restos del apóstol Santiago en el año 813 en Iria Flavia, una parroquia de Padrón; este descubrimiento supuso para la región el inicio de las peregrinaciones a través del Camino de Santiago. A finales del siglo XI, el reino de Galicia es dividido administrativamente en dos condados, tomando como referencia al río Miño, estableciendo el condado de Galicia en el norte y el condado de Portugal en el sur. En 1230, Fernando III de Castilla reúne definitivamente Galicia al reino de Castilla y León. La denominación de reino de Galicia fue conservada durante el Antiguo Régimen, hasta ser sustituida oficialmente con la reforma administrativa española de 1833, aunque siguió siendo empleada con fines honoríficos y protocolarios. Algunos sectores políticos han propuesto su recuperación como denominación oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Las uniones, separaciones, alianzas y enfrentamientos de la historia de al-Ándalus y de los reinos cristianos occidentales tienen su semejanza en la zona oriental de la península. El reino de Navarra se había formado alrededor de la ciudad de Pamplona sometido a la presión de los francos por el norte y de los musulmanes por el sur. En el año 788, los vascones que habitaban en la parte pirenaica de Navarra sorprenden en las proximidades de Roncesvalles a las tropas de Carlomagno que regresaban a Francia después de haber acudido en auxilio de los Banu Qasi de Zaragoza. La primera dinastía regidora de la zona comenzó en el siglo IX con Iñigo de Arista que mantiene un equilibrio entre la presión islamista y la dependencia de la monarquía carolingia. Una nueva dinastía (dinastía Jimena) se hace con el poder en el siglo X, la cual extiende sus dominios por la Rioja; el matrimonio de García Sánchez (905—925) con la heredera del condado de Aragón se tradujo en la unión del condado y del reino de Pamplona que se mantuvo hasta el siglo XI. Tras los ataques de Almanzor, el rey Sancho III (1000—1035), denominado el Mayor, convierte al reino de Pamplona en el mayor de la España cristiana incorporando tierras aragonesas y casándose con la heredera del condado de Castilla. Pero a su muerte dividió sus territorios entre sus hijos. Poco tiempo después, el reino navarro se incorpora al de Aragón hasta que en 1134 recuperan la independencia proclamando rey a García Ramírez, con dominios disminuidos respecto a los de sus antepasados y ahora rodeados por los emergentes reinos de Aragón y el de Castilla. Poco tiempo después, Navarra pierde los territorios de Guipúzcoa y una parte de Álava en beneficio de Castilla. Con el paso del tiempo, Navarra pasará a manos de la dinastía francesa de Champaña, lo que explica que durante toda la Alta Edad Media Navarra estará inclinada a los intereses franceses, teniendo sus territorios divididos a una y otra parte de los Pirineos, hasta el punto de que en algún momento la corona francesa de los Capetos reinará también a este lado pirenaico. Las dinastías francesas estuvieron también presentes hasta el siglo XIV; con Juan II de Aragón, el reino de Navarra pasará a la órbita de la corona de Aragón y tras nuevas desuniones, será bajo Fernando el Católico cuando Navarra quedó incorporada a la corona de Castilla (1512).
Alfonso I (1162—1196) fue el primer monarca efectivo de la llamada corona de Aragón al heredar los dominios de su madre (Petronila, reina de Aragón) y de su padre (Ramón Berenguer IV, conde Barcelona, cuyo título se había consolidado como cabeza de los diversos condados de la Cataluña Vieja) aunque cada territorio mantuvo su personalidad jurídica, administrativa y cultural. Es necesario señalar que el concepto de «corona de Aragón» fue elaborado en el siglo XVI (aunque el término fue utilizado en algunos textos medievales) y abarca al conjunto de reinos, condados, señoríos, etc. que a raíz del matrimonio mencionado se encontraban bajo una misma dinastía, pero con instituciones separadas. Tanto Aragón como Cataluña llevan a cabo una importante penetración política en el sur de Francia durante el siglo XII (territorios que se perderían poco después, tras la derrota que Pedro II sufrió en Muret —1213— frente al francés Simón de Monfort) al mismo tiempo que se extienden por tierras musulmanas del sur de Aragón y el campo de Tarragona (la Cataluña Nueva). Aragoneses y catalanes ocuparon el reino (musulmán) valenciano y los catalanes llevaron su expansión hasta las islas Baleares y Valencia, incorporadas a la confederación aragonesa en tiempos de Jaime I (1213—1276) y que pronto se convirtieron ellas mismos en reinos. La ocupación de Mallorca fue obra de colonizadores catalanes y el nuevo reino estará unido a Cataluña, incluso cuando tenga rey privativo. Cuando Jaime I murió (1276), dejó en su testamento que el reino de Aragón fuera para su hijo Pedro y el nuevo reino de Mallorca para su otro hijo, Jaime II; el reino de Mallorca comprendía además de las islas Baleares una serie de territorios del sureste de Francia. En 1349, el reino de Mallorca se incorpora definitivamente al reino de Aragón. El reino de Valencia fue ocupado conjuntamente por catalanes y aragoneses que intentaron, por separado, imponer sus costumbres y leyes, lo que obligó al monarca a crear un reino independiente y distinto del de Aragón, el reino de Valencia, unido a los anteriores por la corona. Tras las anteriores anexiones, el reino de Aragón inicia una expansión estratégica hacia el Mediterráneo central. Pedro III (1276—1285) incorpora Sicilia en 1282, defendiendo la herencia de su esposa Constanza de Suabia, en oposición al bando liderado por el francés Carlos de Anjou tras una revuelta en la isla contra la presencia francesa (Vísperas Sicilianas, 1282). Jaime II (1291—1327) iniciaba la conquista de Cerdeña y en 1380, bajo el reinado de Pedro IV (1336—1387), se añadirían los ducados de Atenas y Neopatría, aunque se perdieron poco tiempo después. Aquí se inició la orientación de la política aragonesa, y luego española, hacia Italia (que tanto influirá en la política española en los siguientes siglos) al mismo tiempo que se desentiende de los intereses sobre el norte de África y Marruecos. El dominio aragonés del Mediterráneo fue tan decisivo que por entonces se decía que hasta los peces debían llevar las barras aragonesas para poder nadar por el dicho mar. Estas guerras crearon en la corona de Aragón una gran cantidad de soldados mercenarios (llamados almogávares) que agrupados en compañías actuaban a menudo por su cuenta en busca de botín. Estuvieron presente en la conquista de Sicilia y, cuando se quedaron sin faena en favor de los aragoneses, llegaron a un acuerdo con el emperador de Bizancio Andrónico para apoyarle en su lucha contra los turcos, pero tras lograr bastante éxito en el campo de batalla las buenas relaciones pronto se deterioraron y para deshacerse de ellos el emperador invitó a la flor y nata de almogávares y cuando estaban en el banquete los hizo asesinar. Cuando el resto de mercenarios se enteraron, arrasaron con pueblos y personal: ese hecho se conoce como «la venganza catalana» y por aquellos lugares todavía se acuerdan de ello. Libres de alianza con los bizantinos, los almogávares crearían un pequeño imperio en Grecia (los ducados de Atenas y Neopatría) que pusieron bajo la soberanía de los reyes aragoneses los pocos años que duraron. Aquí se hicieron famosos los caudillos Roger de Flor y Roger de Lauria, que todavía resuenan en la actualidad.
El siglo XIII es un periodo de expansión de los reinos cristianos, iniciado con la derrota sobre los almohades de las Navas de Tolosa (1212, un año bonito que merece recordar). A pesar de esta expansión, los reinos peninsulares acentuaron la incorporación económica y social con Europa, facilitada por la venida de los peregrinos que hacían el Camino de Santiago y con la creación de monasterios de origen europeo como fueron los cluniacenses y cistercienses. La llegada de las fronteras de los reinos de Portugal y de Castilla al Estrecho facilita la navegación cristiana entre el Atlántico y el Mediterráneo y con ello los intercambios comerciales con las ciudades italianas y flamencas. Por su parte, solo Navarra permanecía encajonada entre Castilla y Aragón, quedando al margen de la expansión de los reinos peninsulares, lo que acentuó sus relaciones con el mundo francés. Durante la segunda mitad del siglo XIII, al finalizar el impulso expansivo de los siglos anteriores, los reinos cristianos peninsulares se ven envueltos en rebeliones nobiliarias que desafían el poder de los monarcas. Hay variadas causas, pero una era la creciente importancia de mercaderes y juristas. Tanto Alfonso X en León (1252—1282) como Jaime I (1208—1276) sufrieron la embestida política nobiliaria con consecuencias en la política exterior de los dos reinos.
Como hemos visto, la procedencia y origen de los conquistadores y colonizadores de las tierras musulmanas tendrán una gran importancia para el momento y para el futuro (cuyas consecuencias llegan hasta hoy día). Los castellanos colonizarán el campo andaluz y murciano y trasladarán a ellos su idioma y sus costumbres. Sevilla se transformará en ciudad comercial gracias a la llegada de mercaderes genoveses, catalanes y francos interesados en el comercio italiano—flamenco; en Murcia, la permanencia de muchos musulmanes permitirá conservar la agricultura de huerta de época islámica frente al cultivo extensivo castellano—andaluz. Artesanos y mercaderes catalanes serán atraídos por los núcleos urbanos de Mallorca y del litoral valenciano (donde permanecerán huertanos musulmanes), mientras que el interior de Valencia, conquistado por nobles aragoneses, continuará dedicado a la agricultura y hablará aragonés. Por el tratado de Almizra (1244), los soberanos de Castilla y de Aragón fijarán los límites de la expansión de sus reinos en el antiguo reino taifa de Murcia, fijándose el límite por la actual provincia de Alicante (lo que explica que en dicha provincia haya pueblos cuyo idioma natural sea el español mientras que en otros vecinos se hable el valenciano).
Las campañas de reconquista entregaron muchas tierras a los reinos cristianos. Pronto el nuevo territorio castellano—leonés se organiza en un conjunto de núcleos urbanos a los que la monarquía les reconoce un estatuto de singularidad mediante fueros especiales (inmunidad fiscal, consideración social de infanzones, autonomía de gobierno) con la obligación de cultivar el alfoz (terreno agrícola circundante alrededor del núcleo urbano) y el compromiso de ayuda militar al rey en caso de necesidad. Y así, apenas cae Toledo, surgen ciudades como Salamanca, Ávila, Cuéllar, Segovia… La entrega de fueros facilita la llegada de artesanos y comerciantes (muchos de ellos de origen europeo) que da lugar a otras serie de villas a lo largo de vías de peregrinaje (Jaca, Pamplona, Estella, Logroño). La rapidez con que se asaltan los cursos altos del Guadiana y La Mancha, y la debilidad demográfica, imponen una repoblación señorial y latifundiaria de cuño pastoril a la nobleza laica y a las órdenes militares. En el ámbito de la corona aragonesa o en el reino murciano, por el contrario, la pervivencia de la población musulmana obligó a realizar pequeños lotes que se solapaban con los derechos de la minoría nobiliaria. Por otra parte, la incorporación de Andalucía, Levante y Murcia introduce en las sociedades cristianas una gran diversidad étnico—religiosa, sustrato de no pocos conflictos. En Cataluña, la tradición carolingia respalda modelos vasalláticos particulares; al pago de las rentas de la tierra acompañarán otras cargas a títulos personas (los llamados usos y malos usos). Al acercarse el siglo XIII la sociedad hispana aparece, por tanto, jerarquizada de acuerdo con la posesión de riqueza territorial; los tiempos caminan hacia el progresivo sometimiento de los pequeños propietarios libres y su reducción a meros colonos instalados en tierras de señoríos y obligados por ello al abono de un conglomerado de cargas y rentas. Habrá ciertos alivios de esas cargas, excepto en Cataluña donde los malos usos mantienen su vigor hasta el siglo XV; especialmente gravoso era el de la remensa, que obligaba al campesino a indemnizar a su señor en caso de abandono del cultivo. En cambio, es en Cataluña donde la burguesía (ciutadans honrats) apuntala su ascendencia en el gobierno de las ciudades.
Escenario de la batalla de las Navas de Tolosa. El escenario de la batalla de Tolosa se encuentra en las inmediaciones de Despeñaperros, donde actualmente se encuentra un museo conmemorativo de la batalla. Foto del autor.
La reconquista diversifica los rendimientos de las tierras. La inestabilidad bélica catapultó la ganadería ovina, fácil de ser transportado en caso de peligro. Para mantener esa cabaña y mediar en los conflictos con los campesinos nacerán diversas juntas de ganaderos que dan lugar a la instauración del Honrado Concejo de la Mesta (1273), obra de Alfonso X de Castilla, que supone la etapa inicial de imposición de los intereses ganaderos sobre los agrícolas. En Cataluña, los afanes comerciales de la ciudad de Barcelona se ven compensados con la instauración del Consulat del Mar con el que los comerciantes catalanes se equiparon con un instrumento de defensa corporativa. No obstante, la nobleza siempre será un factor de contrapeso a la acción real y verán involucrarse en los asuntos de gobierno por medio de instituciones como las Cortes, que jugarán un papel importante a la hora de fijar impuestos; las primeras (del mundo) se reúnen en León (111). En Cataluña, sus ciudadanos arrancan a Pedro el Ceremonioso en 1359 el nombramiento de la Diputación General de Cataluña, organismo encargado de recaudar impuestos y controlar su gasto, que con la llegada de los Trastámara (una dinastía elegida) se trasforma en un órgano de gobierno del principado.
Para una mentalidad moderna es difícilmente comprensible cómo los reyes medievales disponían de sus reinos a su antojo y los repartían o unían según el deseo de cada uno. La explicación es que el lenguaje moderno nos traiciona; al hablar de reinos no podemos comparar el concepto medieval y el moderno. Los reinos medievales eran patrimoniales (patrimonio de los monarcas, como un piso actual lo es de su propietario. Un propietario moderno puede tener un piso en Madrid y otro en París y disponer de ellos como quiera, aunque en cada caso siguiendo leyes de aquí o de París, sin tener en cuenta a los inquilinos que en cada momento puedan alojar en los pisos). En la Edad Media, los reyes eran (casi) soberanos absolutos de sus territorios y los podían dividir a su antojo, sin tener en cuenta a sus habitantes. El rey respondía (casi) solo ante Dios, valor supremo en aquellos tiempos, y su poder se transmitía a través de su representante en la tierra, el papa. El sistema social, político y económico de los tiempos es denominado feudal, muy matizado por los historiadores actuales, pero que, en esencia, significaba que los individuos estaban sometidos a unos señores, y estos a otros hasta llegar al rey o al papa. Ese sometimiento era en forma de impuestos, posesión de las tierras que ocupaban, trabajos que se tenían que hacer para los señores… y obligaciones militares para con cada señor. El sistema había comenzado con la decadencia del mundo romano allá por el siglo V, cuando las invasiones germánicas dieron lugar a un vacío político e inseguridad que avocó a que los la ciudadanía menos favorecida buscara el auxilio de los más poderosos (y de la Iglesia). Con el tiempo la sociedad se estructuró en varias capas que, de manera resumidas, eran los nobles, el clero y el resto de población que podemos llamar vasallos. La fidelidad (que hoy tenemos a un país… o a un club de fútbol) entonces no era a una nación, sino a su señor, que disponía de ellos como su voluntad quisiera.
Para ilustrar lo dicho anteriormente quizás valga la historia de Sancho II el Mayor, rey de Navarra desde el año 1000 al 1035. Estuvo a punto de acabar con la Reconquista y unificar toda la península si hubiera tenido tiempo… y un poco más de sentido común. En su tiempo, Navarra llegó a ser el reino más poderoso de los cristianos peninsulares: conquistó parte de Aragón, logró el vasallaje de los condes catalanes, ocupó Castilla y hasta asumió el título de emperador cuando tomó León. Pero luego, en su testamento reparte todo lo ganado y cede Navarra a su hijo García III, Castilla para su otro hijo que sería el rey Fernando I y Aragón lo heredó su hijo Ramiro I. A partir de esta división, Castilla y Aragón, hasta entonces condados, se fueron convirtiendo en reinos. Fernando, el más activo, derrotó y mató al rey de León (su hermano) así como a varios reyezuelos de las taifas de Toledo, Sevilla y Badajoz, pero llegada la hora de su muerte, divide sus conquistas entre sus hijos: Castilla para su hijo Sancho II; el reino de León, para Alfonso VI; Galicia (que hasta entonces no era reino) para García; y las ciudades de Toro y Zamora para sus hijas Elvira y Urraca. Muerto el rey García de Navarra (el único hermano que había heredado el título de rey) en la batalla de Atapuerca en el año 1054, la situación jurídica se invierte y el nuevo monarca navarro, Sancho IV (1054—1076) será vasallo del castellano. ¡Así se explica por qué tardó tanto en acabarse la Reconquista!
Me siento obligado a hablar, aunque sea en este punto, de un personaje que quizás represente mejor lo que era la vida y el sistema de relaciones de la Baja Edad Media: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Vivió en los años posteriores al desmembramiento del Califato de Córdoba (primeros años del siglo XI), prototipo del caballero medieval, convertido en popular héroe y fuente de inspiración para novelistas y poetas (como el que escribió, siglos después de la vida del protagonista, el poema Cantar del Mío Cid). Rodrigo había nacido en un pueblo cercano a Burgos, Vivar, allá por al año 1043 y se crio con el infante Sancho, hijo del rey Fernando I de León. Luchó contra los musulmanes de Zaragoza y ahí ganó el sobrenombre del Cid, que significa «señor»; años después, en las luchas contra navarros por asuntos fronterizos, se ganó el otro apodo: el Campeador. Tras la muerte de Sancho II en el cerco de Zamora (1072) por conflicto entre Sancho y su hermano (el futuro Alfonso VI) pasó a ser vasallo del nuevo rey, pero las relaciones serían tensas desde el principio, quizás como consecuencia de hacer jurar a Alfonso que no tenía que ver con la muerte de Sancho. A pesar de no verse muy favorecido en la repartición de cargos palatinos por el rey Alfonso, Díaz de Vivar se casó con Jimena, sobrina del monarca, pero la situación de Rodrigo siguió empeorando hasta que fue desterrado, rompiéndose el vínculo de vasallaje que unía al Cid y al rey. Rodrigo tuvo que abandonar Castilla en el año 1081, junto con una mesnada de fieles vasallos, y empezó a ofrecerse como guerrero a quien así lo pudiera necesitar. Luchó por los intereses de los condes de Barcelona, pero también en las filas del rey musulmán de Zaragoza, lo que le llevó a luchar contra otras huestes cristianas e incluso llegó a hacer prisionero a Berenguer II de Barcelona. La llegada de los almorávides a la península propició que Alfonso VI y el Cid se reconciliarán en 1086, aunque aún hubo nuevos destierros hasta la definitiva reconciliación en 1097. El mayor éxito de Rodrigo llegaría con la conquista del Valencia en el año 1094, que tendría como efecto contener la expansión almorávide hacia Aragón y Cataluña. En el año 1096, el Cid se instalaba con su familia en el alcázar valenciano y renovaba el vasallaje a Alfonso VI. Rodrigo Díaz de Vivar permanecería en Valencia hasta julio de 1099, fecha de su muerte. Desde entonces hasta 1102, la ciudad se mantuvo bajo el gobierno de la viuda Jimena, que probablemente contó con el apoyo de Ramón Berenguer III, su yerno. Una nueva embestida de los almorávides obligó a Alfonso VI, a quien Jimena había pedido auxilio, a ordenar evacuar la ciudad, no sin antes incendiar la ciudad. Hasta aquí la historia; la leyenda y las novelas son otras cosas.
A estas alturas de la presente historia el lector inteligente habrá averiguado que el devenir de los tiempos ha hecho que conceptos que tomamos actualmente por unívocos o perennes no lo son. Casi ninguna verdad lo es al cien por cien. Ya advertí al principio que el vocabulario de hoy no se adapta correctamente a los conceptos y nociones del pasado. Esto es algo que siempre debe tener en cuenta el lector advertido.
Tumbas reales de la ciudad de Fez (Marruecos). Marruecos siempre ha estado presente en la historia de España. Foto del autor.
Como esta historia intenta explicar la realidad presente, permítame el lector introducir algunas explicaciones sobre dos temas que conviene dejar ya claro. La Baja Edad Media, como habrá advertido ya el lector, empieza a configurar la unidad peninsular y es donde algunos autores y políticos quieren buscar razones para fundamentar posiciones nacionalistas, manipulando, a veces, la misma historia. He tenido cierto reparo en utilizar los términos España y Cataluña (menos todavía lo de País Vasco o Euskadi) porque, ya lo digo, esos términos son equívocos. Lo que hoy llamamos España o Cataluña no existían en la época que hemos estudiado hasta aquí; irremediablemente los he utilizado para simplificar la narración y focalizar el espacio geográfico en la que se desarrollan los acontecimientos.
El origen de la voz Cataluña permanece incierto aunque han sido varias las posibilidades señaladas. El topónimo como tal se encuentra por primera vez en forma escrita hacia 1117 en la forma latina que aparece en el poema pisano Liber maiolichinus de gestis pisanorum illustribus. En ese texto, en el cual se describen las gestas que los pisanos realizan con los catalanes para abordar la conquista de Mallorca, aparecen varias referencias al conde Ramón Berenguer III (dux Catalanensis, rector Catalanicus hostes, Catalanicus heros, Christicolas Catalanensesque) así como referencias étnicas como catalanenses o catalanensis y al territorio de estos, Catalania. Posteriormente, también aparece la expresión Catalonia en unas donaciones que el rey Alfonso II hizo a su esposa en 1174, así como en diversas ocasiones (Cathalonia) en el testamento del rey y en cantos de trovadores occitanos (Catalonha). En tiempos de su hijo y sucesor Pedro el Católico vuelve a mencionarse en la declaración de la asamblea de Paz y tregua de 1200, en que se delimita su ámbito de vigencia: «Haec est pax quam dominus Petrus (...) constituit per totam Cataloniam, videlicet a Salsis usque ad Ilerdum». La primera vez que aparece en catalán es en el Llibre dels fets de Jaime I el Conquistador, en la segunda mitad del siglo XIII. Sin embargo, el origen de este nombre no está claro. Algunos postulan que la palabra procede de Gotholandia (país de los godos) a través de Gothia o Gotiaque, que era como los francos denominaban también la Marca Hispánica, debido a la presencia de población visigoda (godos) en Septimania y el norte de la actual Cataluña tras la caída del reino visigodo. De igual modo, se sugiere Gothoalania (país de godos y alanos) pese a no haber referencias de este segundo pueblo en territorio catalán. Otra propuesta sugiere que por las necesidades defensivas de la marca se levantaron muchas fortificaciones y sus guardas eran los castellanos que en el bajo latín medieval tomarían el nombre de castlanus, de cuya voz surgen las formas catalanas castlà, catlà y carlà. De estas formas, los extranjeros que pasaban por sus tierras habrían comenzado a nombrar así a los habitantes y su territorio (català, Catalonia, Catalaunia), por lo que Cataluña significaría «tierra de castillos». Sin embargo, esta explicación ha sido cuestionada por dificultades fonéticas. Autores modernos defienden que el topónimo procede de una alteración de la latina referida a los lacetanos. Actualmente, esta etimología y la referida a los godos son las más extendidas. Además de las comentadas hay aún más propuestas etimológicas menos conocidas. Por ejemplo, tanto catalán como castellano podrían derivar de una fusión de las palabras góticas guta y athala, con el significado de «noble godo» o «hidalgo godo». Cualquiera que sea el origen de la palabra, lo que está claro es que Cataluña, en la época que comprende este capítulo, no tuvo una organización política unificada y nunca fue un espacio unificado social ni históricamente. Ya hemos mencionado el origen y evolución de lo se conoce como Marca Hispánica y cómo el territorio que hoy conocemos como Cataluña estuvo formado por una Cataluña Vieja, en la que diversos condes ejercían sus dominios y que poco a poco fue adquiriendo cierta unidad bajo la primacía del conde de Barcelona; y luego una Cataluña Nueva (como, por otra parte sucedió a Castilla) a medida que la reconquista alcanzaba el campo de Tarragona y la zona de Tortosa. Socialmente, siempre hubo una Cataluña del interior y otra del litoral, que se distinguieron, y a veces lucharon entre sí, por sus intereses y la estructura social que las definían.
En cuanto a los vascos, ya en capítulos anteriores hemos visto el origen y la movilidad de ese concepto, que merecería una explicación más profunda pero que tenemos que dejarlo como está. Lo que sí está claro que lo que hoy son provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tampoco formaron en la Edad Media una unidad territorial ni institucional y que los territorios y habitantes que hoy denominamos con esos nombres actuaron independientemente, sin acción coordinada. La provincia de Álava entró en relación directa con el núcleo reconquistador de Asturias desde muy pronto y ya a fines del siglo IX se menciona el nombre de Álava en algunas crónicas. La región no fue fuertemente islamizada y a comienzos del siglo IX se configura como un señorío condal ligado a la familia de los Velas y tanto navarros como castellanos tuvieron relaciones con ella. Fue el rey navarro Sancho el Sabio el que fundó en 1181 la ciudad de Vitoria pero la zona sufrió vaivenes de dominio de un lugar a otro. Fue en los años treinta del siglo XIV cuando los señores que gobernaban el territorio entregaron su jurisdicción al rey castellano Alfonso XI, a cambio del respeto y jura de unos fueros por parte del monarca. En el caso de la actual provincia de Guipúzcoa sucedió cosa parecida pero es por el año 1200 cuando los guipuzcoanos pactaban con Alfonso VII de Castilla la incorporación a la corona. Más complicada es explicar la incorporación a la corona de Castilla del señorío de Vizcaya, creación de la familia López de Haro, que fueron agregando territorios a su patrimonio inicial; en 1379 coinciden en la persona del rey Juan II la corona de Castilla y el señorío de Vizcaya, y a partir de entonces los monarcas castellanos serán señores de Vizcaya y tendrán que prestar juramento de respeto a sus fueros. Curiosamente, siguió la plenitud foral de las provincias vascas cuando la nueva dinastía de los Borbones en el siglo XVIII, pues los fueros no fueron suprimidos ni modificados por los decretos de Nueva Planta. El último rey que juró los fueros fue Isabel II, casi a finales del siglo XIX.
A finales del siglo XIV, la península había recorrido un gran camino histórico. La unidad se había buscado por imperativos del territorio (una península), la unidad religiosa y un cierto sentimiento de unidad que venía de los tiempos visigóticos. Al mismo tiempo que se busca la unidad, el espacio geográfico y político de la península se abre a Europa a través del Camino de Santiago, las órdenes monásticas extranjeras, el comercio, la expansión territorial y los matrimonios; varios reyes se casaron con princesas europeas (Fernando III se casó con Beatriz de Suabia y Jaime I con Violante de Hungría; no fueron los únicos) lo que motivó que incluso alguno buscara el cetro imperial alegando derechos de su esposa.
Muchas veces, el arte expresa mejor que nada el momento histórico en el que florece. La Edad Media es el tiempo del arte románico: compacto, muchas sombras para realzar pocas luces, misticismo, religiosidad… que, con el paso de los siglos, da lugar a uno más luminoso, perfeccionado, estilista: el arte gótico.
En este breve, e incompleto, resumen de la historia de España durante la Baja Edad Media nos hemos dejado muchos, muchísimos, eventos y personajes en el tintero. Nueva tarea para el lector inteligente: la historia de los acontecimientos y los personajes que protagonizaron los siglos XI al XIV es apasionante, a veces compleja, que animo a que se continúe y se disfrute; merece la pena.