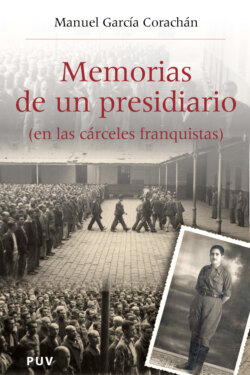Читать книгу Memorias de un presidiario (en las cárceles franquistas) - Manuel García Corachán - Страница 10
ОглавлениеII. ALBATERA
4 de abril.-Amediodía salida haciaAlbatera, donde se llega al atardecer. Nada más llegar, selección de jefes y oficiales y quedar en el Campo.
* * *
¡Inolvidables jornadas!
Nos dejábamos atrás el celebre, en nuestro recuerdo, Campo de los Almendros. E iban a comenzar otros alucinantes días, aún si cabe, y si que cabe, más cargados de emoción que los pasados.
La primera de las intensas impresiones la recibimos en el tren que nos conducía a Albatera. Era un convoy especialmente dedicado a nosotros, todas sus salidas guardadas por centinelas armados. Pues bien, las lágrimas saltaron a los ojos de la mayoría de nosotros, al ver el valor de muchas gentes con las que nos cruzamos, incluidas las mujeres, quienes desafiando la ira de los guardianes —alguno llegó a apuntarles con su fusil— nos saludaban con el puño en alto, sin duda que también sus ojos enrojecidos por el llanto.
Al salir de Los Almendros no teníamos la menor idea de cual era nuestro destino. Fue Albatera, el que había de ser famoso campo de concentración.
El tren se detuvo en medio de lo que parecía un oasis del desierto africano: dunas de arena sembradas de palmerales. Bonito paisaje, en el que no tuvimos tiempo de fijar nuestra atención. Ya bajados del tren, tras un corto paseo por el arenoso suelo, penetramos en un recinto acotado por alambradas, con unos pabellones de madera en su centro y alguna edificación a los lados. Era el Campo de Concentración de Albatera, ya utilizado para igual fin durante la guerra, en el cual, ahora, se habían invertido los papeles, pues los antes allí recluidos pasaban a ser nuestros guardianes.
A su llegada, nuestra expedición, primera que de los vencidos arribaba a tal lugar, quedó formada en dos grandes columnas, una a cada lado del recinto acotado.
Apenas habíamos dejado nuestros bultos, yo la pesada maleta, en el suelo, un capitán del ejército triunfador se dirigió a nosotros, diciendo sólo:
– Los que hayan sido oficiales o comisarios en el Ejército Rojo que den un paso al frente.A mi lado estaba el que con el tiempo había de ser excelente amigo y compañero, Mario, capitán de artillería.No sabíamos que partido tomar.
Aquí uno, otro más allá, otro y otro... De nuestras filas comienzan a salir hombres que decididos en su paso al frente, responden al llamamiento del oficial fascista.
Mario y yo nos miramos.
– ¿Qué hacemos?, dice uno
– La verdad, quizás sea lo mejor, contesta el otro
Y, sin más consideraciones, los dos al unísono damos, también, el paso fatal.
¡Lejos estábamos de suponer lo que aquello podía haber significado!
En la vida he hecho muchas tonterías y me he equivocado incontables veces, pero nunca como entonces.
Desde el momento en que creí que la guerra estaba perdida, me formé el decidido propósito de marchar al extranjero, para evitar caer en manos de los vencedores, de quienes, por lo que sabía de ellos, pensaba iban a ser extremadamente crueles. Recuerdo que mi padre y mi hermano, conocedores ambos de mi limpia actuación antes de la guerra y en la guerra misma, me decían:
– Para que vas a marchar, si a ti no te puede pasar nada.
– Sí que me puede pasar: me voy —les contestaba.
– Recuerda que Franco ha dicho...
– ... Lo de las «manos manchadas de sangre», ¿No? —les interrumpí.
– Eso mismo: lo ha prometido y no puede faltar a su palabra.
– Sois tontos, y os habéis olvidado de lo que ha pasado en la zona nacional, donde han sido asesinados miles y miles de personas, sólo por el hecho de ser de izquierdas, o de no estar con ellos, la mayoría cazada en sus casas, antes de haber tenido tiempo de hacer nada —les replicaba.
– No es lo mismo, ahora ha terminado la guerra —insistían ellos.
– ¿Y qué? Seguirán obrando igual, persiguiendo con saña a todos los que pensamos de distinta forma que ellos; además, si me quieren matar, podrán acusarme impunemente de todo lo que les acomode. Pero, aunque no fuera así, no quiero ser un «cipayo» a sus órdenes.
* * *
Y ahora, yo que nunca me fié de tal promesa, que cría era, y fue, falsa, en Albatera no sospeché del traicionero llamamiento de un militar fascista, y me dejé cazar, como todos los que dimos el paso al frente, en la trampa que nos tendió.
Pronto nos dimos cuenta de la enormidad de nuestra acción. Al ver de la forma como engrosábamos en número, el tal capitán se echó las manos a la cabeza, acaso asustado, o impresionado, por la iniquidad de lo que pensaba realizar
Al percibir su gesto, comprendimos el peligro en que inconscientemente nos habíamos metido.
A todos los que dimos el fatídico paso, se nos hizo formar en fila de a dos y, sin ninguna explicación, se nos llevó al centro del campo, enfrentando directamente con dos ametralladoras emplazadas en la puerta del recinto que, con sus servidores dispuestos, apuntaban hacia nosotros.
Creí, lo creímos todos, llegado el último momento. Esperaba, todos esperábamos, oír el siniestro ¡tac!...¡tac!...¡tac!... de las máquinas y ver como los hombres de nuestra columna, cerca de doscientos, comenzaban a caer segados por el mortífero fuego.
Hoy, a través de los años desde entonces pasados, recuerdo aquello como algo de pesadilla. Me parece poco menos que incomprensible que nuestro grupo de hombres, muchos de ellos con valor acreditado en los frentes de combate, hubiéramos podido estar allí, quietos, casi seguros de que íbamos a morir, esperando la muerte sin hacer nada por evitarla. Pero, ¿qué podíamos hacer?
Así, en tan angustiosa situación, permanecimos un tiempo que nunca he podido precisar, pudiera ser de minutos o de horas; de cualquier forma, algo horrible. Todos, yo, llenos de vida, la mayoría en plena juventud, esperando una alevosa muerte. No se tampoco lo que pensé en ese tiempo, en el supuesto de que pensara algo.
No llegó la muerte. Al oficial le vimos desaparecer de nuestra presencia, luego ir de un lado a otro, nervioso, desorientado.
¿Qué pudo suceder en esos minutos u horas? Supusimos que aquel hombre, decidido a asesinarnos, posiblemente con órdenes de hacerlo, se impresionó ante nuestro número y, bien por iniciativa propia o tras consultar con sus superiores, decidió aplazar la prevista ejecución. Lo cierto es que, ya con reforzada escolta, se nos llevó a una dependencia del Campo, el llamado «Cuarto oficinas», donde quedamos completamente aislados del resto de los compañeros del cautiverio. De momento habíamos salvado la vida, aunque quedaba abierta la gran interrogante acerca de lo que iba a ser de nosotros, sin otra alternativa que la de aceptar, ¿qué remedio? La suerte que el porvenir nos reservara.
Durante una hora, seguro que no llegaría a hora y media, estuvimos encerrados en tal dependencia. Después llegaron unos señores... (cada uno puede poner, en lugar de los puntos suspensivos, el calificativo que estime mejor cuadre), con sendos banderines en el brazo, uno de los nuevos colores nacionales, el otro de los colores de la «Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista» (así, nada menos, se llamaba el flamante partido triunfador), acompañados de unos soldaditos, gallegos sin duda —y que perdonen los gallegos— que procedieron a realizar un concienzudo cacheo, de todos los de nuestro malventurado grupo.
Nos hacían salir del «Cuarto de oficinas» uno a uno.
– Tú, todo lo de valor que lleves, dilo, sino te fusilamos en el acto —mandaba el abanderinado de turno.
Y uno, atemorizado, decía todo lo de valor... que llevaba a la vista.
Yo entregué a tales ladrones, sí, además de todo lo otro, eran unos se
ñores ladrones, casi todas las joyas y cosas de algún valor que llevaba, o visibles y encontrables.
– Y esto, ¿dónde lo has robado? —me preguntaba el hijo de... Satanás.
Se trataba de un reloj extraplano de bolsillo, marca Watchman, con tres tapas, todo de oro, que había pertenecido a mi tío Vicente.
– Sois unos cochinos ladrones —añadía el «caballero» falangista, mientras que, primero el reloj, después un anillo regalo de mi esposa, luego los pendientes de ella y dos monedas de oro que al marchar me dieron mis padres, hasta que al final todo lo valioso que tenía y que pudo encontrar, lo iba echando, sin más, en una manta sostenida por dos soldaditos, ya repleta de objetos preciosos logrados de la misma forma.
Los insultos de tal canalla —otro calificativo para poner a continuación del anterior «señores»— continuaron durante todo el tiempo que duró la vergonzosa, para ellos, expoliación. Sólo amainó un poco al tropezarse con mi título de licenciado en derecho.
– ¿Esto de quién es? —preguntó, al hallarlo en mi maleta, que registró a fondo.
– Mío —me limité a responderle.
– ¿Tú eres abogado? —siguió inquiriendo, sin duda un tanto sorprendido de que un «rojo» pudiera ser tal cosa.
– Sí —afirmé. Cogió el título y, después de leerlo, lo arrojó también a la manta que sostenían los soldaditos.
El hombre se quedó, además de lo citado, con mi pluma estilográfica, una primorosa maquinilla de afeitar regalo de mi padre, incluso con un par de zapatos y varias camisas. De lo que llevaba en la maleta, antes repleta, sólo dejó un traje en mal estado y alguna ropa interior. Para hacer más cruel el sarcasmo de la escena, cuando llegó a unos botes de leche condensada que mi buena madre metió en el equipaje, para prevenir posibles contingencias en lo que hubiera podido ser accidentado viaje, el cínico falangista dijo, tirándolos también e la manta:
– Esto no lo necesitas para nada. No somos como vosotros, que nos matabais de hambre.
¡El muy bandido! Ellos asesinaban a tiros y así pensaban matarnos.Ysi yo y los otros no morimos de hambre durante el cautiverio —muchos sí que murieron— fue gracias a la comida que recibíamos de nuestras casas.
Me amenazó también con el fusilamiento inmediato si no le daba todo lo demás de valor que pudiera tener escondido. No obstante el miedo, sí, ¡miedo!, ¿por qué no he de decirlo si lo sentía?, tuve el valor suficiente para aguantármelo y nada revelar. De esa forma pude salvar otras dos monedas de oro que mi familia, más previsora que yo, escondió entre la ropa que llevaba puesta.
Todos los de nuestro grupo fuimos cacheados y robados de igual manera, después de lo cual, otra vez en completo aislamiento y bajo reforzada guardia, quedamos recluidos en el «Cuarto oficinas». Luego de haber sido tan brutalmente expoliados, hecha desaparecer la documentación personal de todos, ya nadie dudaba de cual iba a ser nuestro destino.
Y la noche, esa y todas las noches que allí pasamos, fue terrible. Esperando en todos sus minutos que vinieran a por nosotros y que, cual perros sarnosos, nos mataran en cualquier encrucijada de los caminos que allí conducían. Todo horrible y cierto. Aunque no nos mataran.
Hoy echo de menos cualquier nota donde constaran mis pensamientos de entonces, pues mi recuerdo sobre tal punto es confuso. Sé que a pesar de sabernos condenados a morir, nos seguían preocupando los problemas de la vida diaria: la comida, el frío y el calor, el dormir. Y comíamos y dormíamos. Conservo todavía un cuaderno, con hojas de papel cuadriculado, en las que constan los resultados de las partidas en el infantil juego de «los barquitos», que Mario y yo emprendíamos durante las horas del día. Estaba, ¿cómo no?, continuamente ante nosotros la idea de la muerte, de nuestra muerte, sin embargo fue admirable la serenidad de todos, pues no se dio ni un solo caso de histerismo.
7 de abril.-Por dificultades lógicas, pasamos treinta y seis horas sin comer.
* * *
«Dificultades lógicas» que se repitieron durante todos los días que allí permanecimos. Nos daban de comer un día si otro no, pero ¡qué comida! Un «chusco» para cinco y una pequeña lata de sardinas para dos.
Aunque más adelante lo repita, diré ahora el porque de tan escuetas notas como las hasta aquí escritas.
En primer lugar, no tenía aún conciencia de que estaba escribiendo «mi diario», sus primeras páginas. Creo que lo hacía por el deseo, sin más miras, que el de dejar constancia cronológica de unos sucesos que pensaba eran de inusitada trascendencia, no ya en mi vida, que eso poco hubiera significado, sino para la pobre España que, cuando creía comenzar a respirar el aire puro de la libertad, veía cortadas sus alas y muertas sus ilusiones por la traicionera conjura de quienes siempre la habían traicionado: las oscuras y tenebrosas fuerzas de la caverna, que, bajo el pretexto de unas doctrinas en las que ellos no creían, defendían pura y simplemente unos absurdos privilegios de clase, del dinero, de las armas...
Pero no es eso sólo. Fui también obtusamente parco en mis palabras por miedo. Aún en las terribles horas en que la muerte rondaba a nuestro alrededor, nunca dejé de sentir una instintiva resistencia a la idea de morir, con la siempre renovada esperanza de seguir viviendo. Y yo, humano al fin, pensaba que si era más explícito en mis notas, si en ellas dejaba asomar la verdad terrible de los hechos o de mis pensamientos, caso de que cayeran en poder de los carceleros, eso iba a agravar más mi ya gravísima situación.
Además, confiaba en que las breves referencias, si lograba sobrevivir a la terrible crisis, traerían a mi recuerdo todo lo fundamental entonces sucedido. Así afortunadamente ha sido, y ahora, al leer aquellas notas, desfilan ante mí, con diáfana nitidez, los hechos que las motivaron. Me he visto, y me veo aún cuando vuelvo a ello, en el Dodge, camino de Alicante, llorando al ver a aquellos hombres y mujeres saludándonos con el puño en alto, en el «cuarto oficinas»...
Y así, ahora, con peligro todavía, pero sin miedo, puedo escribir lo que estoy viendo, lo que entonces sucedió, y decir lo que siento, que es igual a lo que entonces pensara, aunque mi mente esté más serena.
Mas, volviendo al relato, diré que es posible que nuestros verdugos tuvieran razón ¿Para qué necesitaban comer unos hombres que iban a morir?
El convencimiento de una muerte próxima se vio acrecentado por el encierro, en el cuarto donde estábamos alojados, de unos cuantos individuos más. En cuanto llegaban, les rodeábamos ansiosos.
– ¿Por qué te han traído aquí? —preguntaba uno cualquiera de nosotros.
– Un hijo de la gran puta me ha denunciado —contestaban, casi siempre en parecida respuesta.
– ¿De qué? —seguíamos preguntando.
– De que he matado durante la guerra a...
No había más que saber. Con verdad o con mentira, eso ellos lo sabrían, aquellos hombres venían a nuestro lado bajo la grave acusación de haber cometido delitos de sangre. O sea que, junto a nosotros, todos oficiales o comisarios del Ejército Republicano, traían a presuntos criminales, al menos a personas acusadas de serlo. No es de extrañar, pues, que nos reafirmáramos en la terrible conclusión tantas veces repetida, sobre todo recordando la frase de Franco.
Además contrastando con la relativa libertad de que los otros cautivos tenían, quienes podían circular por todo el recinto del Campo, la vigilancia cerca de nosotros era de un extremado rigor. En la puerta del célebre Cuarto, de gruesos barrotes de hierro, se hizo constante, día y noche, la presencia de una guardia armada, que no dejaba se acercara nadie allí. Para satisfacer nuestras más perentorias necesidades, ir a los puercos retretes del Campo, teníamos que hacer cola tras los barrotes, y en ella, esperar pacientemente que vinieran, a por los afortunados a quienes alcanzaba el turno, ocho o diez de los soldaditos gallegos, quienes, cual si fuéramos peligrosos criminales o apestados, nos mantenían alejados de los demás prisioneros, sin permitirnos hablar con ellos, y sin perdernos de vista ni un solo instante.
Total que, contemplados desde nuestro alojamiento, una jaula por el detalle de los barrotes, los otros presos nos parecían casi libres. Ellos apenas se atrevían a mirar hacia nosotros y al hacerlo, siempre cuando no eran vistos por los guardianes, nos parecía adivinar en sus ojos lástima y miedo.
Diré algo, antes no lo he dicho, del «cuarto oficinas». Era una reducida habitación de obra, primitivamente destinada a oficinas y de ahí su nombre, en la que, si bien de pie y algunos sentados, cabíamos los allí metidos, cuando por la noche nos tendíamos a dormir, en el suelo claro está, ya no había espacio suficiente para todos, que quedábamos materialmente amontonados. Yo utilizaba como almohada la casi vacía maleta y dormía con las piernas de otros dos o tres, unas arriba y otras debajo entrelazadas con las mías. Total, unas condiciones infrahumanas, en las que, dada nuestra preocupación por la muerte, casi no reparábamos.
Detalle que puede completar la visión de nuestra vida, es el del agua. En el cuarto no la había de ninguna clase y los guardianes, en alarde de graciosa generosidad, nos hacía llegar cada día un botijo lleno del precioso líquido. No hubo otro remedio, para que todos pudiéramos beber, que organizar —nosotros— rigurosos turnos. De cada botijo se responsabilizaba uno de los presos, controlando el tiempo que cada uno bebía con rigurosa exactitud. Todos pasábamos sed, no obstante nunca se suscitó cuestión alguna en la distribución del agua, que todos respetaban con admirable espíritu de camaradería o solidaridad. No hace falta decir que ni una sola gota de líquido se dilapidaba en necesidades «superfluas», como por ejemplo lavarse.
Transcurridos unos días, comenzaron a llegar al Campo y hasta nosotros, alegres y simpáticos visitantes fascistas o falangistas. Eran, si cabe, más crueles y canallas que los canallas y crueles carceleros.
Sin duda, el espectáculo fuerte deAlbatera éramos nosotros. Los visitantes llegaban plenos de curiosidad, a los barrotes de nuestra jaula; algunos, los menos, se limitaban a mirarnos como a bichos raros pero la mayoría de ellos se complacía en llenarnos de insultos, en ocasiones de los más soeces, que, ¡valientes ellos!, osaban lanzar a través de la reja que de nosotros les separaba, protegidos, además, por los fusiles de los centinelas y por nuestro miedo. Eran frecuentes escenas de este tipo:
– ¡Tú!, ven aquí —decía el visitante de turno, en ocasiones, muchas, un «caballero» oficial o jefe del gloriosos ejército.
El llamado, cualquiera de nosotros, sin otra alternativa que la de ir, se aproximaba a la reja donde el otro le seguía diciendo:
– ¿Qué has sido en la guerra?... ¿Comandante, no?... y antes que eras, ¿limpiabotas? —a lo mejor el «caballero» estaba hablando con un ingeniero, maestro, médico o un abogado, que de todo había en nuestro grupo.
El ingeniero, maestro, etc., o el limpiabotas que también es posible que hubiera alguno que lo fuera, seguro que más hombre, en todo el buen sentido de la palabra, que el interrogante, nada contestaba, con lo que el otro seguía, a veces entre las estúpidas risotadas de sus acompañantes.
– ¡Valiente canalla!... —continuando con un variado repertorio de palabrotas, denigrantes para quien las decía, no para el que tenía que escucharlas a la fuerza.
Yo, afortunadamente, nunca fui llamado a la reja, por lo que en mis consideraciones sobre estos repugnantes hechos no hay nada de resentimiento personal directo, aunque sí que sentía en mí los insultos que a los otros, extensivos a todos, les dirigían.
El número clown en estas visitas era el hijo del lider socialista Largo Caballero, quien, como un animal de rara especie, más aún que todos los demás, era mostrado a los visitantes, cuando estos venían a verlo. Largo se «alojaba» en el ladrillo continuo al que yo ocupaba, por tanto yo participaba de su enorme «éxito».
Una de las noches de estancia allí, nos vimos sorprendidos por un nutrido tiroteo. A la enfermería, situada al lado de nuestro «cuarto», fueron traidos numerosos heridos. Nos enteramos, luego, que los tiros fueron motivados por el intento de fuga de algunos de los prisioneros. Lo criminal del suceso estuvo en que los guardianes no se limitaron a disparar sobre los que intentaban huir, sino que se hizo fuego concentrado, desde todos los puestos que rodeaban al Campo, sobre los que en su interior dormían ajenos a todo. Hubo bastantes muertos. Después he tenido conocimiento de que en el mismo lugar, los asesinatos alevosos, similares a ese, o más crueles aún, fueron numerosos. ¡Los soldaditos gallegos!
Y repito lo de gallegos sin menosprecio para los nacidos en tan bella región.
Antes he hablado de que, estrechamente vigilados, nos llevaban a los retretes del Campo. Añadiré que se nos hacía salir en grupos de cinco o seis, muy espaciados en el tiempo, por lo que cada día los más que iban a hacer sus necesidades eran unos cuarenta o cincuenta. Para orinar habíamos habilitado un bote, que cada vez se vaciaba en un rincón del cuarto; pero «lo otro» —de nuevo el admirable espíritu de auto control— no queríamos hacerlo en el reducido alojamiento, puesto que, de otro modo, se habrían agravado las ínfimas condiciones higiénicas de que disfrutábamos. Nuestra determinación era vana, pues, consecuencia quizás de la clase especial de los alimentos que ingeríamos y de su escasez, ni aún los que salían custodiados y luego exhibían sus «vergüenzas» ante la vigilante mirada de los guardianes, podían evacuar una necesidad ficticiamente sentida. Hubo entre nosotros una epidemia general de estreñimiento, que sólo al cabo de muchos días logramos corregir.
Desde luego que los guardianes eran crueles, lo que no obsta para que también fueran imbéciles. Muchos de los prisioneros recobraron la libertad y salvaron la vida gracias a esa imbecilidad. Un buen día, por los altavoces del Campo oímos unas voces diciendo:
– Que se presenten al oficial de guardia todos los que hayan sido soldados en el ejercito rojo, pertenecientes a la quinta del año 1936.
Atendieron el llamamiento muchos, que fueron interrogados por el oficial, quien, si estimaba satisfactorias las respuestas y le «caía» simpático el interrogado, ordenaba su libertad, dándole un pasaporte para el que dijera ser su pueblo.
Al día siguiente llamaban a los soldados de otra quinta, haciendo lo mismo. Pues bien, personas a quienes con gusto hubieran fusilado, incluso algún lider izquierdista, recobraron la libertad presentándose a esos llamamientos, con la particularidad de que, rechazados un día volvían a presentarse al siguiente, ante distinto oficial que, en ocasiones les dejó pasar. Muchos, ya libres, tuvieron la suficiente inteligencia, o picardía, para ocultarse en lugar de ir a los sitios señalados en el pasaporte. Hubo también ingenuos que marcharon a su pueblo, siendo inmediatamente detenidos en él.
Entre las personas amigas o conocidas que estuvieron en Albatera, recuerdo al doctor Peset, a Valldecabres, a Cerezo, a Molina...
Recapitulando mis experiencias directas y las contadas por compañeros de cautiverio en Albatera, habría materia para llenar uno o varios volúmenes de muchas páginas. Pero, puesto que, a ser posible, quiero terminar mi trabajo sin fatigar demasiado a quien lo lea, pongo punto final a este tema y sigo con base en otra breve anotación.