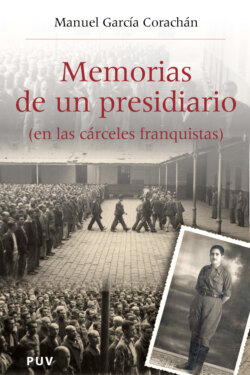Читать книгу Memorias de un presidiario (en las cárceles franquistas) - Manuel García Corachán - Страница 9
ОглавлениеI. ALICANTE
29 de marzo.- Salida de Valencia a las dos de la madrugada. Llegada a Alicante a las diez de la mañana. A las siete de la tarde entrada en el muelle.
* * *
Sólo esa corta nota exclusivamente cronológica, más algún breve relato retrospectivo escrito con posterioridad, conservo de tan memorable día del año 1939. Sin embargo, fue tal la alucinante intensidad de sus horas que hoy, al recordarlas, reviven ante mis ojos todos los hechos que entonces tuvieron lugar, con deslumbrante relieve, tal y como si los estuviera viviendo de nuevo.
Recuerdo perfectamente el 28 de aquel lejano marzo. Fracasadas durante el día todas las gestiones realizadas para salir de España, a las once de la noche marché a Capitanía General, en último y desesperado intento de librarme de caer en manos de los triunfantes ejércitos nacionales. El general Aranguren, de uniforme, aunque sin polainas y calzado con unas cómodas pantuflas, era la estampa viva de una valiente serenidad, quizás un tanto fatalista, en medio del acusado nerviosismo de todos los que llenábamos los amplios salones.
Me encontré allí a un grupo de abogados, todos, como yo, oficiales del Cuerpo Jurídico del Ejército Republicano, venidos de Madrid y de la Zona Central, con quienes pronto quedé ligado por el deseo común de marchar al extranjero.
Aproximadamente a las doce de la noche, hablo con el comandante Carretero, ayudante de Aranguren y antiguo compañero en la Facultad de Derecho. Me expone sinceramente la situación: completa imposibilidad de embarcar en Valencia, pues aunque en este puerto hay tres buques ingleses, sus capitanes se niegan a zarpar; añade que la única probabilidad de salir está en Alicante, donde, a aquellas horas, tiene noticias de que se halla un barco cargando gente, dispuesto a hacerse a la mar, y que todavía no está lleno.
Tras un breve cambio de impresiones con mis camaradas jurídicos, decidimos marchar hacia dicha ciudad y que sea yo quien conduzca el coche que a ellos les ha traído desde Madrid. Nos ponemos enseguida en movimiento. En la plaza de Tetuán tomo posesión de mi puesto al volante de un automóvil en el que es la primera vez que monto y cuyo mecanismo me es por completo desconocido, un Dodge, pesadote y viejo, pero potente, del cual sólo me explican, muy someramente, el funcionamiento del cambio de marchas (el que lo trajo de Madrid se quedaba en Valencia y los otros no sabían conducir).
Sin más, el tiempo no permitía otra cosa, montamos en él y con rapidez de película de «gansters», la vida jugada al virar cada esquina, pasamos por los domicilios de todos, recogiendo los equipajes de cada uno. El último sitio a donde vamos es a mi casa; con la consiguiente emoción, un tanto mitigada por el nerviosismo de la prisa, me despido de todos mis seres queridos, quienes —yo también— en formidable esfuerzo consiguen evitar las inevitables lágrimas.
Cuando ya estamos casi fuera de Valencia, me doy cuenta de que aún hace frío y de que me he dejado el gabán en casa, se lo digo a los otros y acordamos volver a recoger la olvidada prenda. Si antes la velocidad había sido de película, ahora es suicida; tomo las curvas, en plena ciudad, sobre dos ruedas, de nuevo jugándome el tipo, el de todos, en cada cruce de calles, pero, sin novedad llego otra vez a mi domicilio. Una vez allí, recojo el abrigo y en esta nueva despedida, rapidísima, si que veo las lágrimas de mis familiares, a quienes creo no pude ocultar las mías.
Sin otra incidencia, emprendemos, llenos de temor y esperanza, el viaje hacia lo desconocido, dejando atrás todo lo que hasta entonces habíamos sido, todo lo que amábamos, dispuestos a emprender una nueva vida, hasta que las circunstancias nos permitieran volver a nuestra patria.
Vamos seis en el coche, cada uno con su equipaje, el mío y el de los otros por el estilo: una pesada maleta, que yo tenía preparada desde el día anterior para cuando llegara el momento de partir, pues, desde que me convencí de que la guerra la ganaban nuestros enemigos, mi propósito de marchar era irrevocable. Además, atado al coche, en una de sus estriberas, iba un bidón con más de cincuenta litros de gasolina. Total, que la carga del viejo Dodge era casi la de un camión, con el handicap de estar confiado a mis inexpertas manos.
Nada de interés sucede hasta que llegamos a Silla, donde había millares de hombres esperando encontrar cualquier medio de locomoción con el que huir. Fuimos detenidos en el control de carreteras, donde, sólo después de justificar nuestra personalidad, nos permiten continuar. Al reanudar la marcha, noto que el coche ya casi no puede avanzar, sin explicarme la causa hasta ver que un verdadero racimo de hombres está encaramado en los estribos, trasera..., en todo lugar donde había apoyo, de nuestro coche. Imposible seguir con tan enorme peso. Bajamos y, fracasados nuestros razonamientos, hemos de obligarles, pistola en mano, a que nos dejen libres; les hubiéramos permitido venir con nosotros pero era imposible que subiera ni uno más en el coche. Desembarazados de aquel primer obstáculo, proseguimos nuestro correr hacia lo que pensamos será la libertad.
Cuando aún no habíamos terminado de atravesar el mismo Silla, veo que me pasa, a endiablada velocidad, un coche que va escoltado por motoristas del ejército. Mis compañeros han visto de quien se trata, yo no, y entre nosotros se cruza el siguiente diálogo:
– ¿Has visto quien va ahí? —me pregunta uno.
– No —le respondo, sin desviar mi atención del volante.
– Es el general Miaja —dice otro.
– Hay que seguirle —añade un tercero.
– Nos mataremos —observo yo, desconfiando de mi pericia y de las condiciones del sobrecargado Dodge.
– Es igual, aunque nos matemos, ¡síguelo! —termina cualquiera de ellos, sus palabras ratificadas por los gestos y murmullos de todos.
– Como queráis —me limito a contestar, al tiempo que, decidido a satisfacer sus deseos, que también son los míos, aprieto a fondo el acelerador.
Un sencillo razonamiento me hizo comprender que siguiendo al General era posible unir nuestra suerte a la suya, y embarcar si él embarcaba. De otra forma era muy problemático el éxito en la gran aventura emprendida.
Durante algunos kilómetros me mantengo a la zaga del coche que seguimos. No llevaba cuentakilómetros, pero es seguro que sobrepasáramos los cien kilómetros hora.
Le perdemos de vista. Luego nos detenemos para repostar gasolina en un surtidor que vemos dispone de ella, lo hacemos, a pesar de la reserva de los cincuenta litros, al ver se está agotando la del coche y no tener medios para el trasvase de la otra. En mis prisas casi lastimo al conductor de otro automóvil que también estaba repostando; le aprisioné la pierna entre su coche y el mío, afortunadamente sin hacerle daño alguno.
Sin perder ni un segundo, reemprendo la marcha, siempre con el pie calado a fondo en el acelerador, con la vana pretensión de alcanzar al General. Resultado: que tras un recorrido de otros pocos kilómetros, sucede lo que era fácil prever, el cansado Dodge se niega a seguir caminando, sin que se conmueva ante nuestras súplicas, ni haga caso de nuestras amenazas. En realidad yo no entendía de mecánica, no obstante, echo pie a tierra, destapo el motor y toco donde me parece. Al montar de nuevo, compruebo sorprendido que el vetusto cacharro anda, poniéndose en movimiento a mi primer intento. Suben todos y seguimos adelante.
Nuestras ilusiones se desvanecen casi al instante, pues aún no habríamos avanzado quinientos metros, cuando de nuevo nos quedamos parados. Dos o tres veces se repite la misma operación con igual resultado, si bien el recorrido es menor, hasta que, al fin y de forma definitiva, quedamos del todo inmovilizados. Yo soy, y así se lo declaré a los otros, incapaz de reparar la avería.
No nos queda otra solución que la de seguir hacia Alicante por el procedimiento que sea. De Valencia nos debíamos hallar a unos cincuenta kilómetros, pero nadie pensaba en regresar.
En la carretera, un rosario interminable de coches, los unos casi tocando a los otros, sigue la misma ruta que nosotros llevábamos. A todos les hacemos señas de que paren, en los pocos que se detienen no podemos montar por in tan cargados como nosotros íbamos. Un oficial de automovilismo se presta a examinar el motor del averiado Dodge y su dictamen es desolador: tiene, dice, fundidos los platinos, resultando completamente imposible seguir en esas condiciones. Se impone la imperiosa necesidad de encontrar otro medio de locomoción que nos permita continuar.
Fácil de imaginar cual sería nuestro estado de ánimo en aquellos decisivos momentos. Salidos de Valencia confiando en una huída que nos librara de caer en manos de los que creíamos iban a ser, ¡y vaya que lo fueron!, crueles triunfadores, nos veíamos tirados en la carretera, ignorantes de lo que a nuestro alrededor pasaba, ante nosotros el negro panorama de ser hechos prisioneros allí mismo.
Afortunadamente, un camión, ya lleno de trastos y de hombres, accede a llevarnos, a base de que le demos la gasolina que nos quede, bastante pues nuestro depósito adicional está intacto. Aceptamos encantados el trueque y, después de cargar los equipajes, nos encaramamos en la repleta caja del tal camión. El derengado Dodge queda en la cuneta, como uno más de los que en incalculable número van a festonear la línea gris del camino.
Los alborotados nervios se calman un tanto al vernos de nuevo en marcha hacia donde, aún, pensamos puede estar nuestra liberación. Yo voy en la parte trasera, viendo estrecharse ante mis ojos la cinta, en aquel amanecer blanquecina, de la carretera, que semeja correr hacia la amada Valencia.
En un lugar, creo que por las cuestas del Mascarat, me llevó un regular susto. Un grupo de hombres tocados con prendas militares, uno de ellos empuñando un naranjero, aparece de pronto ante mis ojos, sus armas apuntando al camión, hacia mí también, en decidida actitud de disparar. Caso de hacerlo, yo y los que a mi lado estaban, lo hubiéramos pasado bastante mal, pues ofrecíamos magnífico blanco. La cosa no pasó del susto, y las amenazadoras siluetas, ya en pleno día, se desvanecieron al compás de nuestro avance. Luego, los que iban delante me contaron que, pretendiendo intimidarle con sus armas, habían hecho señas a nuestro conductor para que parase, pero que este, en vez de hacerles caso, pisó a fondo el acelerador, atropellándoles casi. ¿Qué harían allí y que pretenderían de nosotros? Probablemente no lo sabré nunca.
El número de vehículos tirados a un lado de la carretera aumenta conforme nos acercamos a Alicante.
También nuestro nerviosismo, renacido tras la breve calma que siguió al momento en que reanudamos la marcha, va «in crescendo», desesperados por la lentitud del avance, no sólo por la poca velocidad del camión, sino al ver que los que lo controlan se detienen con demasiada frecuencia para examinar los coches averiados y apoderarse de la gasolina que queda en sus depósitos, y alguno de ellos creo que, también, de todo lo demás útil o de valor que encuentran. Pasaban las horas, y con cada una se desvanecía parte de la primitiva esperanza de alcanzar el buque de que nos hablara Carretero. Nuestra ansia de llegar a la bella capital mediterránea era por instantes mayor, pues en ello se cifraba la única posibilidad de librarnos del temido cautiverio.
A las diez de la mañana arribábamos al tan deseado puerto. Se habían invertido ocho horas en un viaje que normalmente sólo dura tres o cuatro. El camión, con todos sus otros ocupantes, por su atuendo soldados del disperso ejército republicano, siguió su camino, no sé hacia donde.
El espectáculo que se ofreció a nuestra ávida mirada era inolvidable, yo, al menos, no lo podré olvidar nunca. Por todos lados coches y gentes, hombres y mujeres y hasta chiquillos, en cantidad difícil de calcular que, desorientados pero sin signos de miedo ni en los semblantes ni en los gestos, marchan, después yo también mezclado con ellos, de un lado a otro en la ciudad que todavía era nuestra, mirándolo todo con ojos curiosos, acaso como despidiéndose de la España que creían iban a dejar. Con una mayor concentración de personas en los muelles donde, ya a aquellas horas, se agolpaba una densa muchedumbre, decenas de millares de individuos que aún confiaban en la salvadora partida.
Del barco no quedaba ni rastro. Sí, nos dijeron, había estado allí, pero zarpó al amanecer, aún con plazas vacías que por falta de gente no pudo completar. Después he oído diferentes versiones sobre la suerte del buque y de los que en él iban, no faltando quien dice fue apresado por la marina nacional que, al poco de nuestra llegada, navegaba por aquellas aguas, visible desde la playa.
El aspecto de la ciudad es de fiesta o de tragedia; gente por todas partes en constante movimiento. Yo, como muchos otros, pasé el día yendo de un lugar a otro, lo menos tres viajes de Comandancia Militar al Puerto y viceversa, sin que en sitio alguno pudiera adquirir cualquier creíble información sobre lo que podíamos esperar continuando allí.
En los muelles, la abigarrada multitud que por la mañana los ocupaba se había hecho más y más espesa, apretujándose hasta formar una masa compacta. Las gentes, la mayoría hombres, algunas mujeres, sin que faltasen familias enteras, todos con sus más o menos voluminosos equipajes, lo ocupaban todo. Nosotros ni tan siquiera pudimos encontrar cobijo bajo el techado de uno de los tinglados y, no obstante la pertinaz lluvia que avanzada la tarde comenzó a caer, nos acomodamos, yo y todos los otros que conmigo salieron de Valencia, en un lugar a la intemperie.
Había allí, junto a las personas o en ellas, armas de todas clases, desde la poco menos que inofensiva pistola que todos llevábamos, hasta tanques directamente traídos del frente por sus servidores.
Sumergidos en el agua, en informe montón visible desde el borde del muelle, muchos coches, cuyos ocupantes prefirieron lanzarlos allí, antes de que cayeran en manos de los odiados triunfadores.
Como en la nota al principio transcrita digo, a las siete de la tarde entré en el recinto del muelle, donde, ya prácticamente en cautiverio, iba a gozar de una apariencia de libertad durante unas pocas horas.
* * *
30 de marzo.- Permanecemos durante todo el día en el muelle.
* * *
Al llegar en la tarde anterior, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que se había construido una barricada de sacos terreros, con el objeto de impedir el acceso a los embarcaderos de aquellos que no dispusieran de un pase especial, y todos nosotros, los que salimos de Valencia en el abandonado Dodge, carecíamos de él. Nuestra situación, pues, al igual que la de casi todo el gentío allí estacionado, era precaria; caso de que arribara el problemático barco, unos cuantos, los que estaban al otro lado de la barricada, gozaban de una posición privilegiada, puesto que no se oponía a ellos obstáculo alguno que les cerrara el paso a la salvadora nave. Los demás, creo que todos, si el caso hubiera llegado, estábamos dispuestos a abrirnos camino, como hubiese sido, hasta el barco que, posible es que afortunadamente, no llegó.
Detalle curioso es el producido en el grupo de jurídicos. Deseábamos pasar dicha barricada, guardada por gente armada, pensando diferentes planes para lograrlo. Optamos por destacar a uno de nosotros para que entrara en el espacio acotado y, una vez en él, gestionase el pase especial para todos. Pues bien, fue uno y no volvió, luego enviamos a otro, al que tampoco volvimos a ver; el tercero volvió, si, pero fue porque no le dejaron pasar.
Continuó lloviendo durante toda la noche. Pude resguardarme algo de la lluvia, gracias al gabán que recogí de casa, y mitigué un tanto los efectos de la mojadura arrimándome a las hogueras que, a pesar del agua, ardían en los espacios descubiertos; muy cerca del fuego, me ponía primero de frente y luego de espaldas, secando por un lado la ropa que por el otro seguía mojándose. Ahora bien, en la emoción de las alucinadas horas nada representaba aquella molestia física que, acaso, contribuyera a alejar mi pensamiento de la trágica situación.
Y pasó la noche. Con la sorpresa, al amanecer del día siguiente, de que se había perdido la libertad que disfrutáramos durante la jornada anterior. Un cordón de centinelas, sacado de nuestras propias filas, cerraba el paso hacia la ciudad, que veíamos silenciosa y triste, ya tierra de nadie, puesto que, abandonada por nosotros, aún no había sido ocupada por los fascistas. El cordón de centinelas fue dispuesto por el grupo de hombres que asumió la dirección de la improvisada aglomeración humana.
Aquella mañana comenzó, de hecho, nuestra cautividad. Podíamos, todavía, pasear por la Explanada, pero en su parte que da al mar, limitada por la verja que cierra el puerto, separándolo de la ciudad. No nos apercibimos de la trascendencia del hecho, yo al menos no me apercibí, dado que el día fue pródigo en acontecimientos.
Me referiré tan sólo, de entre los presenciados, a los que mayor impresión dejaron en mí.
En diferentes ocasiones, desde una ventana del edificio donde estaba instalado lo que pudiéramos llamar último puesto de mando del ejercito republicano, distintas personas, para mí desconocidas, se dirigieron a nosotros recomendando calma y serenidad, como machaconamente decían, tratando de mantener, en evitación de mayores males, la general esperanza sobre el que ellos ya debían saber era imposible embarque.
Un pobre hombre, salido de entre el gentío, se subió a un poste de la conducción de energía eléctrica, con el visible propósito de suicidarse. Por fortuna, o desgracia, para él, los cables no conducían fuerza y falló su primer intento de morir. Luego, durante gran rato, estuve contemplando un triste y emocionante espectáculo: los amigos, o los que más cerca estaban, del presunto suicida le instaban desde tierra firme a que bajara, él no les hacía caso, y cuando alguno iniciaba la escalada al poste, con decidido ademán de lanzarse al suelo impedía subieran a salvarle. Los espectadores del improvisado drama temíamos verle caer en cualquier momento; pero, al fin, bajó por su pie de las alturas, confundiéndose entre la gente. Ya de noche, oímos unas voces de socorro que venían del mar: se trataba del mismo hombre, que insistió en su idea suicida, lanzándose en silencio al agua e internándose a nado en la dársena. Se arrepintió cuando estaba apunto de ahogarse. Por esa vez le trajeron vivo a tierra, sin que halla sabido nada más de él.
Al lado mismo de donde yo estaba, un grupo de personas trataba de coger a otro, que, desesperadamente, se resistía a ser asido; manchones rojos ensuciaban el suelo, visibles entre las piernas de los que de modo tan singular luchaban. Al poco, unos cuantos se marcharon con el cuerpo exánime del que hasta el último momento estuvo resistiendo. Si en un principio creí se trataba de un juego o de una riña, enseguida me percaté del gran drama, al ver la sangre que a borbotones había manado del cuello del que contra todos los otros peleaba. Después me enteré del principio de la tragedia, por mí no visto: aquel hombre, el que no quería que le cogieran, acababa de seccionarse la yugular con una navaja barbera, y luchaba por la muerte. Consiguió su objetivo.
No muy lejos de mí, percibí el estampido, casi simultáneo, de dos disparos de pistola. Vi luego como se llevaban a dos hombres de uniforme. Se trataba de unos oficiales de nuestro derrotado ejército que, con formidable sangre fría, en presencia de todos, se dieron un abrazo de despedida y, antes de que nadie pudiera impedirlo, dispararon el uno contra el otro. No se la suerte definitiva de aquellos, desgraciados o héroes, hombres. Los que estaban a su lado dicen que se los llevaron muertos.
Lo que he relatado sucedió en un reducidísimo espacio de terreno. Del resto del amplio recinto se cuentan historia de igual signo, que yo me abstengo de reproducir, aún creyéndolas, porque con lo dicho, rigurosamente cierto, basta para tener una idea de la intensidad de tales momentos.
Así pasaban las horas, después de cada uno de sus minutos, alejando de nosotros, cada vez más, la esperanza de embarcar. Pero, hubo una ocasión en que nos creímos salvados: por entre nuestra gente, dirigiéndose al improvisado puesto de mando, circularon diversos individuos, venidos de la calle y llevando brazaletes con banderas de países extranjeros. Se dijo, al verlos, que los muelles habían sido declarados zona internacional, y que en ellos podríamos permanecer todo el tiempo que hiciera falta, hasta salir de España. Creímos la noticia —bulo—, hubiéramos creído cualquier otra cosa que mantuviera nuestra ilusión, aunque hubiera sido más descabellada.
A todo esto, la ciudad, hasta entonces triste y silenciosa, comenzaba a tener vida. Vimos la llegada de algunos camiones llenos de gente, enarbolando banderas falangistas o nacionales, que pasaban y repasaban por las desiertas calles, siendo muy contadas las personas que salían a recibir a los eufóricos ocupantes de los camiones.
Muchos de los nuestros, perdida toda esperanza de huir, arrojaban sus equipajes al mar. Yo conservé siempre el mío que, con las mermas habidas en mi peregrinaje, volvió al fin a casa.
* * *
31 de marzo.- cuatro tarde, salida del muelle y presentación en el Paseo de los Mártires. Después marcha al Campo de los Almendros.
* * *
Si los días anteriores fueron pródigos en acontecimientos emotivos, los que siguieron no quedan a la zaga de aquellos.
Al desvanecerse el bulo referente a la supuesta declaración de zona internacional, desapareció casi toda idea de salvación, además, en contra del bulo, circuló la noticia, ahora cierta, de que buques de la escuadra enemiga estaban patrullando por las aguas inmediatas al puerto, impidiendo la entrada al mismo de cualquier embarcación.
Alrededor del mediodía de esta jornada llegó el inevitable fin de tan anómala situación. Desde la misma ventana que otras veces hiciera de tribuna pública, por uno de los nuestros se nos advirtió era poco menos que imposible embarcar, por tanto, nos aconsejaron «a los que no tuviéramos las manos manchadas de sangre» (la misma traidora frasecita de Franco) que nos presentáramos a las autoridades nacionales. Aseguraron que «no nos pasaría nada».
Los momentos fueron de gran confusión. Unos a otros nos consultábamos, inquiriendo sobre lo que cada cual pensaba hacer.
¿Tú que haces?
Y tú, ¿qué haces?
¿Qué crees que debemos hacer? Las opiniones eran dispares, todos poseídos de gran incertidumbre, sin saber como obrar. Para complicar más la cuestión, los del partido comunista lanzaron la consigna de que se trataba de un engaño, por lo cual debíamos quedarnos y, si era preciso, vender caras nuestras vidas, que, de todas formas, estaban perdidas.
Se impuso, creo, el buen criterio y la mayoría, resignados al triste destino, nos presentamos al ejército italiano que aquella misma mañana había ocupado la ciudad.
El cautiverio, desde el amanecer de aquel día, era efectivo, pues más allá del primitivo cordón de guardias montado por nosotros, a escasos metros de ellos, los nacionales habían establecido otra línea de soldados, que nos cerraba definitivamente cualquier salida de aquella ratonera, en la que, aunque es difícil calcular su número, supongo quedaríamos encerrados más de cincuenta mil personas.
Fui, pues, uno más en el numerosísimo grupo de los que nos presentamos a las autoridades militares fascistas. Tras un ligero cacheo, nos concentraron en la Explanada, desde donde, en larga caravana, íbamos en dos filas de a uno, emprendimos el camino hacia el Campo de los Almendros, primera etapa de mi vida de presidiario.
Un ambiente de desolada tristeza reinaba en toda la parte de Alicante por donde pasó la caravana de presos. Calles desiertas, sin nadie en ellas ni en los balcones, con sólo alguna valiente mujer que, a la puerta de sus casas, nos daba a beber un sorbo de agua.
Yo, cargado con la pesada maleta, tuve la suerte de que nadie —me refiero a los soldados de la escolta— se metiera conmigo. Luego me contaron que muchos de mis compañeros habían sido inicuamente expoliados. Los soldaditos de la escolta, por cierto que españoles, amenazándoles con sus fusiles, les habían obligado a entregarles, «por las buenas», todo lo que de valor llevaban a la vista: relojes, botas, sortijas, la cazadora...
Tras larga caminata, arribamos al Campo de los Almendros, sito en las afueras de la ciudad y así llamado por tratarse de unas tierras de labor dedicadas al cultivo de ese árbol.
Antes, apenas salidos del Puerto, oímos un nutrido tiroteo que de los muelles venía. Pensamos, yo y los que cerca de mí estaban: «ya se están cargando a los desgraciados que allí quedaron». Por fortuna no fue así, pues a la mañana siguiente se unieron a nosotros, explicando el motivo de los disparos, hechos, según contaron, contra unos que intentaban escapar. Desde luego el miedo que pasaron fue más que regular.
El campo de concentración, Los Almendros, estaba bajo la jurisdicción de las fuerzas italianas. Con cierto sonrojo, puesto que yo, a pesar de todo, también soy español, debo decir que el trato que, mientras estuvimos en contacto con ellos, nos dieron los súbditos de Musolini fue correcto, hasta afable, en contraste con el que recibimos después de nuestros compatriotas. Aquellos hombres, odiosos por su carácter de invasores de la martirizada España, fueron amables, buscaban nuestra compañía y les agradaba conversar con nosotros; conocían el nombre de nuestras divisiones más destacadas y no se recataban en elogiarlas. Además, nos hablaban pestes de las fuerzas nacionales, por ejemplo, trataban de justificar el desastre de Guadalajara, diciendo que las divisiones falangistas que cubrían sus flancos les dejaron por completo al descubierto, por lo que no hubo otra salvación que la de llevar a cabo lo que había sido una vergonzosa huída, a la que ellos llamaban retirada estratégica.
En el dicho Campo había tierra y árboles, nada más. Sin embargo, en tan cómodo alojamiento, bien arrebujado en el gabán, dormí como un leño. El despertar, todavía entre las dos luces del amanecer estuvo pleno de emoción: una «ensalada» de tiros cortando el pesado sueño. Mi sobresalto se hace mayor al ver, apenas despierto, correr a la gente presa de pánico, algunos echados de bruces en el suelo queriendo resguardarse del imaginario enemigo que sobre nosotros disparaba. Mentiría si dijese que yo no me contagié del miedo general, y que, al creer llegada mi última hora, no deje de buscar refugio contra los tiros reales que oía, corridos, como la pólvora a todos los puestos que rodeaban el Campo. Contaron luego que los centinelas dispararon contra unas sombras, que creyeron hombres en fuga. Que yo sepa no hubo baja alguna.
Al segundo día de nuestra estancia nos dieron algo de comer: un poco de pan y un bote de conserva, todo de la intendencia italiana, pues las autoridades españolas nada dispusieron para los vacíos estómagos. La comida fue igual durante los pocos días que allí permanecimos. Cada uno, salvo los que optaron por utilizar los dedos, tuvo que improvisar un cubierto con el que llevar a la boca aquella escasa comida; yo hice una tosca cuchara de madera, que conservaba como recuerdo de aquellos días.
Para las noches siguientes —no sabíamos cuantas— tratamos de hacer más «confortable» el alojamiento. A tal efecto, como buenamente se pudo, muchos solo que con las manos, hicimos hoyos en el suelo, donde, algo resguardados del viento,poder dormir. En el «extrarradio» del terreno destinado a dormitorios y living, se habilitó como letrina un espacio acotado, también al aire libre, donde los hombres, en cuclillas, culos al viento, hacían sus necesidades; en un lugar apartado de aquel, creo hubo otros «servicios» para las señoras. ¡Buena cosecha darían las bien fertilizadas tierras!
Los extranjeros, italianos, aparte de su afable trato, permitieron, a los pocos que recibieron visitas, comunicar con los familiares o amigos que allí se atrevían a llegar; también nos dejaron escribir a casa, aunque la carta que yo mandé no llegó a su destino.