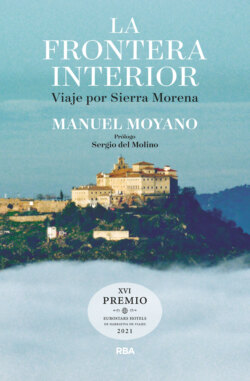Читать книгу La frontera interior - Manuel Moyano Ortega - Страница 10
1
ОглавлениеLlegué a Aldeaquemada en un frío amanecer de febrero, después de haber atravesado un solitario paisaje de encinares. El sol, que asomaba entre las montañas, iluminó débilmente la hondonada donde se enclavaba aquel pequeño pueblo andaluz. Dejé el coche junto a su plaza mayor y, envuelto en mi propio vaho, di un paseo por anchas calles en las que no se veía un alma. El aire olía a leña y a aceite. Por un instante, el estilo colonial de la vieja iglesia de piedra me trasladó a la remota América. Todo parecía guardar una escrupulosa simetría, como si, lejos de crecer espontáneamente, el pueblo hubiera sido trazado con escuadra y cartabón por antiguos delineantes. Di por fin con un vecino, al que pregunté si era cierto que allí tenían antepasados suizos y alemanes.
—Eso cuentan —respondió encogiéndose de hombros para, a continuación, darme sus apellidos, que eran de raíz hispánica y muy comunes.
Mi pregunta no carecía de fundamento. Había iniciado aquella travesía por el extremo oriental de Sierra Morena, una región que en 1212, tras la batalla de las Navas de Tolosa, quedó prácticamente desierta durante medio millar de años, ajena a la ley y convertida en refugio de malhechores y forajidos. Tal situación cambió a partir del siglo XVIII, cuando el rey ilustrado Carlos III decidió trazar por allí una vía de comunicación que uniese el centro y el sur del país y, con el fin de civilizar la comarca, mandó levantar decenas de nuevos pueblos. Encomendó la gigantesca operación a Pablo de Olavide, quien hubiese preferido practicar el paso por Aldeaquemada y no por Despeñaperros, como finalmente se hizo. El contingente inicial de colonos fue traído desde Centroeuropa. Aunque mi primer intento de dar con sus descendientes había sido infructuoso, no descansaría hasta encontrar a alguno de ellos.
En la calle Concordia había una churrería abierta, a cuya puerta permanecía estoicamente amarrado un podenco gris. Una pequeña estufa caldeaba agradablemente el interior. Los parroquianos, que me miraron con sucinta curiosidad, llevaban ropa de camuflaje, gruesas botas y gorra verde, como si el de cazador fuese su uniforme oficial. Mientras desayunaba café con leche y churros escuché unas conversaciones que giraban, invariablemente, en torno a la caza. Hablaban sobre los inconvenientes de llevar visor en la escopeta, o de cierta zorra herida que huyó escondiéndose en un chaparro. El más joven del grupo, de cincuenta y tantos, contó con acento más castellano que andaluz cómo lo había atacado un jabalí; después de acertarle en el muslo y el lomo, el animal seguía viniendo a por él.
—Los perros no conseguían matarlo, y yo no me atrevía a dispararle otra vez, por miedo a cargármelos...
No pude saber cómo terminaba su relato, ya que un tipo que acababa de entrar lo interrumpió para decir:
—Hay perreros con oficio y otros que no.
El recién llegado se llamaba Fide, y la camarera le preguntó qué quería para desayunar.
—No lo sé —respondió él.
—Pues nolosés no me quedan.
Entablé conversación con la camarera, cuyo peculiar deje me hizo suponer que fuera extranjera, aunque resultó llamarse Nuria y proceder de La Mancha, unos pocos kilómetros más al norte. Mi intención era visitar el cementerio, dando por supuesto que, si no quedaban descendientes de los colonos centroeuropeos entre los vivos, al menos los habría entre los muertos. Sin preguntarme el motivo de tan extraño deseo, me explicó que el cementerio estaba cerrado y que las llaves las custodiaba un tal Alejandro, conocido por los lugareños como Harry. «Es raro que no esté por aquí». Lo telefoneó, pero Harry no lo cogía. Como le dije que quería ver la cascada de la Cimbarra, me aconsejó hacerlo mientras ella trataba de localizar al guardián.
La pista de tierra que llevaba a la Cimbarra discurría junto a un arroyo cubierto por láminas de hielo. La hierba, los cardos, las zarzamoras, las copas de las encinas, todo estaba sembrado de escarcha y velado por una difusa neblina. Parecía el escenario de un cuento medieval. Nada más dejar el coche, oí a lo lejos un poderoso fragor, como si al final del camino me aguardase un dragón furioso. No tardé en llegar a una plataforma rocosa desde donde contemplé la profunda garganta que socavaba el paisaje. El lugar era de una belleza poco común. Un sendero zigzagueante permitía descender hasta un recóndito lago rodeado de fresnos, alisos y rocas musgosas sobre el que vertía agua sin cesar una catarata de cuarenta metros de altura. Me pareció que aquel fastuoso salto constituía el lugar idóneo para iniciar mi viaje, ya que —de algún modo— simbolizaba el gran escalón de Sierra Morena, el abrupto tránsito de la Meseta Central al valle del Guadalquivir.
Cuando regresé a la churrería, Nuria me contó que había conseguido hablar con Harry y que no tardaría en aparecer. Lo esperé en la puerta, donde el pobre podenco seguía atado con infinita paciencia. Pronto divisé al fondo de la calle, acercándose al trote, a un singular personaje ataviado con el uniforme del lugar: anorak y pantalón verdes. De rasgos distorsionados, bajo la gorra le asomaba un cráneo lampiño cosido a cicatrices. Nada más saludarnos me contó que lo habían operado de un tumor cerebral en Jaén.
—Me daban casi por muerto, pero yo aguanté.
La pérdida de masa encefálica le había dejado algunas secuelas locomotoras y en el habla, aunque conservaba cierto sentido del humor. Le pedí que me dijera sus apellidos y los anotó de su puño y letra en mi cuaderno: Alejandro Mas Lebrancón. Mas es de origen catalán, y entre los colonos de las Nuevas Poblaciones habían llegado también gentes de Cataluña; tampoco me hallaba tan lejos de mi objetivo. Mientras nos dirigíamos en coche al cementerio, le pregunté a Harry a qué se dedicaba antes de caer enfermo.
—A lo que salía... —me contestó—. En los pinos.
—Y —quise saber— ¿qué hacías en los pinos?
—Lo que me mandaban los jefes.
La conversación, parca ya de por sí, había entrado en bucle. Cuando detuve el coche junto a la verja del camposanto, sacó ostentosamente su gran llavero del bolsillo. Me pregunté por qué las autoridades le habrían encomendado ese papel de maestro de llaves; quizá para darle alguna ocupación toda vez que no podía trabajar ya «en los pinos». Recorrimos el cementerio. Muchas tumbas consistían en simples montículos cuyos ocupantes habían sido inhumados directamente en la tierra, sin intercesión de ataúd, al estilo mahometano. Algunas no tenían nombre; en otras figuraban epitafios que empezaban así: «Después de afanes prolijos, tu cuerpo sencierra aquí». Me pareció que «afanes prolijos» era una buena forma de describir nuestro paso por este mundo. No tardé en encontrar apellidos catalanes, italianos y alemanes: Masdemont, Font, Risoto, Chic, Feter.
Alejandro me condujo hasta el nicho de su padre, Anselmo Mas Wiznez. Nacido en 1931 y fallecido en 1992, una fotografía oval en blanco y negro mostraba a un hombre de cabeza ancha, orejas grandes, cejas pobladas y ojos tristes. Me habló con respeto y nostalgia de él: se notaba que lo había querido. En cualquier caso, el apellido Wiznez venía a confirmar que Harry tenía sangre de latitudes lejanas, aunque tampoco era algo que pareciese importarle un ardite. Pensé en el primer Wiznez que, siglos atrás, había llegado desde Alemania: ¿cómo pudo imaginar que uno de sus tataranietos andaría zascandileando ahora por allí, con un juego de llaves en la mano y el cráneo trepanado? Nadie puede saber hacia dónde crecerán las ramas de su árbol genealógico.
Le pregunté a Harry (o Alejandro) cómo mataba el tiempo, a qué se dedicaba. Imaginé que saldría de caza, igual que todos sus vecinos.
—No, la caza no me ha gustado nunca —respondió escuetamente—. Me han invitado muchas veces, pero no he querido ir.
Por su forma de decirlo comprendí que sentía piedad por los animales salvajes, que le parecía injustificable matarlos como mero pasatiempo. Mientras regresábamos en coche por una ladera tapizada de encinas, y Aldeaquemada se divisaba en el fondo de la hondonada rodeada por montes y más montes, le pregunté si no se aburrían allí.
—Aquí no nos falta de ná —respondió con orgullo—. Estamos tranquilos. Estamos vigilados. Tenemos Guardia Civil y dos ambulancias.
Para Harry, que parecía carecer de ambiciones —lo que probablemente hacía de él un hombre feliz—, aquello resultaba suficiente. Me reveló que en el pueblo existía un centro de interpretación donde podía averiguarse el origen de los distintos apellidos tecleándolos en un ordenador. Quise visitarlo para saber de qué región alemana provenía Wiznez. Mientras dejaba a Harry junto a la churrería, dudé si ofrecerle algún dinero por haberme acompañado, pero sospeché que la sola idea lo hubiera ofendido. Tampoco quiso que le invitara a café ni a ninguna otra cosa.
—Para eso estamos —concluyó.
El centro de interpretación llevaba el nombre del ubicuo Pablo de Olavide, superintendente de Carlos III. Un folio pegado en la puerta indicaba que se abría a las once de la mañana. Acababan de dar esa hora. Di una vuelta por los alrededores sin perder de vista la entrada mientras, poco a poco, el cielo iba poblándose de nubes grisáceas. Cerca de allí se levantaba la gran tolva oxidada de una almazara. A las once y cuarto golpeé la puerta, pero nadie respondió. Cinco minutos después descubrí que venía hacia mí de nuevo, con su extraño galope, el hijo de Mas Wiznez. Cuando llegó a mi altura, tomó aliento para decir:
—La chica de la oficina está de boda. Hoy se casa su hermana.
Y así fue como me despedí por segunda vez de Harry, enfadado no ya con aquella chica —a quien nunca tendría ocasión de conocer—, sino tal vez con toda Aldeaquemada, puesto que nadie se había molestado en indicar a los posibles visitantes que el centro permanecería cerrado esa mañana.
La carretera que conducía a Santa Elena circulaba entre altos y frondosos pinos. Un tipo que caminaba por la cuneta se volvió para comprobar si yo era vecino del pueblo; sus facciones me parecieron netamente germánicas, aunque tal vez fuese simple sugestión. A mitad de trayecto dejé el coche al pie de un cerro —el del Castillo— y rodeé éste por un camino sembrado de bellotas y endrinas que me permitió obtener una visión panorámica del gran paso de Despeñaperros: el ciclópeo viaducto, el conjunto de estratos de cuarcita verticales conocido como Los Órganos, los tejados de barro cocido de Santa Elena. Docenas de buitres leonados volaban tan bajo que podía distinguir sus inexpresivos ojos negros escrutando el terreno en busca de carroña.
Las rocas del cerro formaban un laberinto que había dado refugio tanto a bandoleros como a los remotos pobladores íberos. Llegué a la Cueva de los Muñecos, un santuario de época prerromana cuyo nombre procedía de los cientos de exvotos de bronce que —desde tiempo inmemorial— los lugareños habían venido fundiendo sin miramientos para fabricar con ellos herramientas y aperos. Los primitivos moradores del cerro dibujaron bajo aquel abrigo rocoso chamanes, guerreros, mujeres y ciervos, pero la tizne de infinitas hogueras encendidas a lo largo de milenios impedía discernirlos a quien no fuese un experto.
Mi intención era alojarme esa noche en otra de las poblaciones de nueva planta, Santa Elena, próxima a Despeñaperros y mayor que Aldeaquemada por hallarse en una vía principal de comunicación. Sin embargo, todos sus hoteles estaban completos debido a una gran montería que se celebraba ese fin de semana en la finca Los Cuellos. Me atiborré de migas serranas en uno de esos hoteles y salí a dar un paseo por el pueblo. El casco antiguo conservaba su disposición originaria en cuadrícula, pero no así las partes más recientes. En la plaza mayor se erguía una estatua en bronce de Carlos III, con su gran nariz borbónica y su rostro enjuto y afable. A su alrededor ondeaban banderas deshilachadas de Alemania, Italia, Suiza y Francia, las naciones de origen de los colonos.
Era mediodía y cada vez arreciaba más el frío, circunstancia con la que tal vez no contaron quienes llegaban cargados de esperanzas desde tierras septentrionales. En las calles, presididas por grandes y despojados plátanos, sólo se oía el gorjeo musical de los estorninos. Una fuente conmemoraba los doscientos cincuenta años de la promulgación del Fuero de las Nuevas Poblaciones, diez de las cuales estaban enclavadas en Sierra Morena. Al día siguiente me había citado en La Carolina con Francisco Pérez-Schmid, cronista de varios de esos pueblos, para que me iluminara sobre aquel atrayente fragmento de historia.
Sin embargo, si la Historia reverberaba en las calles de Santa Elena era principalmente por la gran batalla librada en 1212 en las cercanas Navas de Tolosa, un hecho que marcó el principio del fin para la colonización musulmana de la Península iniciada en el 711. El victorioso rey de Castilla, Alfonso VIII, hizo construir una ermita «en memoria de la milagrosa batalla» de la que aún sobrevivía una erosionada cruz de piedra y frente a la cual seguía rindiéndose homenaje cada 16 de julio —día de los hechos— a los guerreros caídos.
El museo de las Navas de Tolosa se levantaba al otro lado de una autovía, sobre el mismo lugar donde se había librado la histórica contienda. El acceso era algo enrevesado y quizá por eso no encontré a ningún otro visitante. En el vestíbulo había un hombre joven con chaleco acolchado, bufanda y gafas de pasta. Le pregunté si eran muchos los turistas que pasaban por allí al cabo del año.
—Unos veinte mil —contestó acariciándose la incipiente barba—. Pocos para la importancia del lugar.
Mientras me cobraba el ínfimo precio de la entrada, añadió con gesto de resignación:
—En otro país esto sería un lugar de peregrinaje, como Normandía en Francia, o Teutoburg en Alemania...
En Teutoburg —aclaró ante mi gesto de ignorancia— una alianza de tribus germanas había derrotado a tres legiones del emperador Tiberio. Mencionó asimismo Hastings, en Inglaterra, y Stirling, en Escocia. Por mi parte, cité campos de batalla que había visitado, como el de Culloden, también en Escocia, o el de Waterloo, en Bélgica. Aunque —añadí— no recordaba haber visto ningún museo en Poitiers, donde se frenó definitivamente la expansión musulmana hacia el norte de Europa. Mi interlocutor supuso que yo entendía algo de historia y eso lo animó a seguir hablando.
Pronto descubrí que Pablo Lozano (así se llamaba) no era un conserje ni un guía, sino el propio director, quien se hallaba cubriendo una baja. A su entender, existía cierta reticencia entre los poderes públicos a promocionar aquel museo por sus connotaciones políticas: de un lado, suponía echar más leña al conflicto entre cristianos y musulmanes que, bien entrado el siglo XXI, seguía en plena combustión; de otro, la historiografía franquista había hecho un uso tan patriotero de la batalla de las Navas de Tolosa que, en la imaginación popular, aparecía ahora asociada a aquel régimen. Si no lo dijo exactamente con esas palabras, sí fue lo que vino a decir.
Se ofreció a explicarme in situ los movimientos de los ejércitos. Salimos. Ráfagas de viento invernal azotaban un paisaje grandioso sobre el que descollaba el oleaje mudo e inmóvil de las montañas. Desde allí podían verse, como elementos de un fantástico decorado, Los Órganos y el puerto de Despeñaperros. Lozano me habló del imperio almohade, un movimiento integrista surgido en el Atlas marroquí que, tras arrebatar Al-Ándalus a los musulmanes más tolerantes allí establecidos, deseaba expandirse hacia el norte. En Alarcos, cerca de Ciudad Real, los almohades derrotaron sin paliativos a Alfonso VIII de Castilla. Por si ello no fuera bastante contrariedad para este monarca, los reyes vecinos de Navarra y León aprovecharon que luchaba contra el infiel para incursionar en sus territorios.
—Por eso —siguió Lozano—, cuando Alfonso decidió hacer frente de nuevo a los almohades, se preocupó primero de forjar una alianza con los demás reinos peninsulares y de recabar el amparo papal. Esto último suponía que quien atacase a otros cristianos sería excomulgado.
Fue la primera cruzada que no tenía lugar en Tierra Santa, sino en el interior de Europa. Acudieron caballeros ultramontanos y de todas las órdenes militares —la teutónica, la del Temple, la de Santiago—, quienes se congregaron en Toledo y partieron de allí para terminar acampando al norte de Despeñaperros. Los almohades, por su parte, se instalaron al sur del paso, en lo que ahora es Santa Elena. El califa Al-Nasir (que las crónicas de la época llaman Miramamolín) había traído desde Marrakech un vasto ejército formado por guerreros procedentes de todos los rincones de su imperio, entre ellos jinetes kurdos. Eran veinticinco mil musulmanes frente a doce mil cristianos. Los primeros llevaban tropas ligeras para luchar en terreno accidentado, pero los cristianos, que usaban caballería pesada, necesitaban la batalla a campo abierto.
—Por Despeñaperros —dijo Lozano señalando el desfiladero— no podían pasar más de dos caballos a la vez, por lo que los cristianos sufrían una emboscada tras otra. Cuando ya lo daban todo por perdido, apareció en su campamento un pastor andalusí llamado Martín Halaja. Al igual que ellos, odiaba a los invasores almohades y les mostró un paso entre las montañas que seguía una antigua calzada romana. Al caer la noche, las tropas cruzaron a este lado y se instalaron en ese cerro achatado, la Mesa del Rey.
Me indicó la meseta poblada de pinos a la que se refería, hablando con tal entusiasmo que parecía haber presenciado —o incluso vivido— los hechos que narraba. Todo aquello me recordó inevitablemente la batalla de las Termópilas: el paso estrecho, el lugareño que muestra un camino alternativo, la superioridad numérica del bando oriental. Un suave manto de aguanieve se cernió sobre nosotros, obligándonos a entrar de nuevo en el museo. Frente a una pantalla táctil, Lozano me relató nuevos pormenores: la inexistencia de uniformes y la inmensa polvareda levantada en aquel caluroso día de julio hacían imposible saber qué ocurría en el campo de batalla. Ni el califa ni los tres reyes aliados —Alfonso de Castilla, Pedro de Aragón y Sancho de Navarra— podían ver nada, tan sólo oír gritos.
—En medio de aquel caos —siguió Lozano—, los cristianos creyeron que alguien había ordenado retirada y empezaron a retroceder. El califa dio por supuesto que ya había vencido, pero se equivocaba. Alfonso VIII no podía permitirse una segunda derrota tras la de Alarcos y convenció a los otros dos reyes para que mandasen avanzar a su caballería.
Cuando los musulmanes vieron aproximarse a aquellos cuadrúpedos acorazados, de los que creían haberse librado, huyeron en desbandada. En ese instante, la batalla dio un vuelco. El propio califa se vio obligado a escapar de su palenque y fue Sancho VII el Fuerte —un gigante casi irreal de 2,20 m de estatura— el primero en romper las cadenas que lo rodeaban, presentes desde entonces en el escudo de Navarra. Sancho y Pedro se lanzaron a saquear Vilches y otros pueblos con ansia de rapiña, pero Alfonso se había impuesto aniquilar a los almohades y los persiguió hasta Úbeda (o Ubadat) secundado por los templarios. A raíz de la muerte de su gran maestre, éstos lanzaron un despiadado asedio sobre la ciudad, que en dos semanas sucumbió a sangre y fuego.
—Para los cristianos —concluyó Lozano—, las Navas se convirtió en un lugar de peregrinación. Hasta bien entrado el siglo XIX la gente todavía venía aquí a curarse, y en Santa Elena aseguraban que de noche podían oírse alaridos y relinchos.
Apareció un automóvil con nuevos visitantes y Lozano se despidió para dirigirse a la recepción. Había tenido suerte al disponer de él para mí solo, pensé; no era lo mismo escuchar a un guía recitar frases aprendidas de memoria que a un verdadero apasionado de la historia. Mientras me alejaba de allí, el sol se abrió paso a través de un manto de nubes oscuras. Al contrario que en el día de la batalla, hacía muchísimo frío. Lejos del influjo de la voz de Lozano, el paisaje volvía a parecer un pacífico y sosegado bosque de pinos; resultaba difícil imaginar que antaño hubiesen corrido por él la sangre, el dolor y el pánico.
Dejé atrás Santa Elena mientras el cielo vespertino se teñía de un suave color rosado. Ni en La Carolina ni en otras poblaciones quedaban habitaciones libres a causa de la multitudinaria montería, de modo que terminé llegando, como los reyes Sancho y Pedro, a la población de Vilches, sólo que con una intención harto más pacífica: buscar dónde dormir. Pronto hallé un hostal llamado Casa Marchena que esa noche no acogía más viajeros. La lección de historia, empero, no había concluido para mí ese día, pues el posadero pronto demostró tener interiorizados acontecimientos ocurridos ocho siglos atrás.
—Vilches —me explicó mientras anotaba mi nombre y número de identidad— fue el primer pueblo tomado por los cristianos tras la batalla de las Navas. El primer caballero que entró en el castillo adoptó el nombre de Vilches, y todos lo que hoy lo llevan en España son descendientes suyos.
Me reveló con orgullo que en la iglesia de San Miguel se conservaba la bandera del califa derrotado. Aunque ya era de noche y pretendía retirarme a descansar, ahora que contaba con ese nuevo dato no podía dejar de visitar el templo para poner broche final al episodio de las Navas de Tolosa. Unos empinados escalones me condujeron hasta la plaza mayor. No había nadie por la calle y pronto comprendí la razón: todo el mundo se hallaba congregado en la iglesia, vestido de tiros largos, para celebrar la festividad de la Candelaria. Sobre el portón de madera, un cartel rezaba: «Ven a pasar a tus hijos por el manto protector de la Virgen». El pensamiento mágico seguía vivo entre nosotros.
A la entrada del templo se vendían rollos dulces típicos de ese día. Junto al altar, envuelta en una túnica azul y coronada por un aro de estrellas plateadas, descollaba la estatua de la Virgen. Reparé en una vitrina situada en el lateral de la nave; en ella se custodiaba, entre otros supuestos trofeos de la gloriosa batalla, el descolorido estandarte de Miramamolín. Sin embargo, una cartela desmentía tal origen: cierto estudio había detectado que su tejido fue coloreado con cochinilla, un tinte empleado tras el descubrimiento de América, por lo que —probablemente— perteneció a los tercios de Flandes.
Rematé aquel largo día ascendiendo por la larga cuesta empedrada y sin farolas que llevaba al castillo asaltado por los cristianos. Mi propia sombra, proyectada de golpe contra un muro encalado, me provocó un sobresalto. Me hallaba en las estribaciones de Sierra Morena y desde allí podía ver grandes fábricas de aceite fuertemente iluminadas y oscuros campos de olivos que se perdían en todas direcciones. Seis o siete gatos se apretujaban bajo un banco de piedra, dispuestos a afrontar el helor de la noche. La Osa Mayor y Orión brillaban en el cielo ahora despejado con intensidad, y sobre la llanura resplandecían numerosas poblaciones, como islas de luz en la negrura. Una de ellas debía ser Úbeda, la antigua Ubadat de los musulmanes.