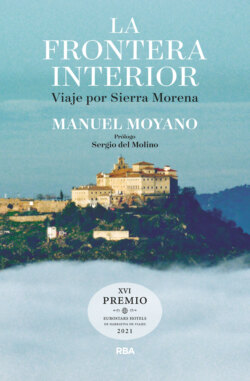Читать книгу La frontera interior - Manuel Moyano Ortega - Страница 11
2
ОглавлениеAbandoné Vilches a las seis y media de la mañana, cuando todavía era noche cerrada y en el pueblo reinaba el silencio más absoluto. Los días de febrero eran breves y debía sacarles el máximo partido posible si quería hacer de aquella escapada impulsiva un verdadero viaje. Una costra de hielo cubría por completo el parabrisas, que limpié como pude con la manga del anorak. Aun así, y mientras el hielo no terminaba de derretirse, tuve que circular varios kilómetros sacando la cabeza por la ventanilla para discernir la solitaria carretera. Un viento gélido me azotaba la cara sin compasión. Las grandes fábricas de aceite seguían resplandeciendo como monstruosas luciérnagas en la oscuridad.
Para encontrar un lugar donde desayunar a esa hora tuve que pasar de nuevo por Santa Elena y llegar a la Venta de Cárdenas, ya en Despeñaperros. Di allí con varios restaurantes abiertos, pues era un paso frecuentado por camioneros. Inanes cabezas de ciervos y muflones me vigilaban desde las paredes mientras tomaba un café con leche acompañado de tarta de hojaldre con matalahúva. Los termómetros marcaban 6 ºC bajo cero. Con el estómago ya lleno y el cuerpo caldeado, descendí de nuevo por la falda de Sierra Morena hacia La Carolina, capital de las Nuevas Poblaciones y la más grande de todas ellas.
Sierra Morena no representaba una fractura del territorio tan sólo en sentido geológico: también lo había sido en un sentido político. Tras la Reconquista quedó convertida —ya se ha dicho— en una gran comarca despoblada, una inhóspita terra nullius que separaba el centro del sur de España, y en la que sólo se levantaban algunas ventas cuyos dueños se veían obligados a confraternizar con los abundantes salteadores. La llegada de riquezas procedentes de América por los puertos de Cádiz y Sevilla obligó a establecer una vía de comunicación rápida y segura con la capital, Madrid. De este modo, Carlos III decretó en 1761 la construcción de la carretera que atravesaría Despeñaperros. El paso siguiente consistió en repoblar la zona como medio de combatir el bandidaje, lo que dio origen a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena.
No fue ése, sin embargo, el único motivo de su fundación. En pleno Siglo de las Luces, los ministros de Carlos III vieron la oportunidad —acaso utópica— de empezar a implantar allí una reforma social, económica y agraria que pudiera servir de modelo para el resto del país y las tierras de ultramar. De este modo, en 1767 se aprobó el plan colonizador, a cuyo frente se nombró como superintendente al jurista Pablo de Olavide, nacido en Lima, quien ya había llevado a cabo exitosos proyectos reformistas en la ciudad de Sevilla. Un mes después fue publicado el Fuero de las Nuevas Poblaciones que, entre otros aspectos, adjudicaba a los futuros colonos lotes de tierra (o suertes), vivienda, bestias y utensilios, amén de eximirlos temporalmente de impuestos.
Una de las pocas construcciones que existían hasta entonces en la comarca era el monasterio de La Peñuela, donde se había alojado el poeta místico san Juan de la Cruz antes de caer enfermo y viajar en mula hasta Úbeda para —en diciembre de 1591— entregar su espíritu. Por su carga simbólica se decidió tomar ese monasterio como punto de partida de todo el plan colonizador, trazando a su alrededor un casco urbano en forma de retícula que daría lugar a la población de La Peñuela. En 1770, los ministros quisieron halagar la vanidad del monarca y la rebautizaron con su nombre, llamándola La Carolina.
Amanecía un luminoso domingo de febrero cuando llegué a La Carolina, cuyas avenidas amplias y rectilíneas recordaban al Oeste norteamericano; de hecho, Pablo Lozano me había comparado el proceso de colonización con «una película del Oeste». A la entrada, junto al instituto Martín Halaja, se levantaba un monumento conmemorativo de la batalla de las Navas de Tolosa. La obsesión por la simetría de los urbanistas del XVIII se reflejaba en la forma geométrica de las plazas: rectangular la del ayuntamiento, octogonal la de Los Jardinillos, circular la de la Aduana. La ciudad aparecía proclamada en los folletos de turismo como «joya urbanística de Andalucía», aunque a mí, particularmente, aquella disposición en cuadrícula no me resultaba menos aburrida que, por ejemplo, la del Ensanche de Barcelona.
Había quedado con el cronista Francisco Pérez-Schmid a las once y aún tenía tiempo para dar un largo paseo. Dejé el coche cerca del ayuntamiento y recorrí una calle flanqueada por casas señoriales invadidas de maleza hasta llegar al epicentro de la colonización, el antiguo monasterio de La Peñuela —luego convento— sobre cuyos cimientos Olavide había mandado levantar un ostentoso palacio de estilo neoclásico. Entré en el museo contiguo. Imponentes vasijas ibéricas y objetos romanos de plomo daban testimonio de épocas más pretéritas, pero lo que despertó mi interés fue la amplia sala dedicada a las Nuevas Poblaciones. En ella se exhibían planos originales y maquetas de cada uno de aquellos pueblos tal como fueron concebidos originariamente, lo que daba una idea de la magnitud del proyecto: construir un nuevo mundo a partir de la nada.
Entre los protagonistas de aquella historia se encontraba un caballero dieciochesco cuyo rostro, vagamente amenazador, acechaba al visitante desde el cuadro que lo representaba. Se trataba de Johann Kaspar von Thürriegel, nacido en 1722 en Gossersdorf, Baviera, sobre quien no había leído hasta el momento nada demasiado digno de elogio. Desterrado de Austria por motivos oscuros, se introdujo en la corte española haciéndose pasar por aristócrata, consiguió que lo nombraran coronel del ejército español y convenció al rey —a través de su ministro Campomanes— para llevar a cabo aquella repoblación mediante colonos extranjeros. La Corona se comprometió a pagarle por cada uno de ellos 326 reales de vellón.
Thürriegel desplegó una gran campaña publicitaria por toda Europa, dibujando Sierra Morena como un paraíso o tierra prometida, y consiguió así reclutar a unas seis mil personas procedentes de Alemania, Suiza, Austria, los Países Bajos, Francia e Italia. Todos ellos debían ser católicos y —al menos teóricamente— labradores o artesanos. La selección no fue, sin embargo, demasiado rigurosa. Según algunos historiadores (otros defienden lo contrario) Thürriegel no tuvo escrúpulos a la hora de incluir en el lote que cobraría a la Corona personas que jamás habían trabajado en el campo, amén de ancianos, vagabundos y algún que otro maleante. En consecuencia, cuando llegaron a Sierra Morena por distintos medios (la mayoría desembarcó en el puerto de Almería), muchos no sabían siquiera qué hacer con las tierras que les iban entregando. Unos murieron, otros desertaron. La picaresca de Thürriegel fue una de las grietas por las que empezó a resquebrajarse el grandioso proyecto de las Nuevas Poblaciones.
Francisco Pérez-Schmid me llamó por teléfono para disculparse, ya que le había surgido un asunto urgente y se demoraría una hora. Le dije que perdiera cuidado. La visita al museo había conseguido despertarme el apetito y me senté a almorzar en un bar llamado Martín, cerca del ayuntamiento. Pedí un flamenquín, cuya receta variaba respecto a la cordobesa en que también incluía pimiento. Cuando, tras dar cuenta de él, me dispuse a limpiarme los labios, advertí que las servilletas del bar llevaban impresa esta leyenda: «Nuestro apellido Teclemayer estuvo en el inicio azaroso de la vida de los colonos en estas tierras. Como ayer y hoy, estamos con la tradición y el reconocimiento a una tierra que acogió un nuevo comienzo».
Me fijé mejor en el hombre que acababa de servirme: su cabello canoso tenía aspecto de haber sido antes rubio; sus ojos eran claros y el rostro, sanguíneo, estaba surcado de venillas; en general, sus rasgos faciales parecían más finos que los españoles. No podía caber duda de su ascendencia germánica. Le pregunté al respecto mientras me servía un cortado. Se llamaba, en efecto, Juan Teclemayer, y con un suave acento andaluz se declaró muy orgulloso de su pasado alemán. Contó que era nativo de Carboneros —otra de las Nuevas Poblaciones, a seis kilómetros de La Carolina— y que allí se celebraba una fiesta muy arraigada llamada pintahuevos, de origen centroeuropeo, consistente en decorar huevos con colores.
—Siendo niño —añadió—, un ingeniero de minas alemán que pasaba por Carboneros me vio pintar uno de aquellos huevos y se le saltaron las lágrimas. Me dijo que le sorprendía mucho encontrar eso aquí, que era lo mismo que se hacía en su tierra...
Mirando al horizonte agregó:
—Todo esto debería dar ejemplo al resto de Europa, con tantos nacionalismos y conflictos.
Yo sorbía mi café mientras él permanecía de pie, la bandeja todavía en la mano. Se nos acercó un tipo desaliñado con aspecto de sufrir alguna clase de retraso mental. Teclemayer lo echó sin contemplaciones a la voz de «largo» y me dijo de él que le gustaba coger cualquier cosa que hubiera sobre la mesa, en especial los móviles. Guardé el mío en el bolsillo por si volvía a aparecer. Teclemayer continuó. Dijo que su apellido era originario de Baviera, la región católica de Alemania, y observó que, en realidad, sólo habían pasado doscientos y pico años desde la colonización: sus antepasados no estaban tan lejos de él, casi podía tocarlos.
—Mi nieta tiene los ojos muy azules —siguió—. Si me pongo unos pantalones cortos y salimos a la calle, todo el mundo nos toma por guiris.
Lamenté que, hasta donde yo sabía, no existiera ningún libro que compendiase toda la historia de aquella colonización, sin duda fascinante. En el museo acababan de asegurarme que sólo se habían publicado estudios parciales por parte de los respectivos cronistas locales de cada pueblo. Teclemayer me aseguró que sí tenía constancia de una antigua novela, Por trescientos reales, de un tal Rudolf Caltofen. Antes de despedirnos se mostró muy agradecido de que alguien se interesase por todo aquello.
Me senté en un banco de la plaza del ayuntamiento hojeando el periódico local Vivir. En él se mencionaba una mesa redonda en torno al lobo, así como cierta fiesta celebrada por nietos de mineros en el paraje La Aquisgrana. Entre los muchos apellidos citados sólo encontré dos de origen alemán: Filter y Mure. Tampoco era de extrañar. En 1768, una epidemia de paludismo diezmó a los colonos extranjeros que no habían desertado, con lo cual Olavide se vio obligado a reinterpretar el Fuero y admitir a nacionales para que no agonizase el proyecto. Procedían de Cataluña, Valencia y Galicia, y se les concedió el estatus de «medio colono». Una década después de fundarse las Nuevas Poblaciones, las familias extranjeras representaban un porcentaje muy pequeño. Dado que, además, se fomentaba una política de matrimonios mixtos, sus genes fueron diluyéndose hasta casi desaparecer.
Acababan de dar las doce cuando llegó Francisco Pérez-Schmid, cronista de Aldeaquemada, Santa Elena, Navas de Tolosa y Montizón. La idea que yo tenía formada de un cronista era la de un señor mayor y serio con chaqueta y corbata, y me costó adivinar en aquel joven con cazadora de cuero y gafas de sol al interlocutor que estaba esperando. Tenía además un cabello negro desde la raíz que alejaba cualquier idea de ascendencia alemana. Nos estrechamos la mano. Lo primero que me dijo fue que Alejandro, alias Harry, el hijo de Mas Wiznez, le había telefoneado el día anterior para relatarle nuestra visita al cementerio. También me explicó que el nombre que figuraba en su carné de identidad era en realidad Francisco José Pérez Fernández; había recuperado el apellido de su abuelo, Schmid, para evitar que se perdiese en el olvido como tantos otros. Entusiasta del pasado, una larga prospección en los archivos parroquiales le había permitido reconstruir su árbol genealógico hasta el inicio de la colonización, siete u ocho generaciones atrás.
—Mi rama del apellido Schmid procede de la ciudad de Weilburg —me explicó—, en la región de Hessen. Mis tatarabuelos eran Felipe Schmid y Ana María Urditz. Vinieron con su primogénito y se asentaron en Santa Elena; luego, ése y los siguientes hijos bajaron a La Carolina.
Seguíamos aún de pie, en el mismo punto de la plaza donde acabábamos de presentarnos, cuando añadió:
—También he descubierto hace poco otra rama alemana, un Berger, Franz Josef Berger, quien se casó con una viuda llamada Catalina Schaffenberger. Posteriormente, una de sus descendientes contrajo matrimonio con un tal Pérez, de Vilches, hijo de arrieros, y éste terminó formando el tronco principal de la familia. Todavía conservo un cortijo que es parte de la suerte original que les entregaron a mis antepasados. Muchos en La Carolina ni siquiera saben que sus terrenos proceden de aquel reparto.
Recordé, mientras caminábamos en dirección al palacio de Olavide, que alguien había propuesto llamar Olavidia a todo el territorio de las Nuevas Poblaciones. El cielo era de un azul impoluto y la temperatura espléndida. Le pregunté a Pérez-Schmid por uno de los personajes más singulares de aquella historia, el bávaro Johann Kaspar von Thürriegel. ¿Era realmente un buscavidas?
—Sin duda —contestó—, pero se ha exagerado mucho el mal estado en que trajo a los colonos. Te pondré de ejemplo a mis propios tatarabuelos. En realidad, eran emigrantes que estaban esperando en Saint-Jean-d’Angély para embarcar hacia las colonias francesas en América. Pero las autoridades los retenían allí durante mucho tiempo, tres años en su caso, hacinados en condiciones terribles. Por eso, cuando algunos decidieron venir a España atraídos por la campaña de Thürriegel, ya estaban enfermos y sumidos en la desesperanza. Tampoco era gente tan poco preparada como se ha dicho. Podían firmar, por ejemplo, cuando aquí casi nadie sabía hacerlo.
Pronto empecé a darme cuenta de que a Pérez-Schmid, como buen historiador, le desagradaban las tergiversaciones e imprecisiones sobre el pasado. Volví a comprobarlo cuando le pregunté acerca de José María el Tempranillo, figura icónica del bandolero con faja, manta al hombro, trabuco y sombrero calañés.
—Hay mucha leyenda sobre los bandoleros —repuso—. En realidad, el Tempranillo se movía por la sierra de Ronda y seguramente nunca llegó a esta zona. Los salteadores se concentraban en el Camino Real de Córdoba a Toledo, que pasaba por el valle de Alcudia.
En aquel momento no era consciente de que ese antiguo camino, nexo entre el sur y el centro de la Península durante siglos o incluso milenios, tendría gran peso en el argumento de este libro.
—Si bien es cierto —continuó Pérez-Schmid— que hubo un resurgir del bandolerismo en la zona, fue ya en el siglo XIX, relacionado en parte con el carlismo y gracias al nuevo paso por Despeñaperros. Probablemente, muchas de las historias que se cuentan por aquí sobre el Tempranillo se refieren a otro José María, que era de Santa Elena.
Regresamos a la plaza del ayuntamiento y entramos en un bar para tomar una cerveza. Por primera vez vi los ojos del cronista despojados de sus gafas de sol: en ellos sí que había algo vagamente centroeuropeo; los Schmid, los Urditz y los Berger parecían anidar en el fondo de su mirada. Tras dar un trago a mi jarra, me arriesgué a recibir de él por tercera vez un solapado reproche cuando dije:
—He leído que los nazis vinieron aquí buscando pruebas de la superioridad de la raza aria. ¿Eso tampoco es cierto?
—Sí y no —respondió, dejando por un momento sus palabras suspendidas en el aire.
Bebió de su jarra y remodeló el tiempo verbal de su discurso:
—A principios del siglo XX —empezó— viene a La Carolina un alemán llamado Weiss (o sea, Blanco) para investigar la historia de Thürriegel y termina publicando en 1907 un libro sobre los descendientes de alemanes en Sierra Morena. Hacia 1930, otro alemán que ha leído ese libro viene a hacer un estudio. Está especialmente interesado en las pequeñas aldeas de las Nuevas Poblaciones, donde presupone que ha habido menos mezcla. Va haciendo fotos aquí y allá, buscando rasgos alemanes. Quizá no sea un encargo específico de los nazis; simplemente, el interés por la raza aria es algo que está en ese momento en el ambiente... Mucho después, en 1959, vienen otros alemanes que analizan el grupo sanguíneo de los habitantes y les hacen mediciones para ver qué queda en ellos de su origen germánico. Creo que se confunden esas dos visitas. También entra en juego la leyenda de Montizón sobre la Piedra del Letrero o del Temple, a la que se atribuyen propiedades mágicas, y que Eslava Galán ha usado en sus novelas. Alguien la ha relacionado con la Ahnenerbe, la sociedad nazi que buscaba reliquias sagradas. Todo eso se ha mezclado hasta formar un batiburrillo.
Al contrario que a mí, que tendía fatalmente a la fabulación, a Pérez-Schmid le interesaban menos las leyendas que los hechos. Ése era su oficio, al fin y al cabo. Recorrimos las calles de La Carolina mientras enumeraba decretos y fechas, me mostraba los lugares donde habían existido pósitos, aduanas o posadas, me hablaba del latifundismo y la reforma agraria, de las tensiones políticas de la época. Los nombres se confundían en mi cabeza y mis pensamientos empezaban a viajar hacia otro lugar: yo no quería escribir un tratado sobre la historia de las Nuevas Poblaciones, ni siquiera me sentía capacitado para ello. Recordé mi encuentro con Juan Teclemayer y le pregunté, para cambiar de asunto, si habían sobrevivido palabras o costumbres de origen alemán en la comarca.
—Muy pocas —contestó—. En Aldeaquemada hay un juego que consiste en chocar huevos entre sí, y quien tenga el huevo que no se raje se los queda todos. Lo llaman cuca. En Santa Elena juegan al rulahuevos: se echan a rodar huevos por una ladera y gana el que llega antes sin romperse. En ambos casos, los huevos se pintan después de cocerlos. Son tradiciones procedentes de Alsacia... En cuanto a palabras, dicen que en San Sebastián de los Ballesteros utilizan «con, con» para llamar a las gallinas en vez de «pitas, pitas». Komm es una expresión alemana. También he oído decir que el saludo en La Carlota es Got in, pero no estoy seguro de ello.
Cruzamos la plaza octogonal de Jardinillos, que ocasionalmente había servido de plaza de toros. Olavide y el ministro Aranda eran favorables a la celebración de corridas, ya que —empeñados en hacer crecer las colonias— opinaban que las fiestas eran buenas para forjar matrimonios. Campomanes, discípulo de Feijoo, se oponía por el contrario a ellas: decía que con las fiestas la gente se emborrachaba y, entre una cosa y otra, se perdían dos semanas de trabajo. Eso me contó Pérez-Schmid al pie de las llamadas Torres de la Fundación, dos pilares de piedra decorados con bajorrelieves cuyo fin había sido ofrecer una imagen bucólica —publicitaria— de las Nuevas Poblaciones. En ellos se veía a gente desbrozando bosques sin quitarse el tricornio ni la casaca, niños y mujeres felices en torno a pozos de agua rodeados de árboles frutales.
El despertar definitivo de aquel sueño empezó con la caída en desgracia de Pablo de Olavide, el hombre que había puesto todo su empeño en sacarlo adelante y que proyectaba crear en aquellos pueblos fábricas textiles «superiores a las de Cataluña». La Iglesia nunca le perdonó la cláusula contenida en el Fuero —sugerida tal vez por él— de prohibir levantar conventos o monasterios en las Nuevas Poblaciones; tampoco que ordenase construir su palacio sobre los cimientos de La Peñuela. El Santo Oficio lo condenó en 1776 a ocho años de reclusión por 126 proposiciones heréticas, entre ellas leer libros prohibidos, defender el sistema de Copérnico y cuestionar la existencia del infierno. Algunos historiadores acusan a Carlos III de no haber hecho nada por salvarle el pellejo.
—Olavide cayó simplemente porque era el eslabón más débil —aclaró Pérez-Schmid—, un intendente, un funcionario. No pertenecía a ninguna familia patricia.
Pero Olavide consiguió huir durante un permiso, so pretexto de tomar unos baños, y se refugió en Francia, donde lo acogieron sus amigos Voltaire y Diderot y pudo vivir años de gloria. Durante el Terror que siguió a la Revolución francesa huyó a España. Se hizo perdonar por la Inquisición escribiendo El Evangelio en triunfo y acabó convirtiéndose en un famoso novelista, traducido en toda Europa, hasta que murió tranquilamente en su retiro de Baeza en 1803.
Menos afortunado fue el destino del otro protagonista de esta historia, Johann Kaspar von Thürriegel. Acusado de contrabando, en 1787 fue encarcelado en la fortaleza de Pamplona. Huyó de su encierro al igual que Olavide, pero, en vez de refugiarse en Francia, se dirigió a la corte de Aranjuez para suplicar clemencia e indulto al rey. Su capacidad de seducción resultó no ser tan eficaz como él creía: el rey ordenó su inmediato reingreso en prisión, donde acabaría muriendo en 1800.
Continuábamos al pie de las Torres de la Fundación. Me fijé en que tenían también esculpido el sempiterno rostro, como de abubilla o de pájaro carpintero, de Carlos III.
—Y aquí no lo han sacado muy feo —bromeó el cronista.
Con la muerte de Carlos III en 1788 y la consiguiente retirada de ayudas, las Nuevas Poblaciones continuaron su imparable declive. Acontecimientos históricos como la guerra de la Independencia, la promulgación de la Constitución de las Cortes de Cádiz o el trienio liberal las hicieron hundirse en el olvido, siéndoles retirado definitivamente su fuero especial en 1835. «El negocio más glorioso», como se llegó a llamar al proyecto de colonización, había nacido en la mente de hombres ilustrados que pretendían evitar el latifundismo y otros males de la vieja sociedad, creando una nueva sociedad campesina donde no fuese posible la acumulación de tierras en pocas manos y los agricultores recibieran formación. De haber triunfado, el modelo se hubiera exportado a todo el país. Sobre el papel, parecía casi una utopía comunista.
—Es exagerado hablar de utopía —me aclaró Pérez-Schmid, siempre tendente a la desmitificación—. Todo fue un plan práctico.
—Sin embargo —insistí—, la idea que queda al final de todo aquello es que el proyecto fracasó.
—Es posible, pero aquí estamos todavía —repuso señalando las calles de La Carolina, muy animadas en esa hora dominical del aperitivo—. O sea, que no fracasó del todo.
Asentada sobre un alto cerro y con Sierra Morena de telón de fondo, escoltada por el castillo almenado de Bury Al Hammam, Baños de la Encina surgía en el horizonte como una ciudad legendaria. Me adentré por sus pulcras calles y no tardé en encontrar alojamiento en Palacio Guzmanes, una casona de piedra del siglo XVII que, según me explicó la tímida y simpática conserje —una chica llamada también Nuria—, había sido convento de clausura, escuela, hospital y, finalmente, casa del notario que le diera su apellido. Las habitaciones no estaban indicadas con números, sino con nombres: Labrador, Segadores, Abadesas, Obispo, Bordadoras... Me halagó que Nuria me otorgase la habitación Poeta. Desde su balcón pude contemplar el valle del Guadalquivir y la poderosa mole blanquecina de Sierra Nevada.
Me dirigí a visitar la que se decía gran atracción de Baños de la Encina, el camarín de la ermita del Cristo del Llano, pero el joven que atendía en la oficina de turismo me dijo que sólo podía visitarse en grupos de al menos cuatro personas. Caía ya la tarde de domingo invernal y con toda seguridad no había ningún otro turista en todo el pueblo. Me revelé ante aquella estúpida e inflexible norma. Empleando un tono inesperadamente autoritario (puede que impertinente), le dije que estaba escribiendo un libro sobre la zona y que, si no podía visitar el camarín, no lo incluiría en él. Tal argumento —que con el tiempo se revelaría infalible— pareció poner nervioso al joven, llamado José María Rodríguez, quien acabó citándome media hora después en la puerta de la ermita.
Por el camino bebí el agua helada de una fuente. Una señora bajó de su coche para llamar a la puerta de una casa encalada y le dijo a la dueña: «Te traigo zorzales y una torcaz; mi marido se ha hartado ya de pelar pájaros, pero, si los guisas, avísanos» (o sea, pensé, que el regalo no era del todo desinteresado). Subí la larga cuesta que llevaba a la ermita del Cristo del Llano. Levantada sobre un altiplano que fuese descansadero en tiempos de la Mesta, una columna de piedra indicaba su antiguo carácter de cruce de caminos. Desde allí se dominaban el valle del Guadalquivir y Sierra Morena. José María Rodríguez no tardó en aparecer con las llaves del templo en la mano y cierta expresión de fastidio en la cara.
Entramos en la ermita, sobre cuyo altar se atisbaba una cueva de abigarradas paredes: el famoso camarín, al que se accedía por unas escaleras traseras. No creía que fuese a impresionarme, pero lo hizo. Su autor, un cordobés llamado Pedro de Mena, había llevado el estilo barroco hasta el paroxismo, moldeando cada milímetro cuadrado de estuco con angelotes, querubines, santos, vírgenes, mascarones, aves exóticas, estípites, guirnaldas y motivos florales, todo ello profusamente policromado y lleno de espejos. Rodríguez afirmó que nadie sabía el número exacto de figuras, pero que sin duda superaba el millar. Aunque había entrado allí cientos de veces, cada vez descubría nuevas simetrías. «Todo está bien pensado y medido». Cuando salimos, le di las gracias por haberme permitido contemplar el espectáculo; ahora se le veía contento.
Regresé al hotel y pagué a Nuria mi estancia por anticipado, ya que al día siguiente saldría muy temprano. Me mostró un croquis con los caminos que conducían al siguiente hito en mi viaje, la Virgen de la Cabeza. En otoño, numerosos visitantes alquilaban todoterrenos para llegar por tales caminos a las escondidas vaguadas donde podía observarse la berrea del ciervo. Subí a la habitación Poeta y contemplé desde su balcón cómo la noche cubría los silenciosos campos. Antes de dormirme dediqué un par de horas a transcribir las apresuradas notas tomadas en los dos últimos días, pues, de dejar pasar más tiempo, terminarían siendo ilegibles incluso para mí mismo.