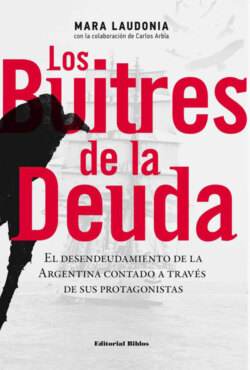Читать книгу Los buitres de la deuda - Mara Laudonia - Страница 9
ОглавлениеCapítulo 2
La Argentina y el FMI: desendeudarnos para desintervenirnos
La herencia de una deuda en default y la tortuosa relación de la Argentina con el FMI marcaron con fuego los comienzos de la gestión de Néstor Kirchner. El presidente sabía que “para sacar a la Argentina del infierno”, como él manifestaba, debía comenzar por resolver el tema de la reestructuración de la deuda con los bonistas, entre las prioridades. Cargaba además con la mochila de los condicionamientos que imponía el FMI sobre las políticas económicas del país para el otorgamiento de los préstamos, por lo que no tuvo más remedio que aceptar la convivencia con el organismo durante un tramo importante de su mandato.
Sin embargo, el nuevo modelo económico implementado de “acumulación con inclusión social” y el crecimiento que experimentó el país desde 2003 lograron romper –por primera vez desde el ingreso de la Argentina al FMI en 1956– con los lazos de esa relación matrimonial enferma. Y la reubicó en una “relación más madura”, en la que el Estado argentino recuperó la soberanía en materia de políticas económicas.
El acuerdo firmado por Néstor Kirchner con el FMI en septiembre de 2003 fue el primero y resultó el último que un gobierno argentino realizara con el organismo multilateral. En septiembre de 2004, Kirchner rompería definitivamente con el Fondo al rechazar la negociación por la tercera revisión de ese acuerdo, que nunca se reanudó. Una vez más, casi desoyendo las lecciones del pasado reciente con el país y dirigido por la voluntad de los siete países más ricos (Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Alemania, Francia y Alemania), el G7, el Fondo presionaba con condicionamientos que comprometían las negociaciones de la Argentina con los acreedores.
Fue cuando un Néstor saturado dijo basta, y le soltó sin vueltas a Lavagna: “Estos tipos ya me cansaron; tenemos que sacarnos de encima definitivamente al FMI”, confiesa el ex ministro. En esa primavera había comenzado a pergeñar la idea de cómo deshacerse del Fondo, que se materializó un poco más de un año después cuando la Argentina canceló la totalidad de la deuda con el organismo.
El “equipo de la deuda”
Roberto Lavagna resultó indiscutiblemente una pieza clave del engranaje del canje de la deuda y de los nuevos aires en la relación con el Fondo. Había comenzado a explorar opciones para una renegociación de la deuda durante su gestión en la presidencia de Eduardo Duhalde, y se plantó ante “las exigencias de siempre” del FMI que, según analizaba, en poco tiempo harían volver al país a una situación de caos de la cual el país no terminaba de salir en 2002. Por estas razones, luego Néstor lo reconfirmó en el puesto para finalizar su trabajo.[11]
“Yo me había reunido con Kirchner para tratar el asunto en el departamento de la avenida Callao que los Kirchner tenían en el barrio de Recoleta y fue el 21 de febrero de 2003 cuando Néstor me hizo la oferta de sumarme con él a la fórmula presidencial como vicepresidente. Yo le dije que me diera veinticuatro horas para pensarlo porque no lo conocía”, contó Lavagna.
Kirchner, según relata Lavagna, le había hecho el ofrecimiento ante la presencia de Cristina y Alberto Fernández, un operador fundamental desde la creación en 1998 del Grupo Calafate que impulsaba la candidatura de Kirchner. “Pero al otro día fui muy sincero y le dije: «Mirá, no te ofendas, pero la verdad que yo no te conozco y no estoy dispuesto a correr el riesgo y limitar mis opciones de vida por cuatro años»”.
Pero se quedó. Fue el principio de una relación de respeto mutuo y no permaneció cuatro años en el kirchnerismo sino dos, que fue prácticamente el tiempo que duró la misión del primer canje de la deuda, si bien en ese lapso la política económica que desarrolló fue de lo más variada.
Lavagna reclutó un equipo de técnicos de jóvenes entusiastas que se animaron a asumir funciones cuando nadie quería hacerlo con una economía totalmente quebrada en 2002. Logró consolidar con ellos una estrecha relación, al punto que cuando culminó su gestión todos eligieron presentar la renuncia con él, en un gesto de lealtad, si bien, como se verá, la mayoría volvió al ruedo en distintas funciones dentro del kirchnerismo, salvo el propio Lavagna.
Designó como secretario de Finanzas a Guillermo Nielsen, un economista especializado en finanzas tanto en el sector público como en el privado que durante la gestión de Jorge Remes Lenicov al frente del Ministerio de Economía del duhaldismo había sido el enlace entre ese Ministerio y el Banco Central. Como secretario de Política Económica designó a Oscar Tangelson, un hombre de íntima confianza de Kirchner.
Nielsen sumó al equipo a su ex socio Leonardo Madcur, quien con treinta y dos años durante la etapa duhaldista ofició de subsecretario de Financiamiento, pero luego se ganó el respeto y la confianza de Lavagna, quien lo nombró secretario de Coordinación Técnica bajo el gobierno de Kirchner.
Madcur ingresó al Ministerio de Economía “un sábado, en medio del caos de 2002, y mi primer trabajo fue participar en la elaboración del decreto 905, que refundó el sistema financiero y en la norma que erogaba el CER a los créditos”, recordó el abogado, que hoy se ubica lejos de la función pública.[12]
Otro de los pilares del equipo era Sebastián Palla, joven economista que no llegaba a treinta años, egresado de la Universidad Di Tella, que fue becario en el grupo Socma y en la Fundación Macri, donde conoció a Guillermo Nielsen. Palla primero entró como asesor y mano derecha de Nielsen, quien luego lo ascendió a subsecretario de Finanzas.
Además, se sumaba como asesor Sergio Chodos, especialista en reestructuración de pasivos de bancos y empresas, quien recordó que “ingresar al equipo de reestructucturación de la deuda fue algo reloco para mí, un cambio muy grande, era ir otro lado del mostrador”, relató el ex abogado del estudio Brouchou quien, como se verá, permaneció en el sector público.
Posteriormente, Héctor Torres se sumó al equipo como representante de la Argentina ante el FMI, y destronó a Guillermo Zocalli, un hombre histórico en la silla argentina ante el organismo, que encarnaba la vieja etapa del neoliberalismo impulsor de la convertibilidad desde primerísima hora.[13]
Relaciones tortuosas
Al comenzar su mandato el 25 de mayo de 2003, Kirchner había heredado de Eduardo Duhalde un miniacuerdo con el FMI. Éste había sido formulado en enero de 2003 sobre la base de la emergencia económica que significaba el salvoconducto que permitía mantener lazos con la comunidad financiera internacional tras el default.
El entendimiento logrado con el Fondo se convertía en una pieza importante para mejorar las relaciones del país con el mundo financiero y servía para afirmar la relativa estabilidad lograda en los nueve meses anteriores. Además, le dio al gobierno siguiente la decisión de establecer la magnitud de los incrementos en las tarifas públicas.
Ese miniacuerdo fue una negociación de unos nueve meses para lograr un convenio de apenas seis meses. Fueran necesarias quince misiones para renegociar el acuerdo, lo que constituyó un record de viajes de autoridades del FMI al país y de los funcionarios argentinos a Washington.
“Los acreedores y el FMI decían que Duhalde se iba, por lo tanto ellos querían hablar con la nueva gestión, pero lo cierto era que había que negociar un acuerdo con el FMI. Se sabía ya que iba a haber elecciones, pero ellos querían negociar con la nueva gestión. Había mucha interferencia para llegar a resolver el tema de la deuda, de carácter político también. Y en lo técnico íbamos resolviendo problemas que estaban en la hoja de ruta”, relata Mad-cur, quien recuerda que en medio de las negociaciones, en junio de 2002, se interpusieron las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, lo que obligó a Duhalde a anunciar elecciones anticipadas para abril de 2003.
El equipo económico acudió a la asamblea anual del FMI de septiembre de 2002, donde fue mirado como la oveja negra del rebaño, para negociar el acuerdo. Ese foro parecía haber olvidado que, hacía apenas cuatro años, Carlos Saúl Menem había sido distinguido allí por haber aplicado las mismas políticas que llevaron a la economía argentina al default.
“Para terminar de negociar ese miniacuerdo con el FMI fuimos por dos días y nos quedamos, hasta que terminamos de negociar, dos semanas más”, agrega. Personal de la embajada argentina en Washington dio cuenta de ello: “Llevaron poca ropa, casi sólo lo puesto, por lo que los ayudábamos a lavar las camisas en un lavadero”.
Allí, en la asamblea del Fondo, “el FMI nos tenía dormidos, porque los banqueros querían saber si había funcionado lo del canje de depósitos por los Boden (lanzados en agosto de ese año).[14] El FMI quería colocar un bono compulsivo a los afectados por el «corralito» y nosotros no, lo hicimos voluntario al canje, para nosotros ya era suficiente el sufrimiento de la gente con la pesificación y no queríamos enchufarles un bono compulsivo a los ahorristas”, graficó, mostrando las dificultades para cerrar un arreglo.
Con todo, la intransigencia del Fondo impidió la meta de un acuerdo. El equipo económico se volvió con un borrador avanzado pero no fue el convenio definitivo, que no llegó sino hasta enero de 2003.
Los funcionarios argentinos experimentaron en carne propia el poco grado de autonomía que tenían ante el FMI en la elaboración de las políticas económicas nacionales, si pedían a cambio los fondos frescos.
Para Madcur, el colmo de los pedidos del Fondo fue cuando exigió la reforma de la Constitución para avanzar con el programa. “El FMI nos pedía en ese entonces que se dividieran los bancos en bancos comerciales y banca de inversión, y que se separaran del Banco Central, y modificáramos la coparticipación. Nosotros contestábamos que no les podíamos imponer cosas a la provincias, entonces nos pedían: «Cambien la Constitución Nacional y listo, aprieten el botón, y no nos importa si tienen dificultades institucionales»”, resume Madcur sobre la dinámica de las negociaciones cotidianas con el organismo.
Finalmente, el acuerdo que se alcanzó contenía metas fiscales –con exigentes superávits primarios– y monetarias, que no eran concretas sino lineamientos que se fijaban y que quedarían a cargo del gobierno siguiente. Ese acuerdo finalizaba en agosto y luego habría que negociar otro.[15]
Pese al entendimiento alcanzado, el FMI seguía con su constante actitud de presionar. El 30 de abril de 2003 el director gerente del Fondo Monetario, el alemán Horst Köhler, en un mensaje para dos candidatos justicialistas –Carlos Menem y Néstor Kirchner– que competirían en el ballotage presidencial del 18 de mayo afirmó: “Estamos listos para trabajar con el nuevo gobierno argentino sobre un programa de reforma global, que será necesario para avanzar en los actuales beneficios acarreados por la estabilización y para instaurar una base firme para un crecimiento sostenido, acorde al considerable potencial del país”. En realidad, era una manera de recordar que el gobierno electo se debería sentar rápidamente a negociar con el FMI indefectiblemente.
Köhler dijo en esa conferencia que le daba la bienvenida a la reciente estabilización en la Argentina y hasta se permitió elogiar el espíritu democrático de los ciudadanos. “Las encuestas recientes sugieren que, a pesar de los difíciles momentos económicos, no existe deseo popular de un retorno a los pasados regímenes autoritarios”, expresó, cual sapo de otro pozo.
El gobierno siguiente no tendría otra alternativa que encarar esa negociación con el FMI, porque en agosto caducaba el miniacuerdo debido a los abultados vencimientos con los organismos y la nueva deuda.[16]
El último acuerdo que firmó la Argentina con el FMI
La aún frágil situación económica desde mediados de 2003 obligó inicialmente a Kirchner a continuar los pasos de sus antecesores y firmó entonces el primer acuerdo con el FMI en Dubai en septiembre de 2003, donde se presentó la oferta de reestructuración de la deuda argentina. A través del mismo, el país obtendría unos 12.500 millones de dólares de auxilio financiero.
Este acuerdo tuvo una particularidad respecto de los anteriores: fue el único que se respetó a rajatabla desde 1958 y en el que la Argentina cumplía todos los objetivos macroeconómicos que el FMI solicitaba. Lo cierto es que resultó también el último acuerdo, debido al hartazgo de Kirchner y Lavagna respecto de las imposiciones del Fondo.
Los típicos acuerdos con el FMI consistían en un programa según el cual la Argentina solicitaba unos préstamos a una tasa relativamente baja respecto del mercado, se comprometía a cumplir ciertas metas macroeconómicas y obtenía créditos blandos para poder repagar la deuda. En verdad, seguían imperando los mandamientos del Consenso de Washington que Kirchner quería dinamitar.
Este acuerdo tenía la particularidad de que la Argentina necesitaba reestructurar su deuda en default con el sector privado y el FMI quería ser protagonista del proceso, pese a que no hay reglas escritas que indiquen que deba serlo.
Lavagna explicó cómo el Fondo buscaba siempre correr el arco de la cancha: “Nosotros hacíamos todo lo que nos exigía el FMI, pero para ellos siempre era poco y nos pedían que actuáramos de buena fe. Esto lisa y llanamente significaba que mejorásemos la oferta a los acreedores y más condicionamientos para la política económica, pero Kirchner se oponía siempre a mejorar la oferta”.
En ese último acuerdo con el Fondo, la negociación con los acreedores y la concreción de un canje de deuda era crucial entre las metas a cumplir. Y Kirchner le buscaría la vuelta para escapar a ese tutelaje que miraba sólo las recetas impuestas por los países del G7, los más desarrollados.
Había fuertes exigencias del directorio del Fondo, donde tenían silla los países con bonistas afectados por el default, sobre todo pequeños acreedores como Japón e Italia.
El acuerdo con el FMI requería del cumplimiento de una serie de metas parciales, que eran sometidas a revisiones periódicas, en este caso cuatro. Cada revisión resultó un parto para el país.
Los escollos del FMI que cansaron a Néstor Kirchner
El primer escollo con el FMI en la era de Néstor fue la primera revisión del acuerdo firmado en septiembre de 2003, realizado en marzo de 2004. Las exigencias incluían mejorar la oferta a los acreedores y reconocer al Comité Global de Tenedores de Bonos Argentinos (GCAB, por su sigla en inglés).
Para Nielsen, el tema que más le preocupaba al FMI era que la Argentina reconociera al GCAB como único interlocutor, y entonces se produjo un juego político y diplomático fenomenal. Kirchner se plantó y dijo que no al liderazgo de un grupo de acreedores impuesto por el FMI para la negociación de los acreedores, y en contraposición presentó una lista de veinticinco acreedores reconocidos por el gobierno.[17]
Luego el otro gran obstáculo fue la aceptación de la segunda revisión del acuerdo de julio de 2004. De nuevo, a través de los acreedores el FMI pide un esfuerzo más y que la Argentina reconozca un mayor pago. Argumentaba que el país crecía ya al 9% anual y podía aspirar a un superávit mayor al comprometido en el acuerdo, y otorgarle esa diferencia a los acreedores.
También hubo una fuerte discusión por el umbral de aceptación del canje, es decir, cuál era el mínimo por el cual se consideraba una oferta exitosa. Existía una presión para que alcanzara el 80%, cuando no había nada escrito antes las leyes internacionales.
La rispidez con el Fondo iba en ascenso a medida que pasaban los meses. Luego de una reunión reservada entre Krueger y Nielsen por ese tema, “el contenido de la reunión se había filtrado rápidamente ante los acreedores del GCAB. Esto puso en una posición incómoda a Krueger, que como gesto hacia el país se vio obligada a echar al supuesto informante de su equipo”, recuerda Nielsen.
Krueger tenía además su propio plan para la deuda de países en quiebra y miraba todos los demás con recelo: en 2002 había recomendado su plan de reestructuración de deuda soberana en el que buscaba que el FMI fuese juez y parte en la resolución, algo que no prosperó en el gobierno de George W. Bush hijo por el fuerte lobby de los bancos de inversión que veían afectados sus intereses.
“Krueger tenía su propio candidato, que era el Citibank, pero algunos lo querían a Charles Dallara [ver capítulo 4]– que capitaneaba a los bancos, y otros querían a otros. Ella siempre defendió al GCAB pero quería al Citi como ocurrió en 1982 con el Plan Brady”, comentaron los miembros del ex equipo económico.[18]
El punto de mayor disidencia en la negociación de ese acuerdo con el FMI fue cuando Alemania intentó hacer un código de conducta sobre la reestructuración de deudas soberanas dentro del G20 e incorporarlo al caso argentino.[19] “Yo le decía al ministro de finanzas [alemán] Hans Eichel que el código eran todas obligaciones para los países deudores. Nosotros propusimos una serie de reglas que al sistema financiero le parecieron horribles”, comenta Lavagna.
Asimismo, el ex ministro y su ex secretario de Finanzas destacan que durante las votaciones en el directorio, en las respectivas revisiones, los países más cooperativos fueron Estados Unidos y Francia: “Los españoles iban y venían pero en el fondo no fueron un gran obstáculo, y en algunos casos hasta se ausentaban en las votaciones. Y los que más presionaron fueron Alemania, Italia y Japón”.
El clímax de la tirantez de relaciones con la burocracia del Fondo fue cuando Lavagna y Nielsen descubrieron que el organismo ocultó información relevante al gobierno de Estados Unidos, uno de los países con voto de peso en el directorio del FMI, para renegociar el acuerdo.
En una reunión con el subsecretario del Tesoro de ese país, Paul O’Neill, Lavagna le dijo: “Nosotros sólo queríamos el roll over (refinanciación de vencimientos y no plata nueva). O’Neill me preguntó asombrado: «¿Cómo no quieren plata fresca? ¿Entonces cuál es el problema?» Y yo le contesté: «Vaya y dígaselo a los del FMI»”.
También Lavagna habló con el secretario del Tesoro de Estados Unidos John Snow, quien le resumió la idea de Estados Unidos de que el FMI debía ser un acreedor privilegiado por sobre los demás.[20]
“Yo le explico que nosotros tenemos un solo bolsillo, le pagamos al FMI y a los organismos, y el remanente que queda es muy poco; si ellos quieren más dinero para los privados tienen que sacrificar un poco de dinero. Él allí me sorprende y me dice: «Páguele al FMI y después a los otros»”, relató Lavagna.[21]
Esta postura de Estados Unidos fue replicada luego ante las cortes de Nueva York, en numerosas oportunidades, y posteriormente resultó un argumento a favor de la Argentina en los litigios de los acreedores por el default, cuando éstos buscaron incautar fondos de reservas argentinas.[22]
En tren de promover una solución entre las partes que incluyera la reestructuración de la deuda con quita, “Estados Unidos claramente trabajó en el G7 a favor de la Argentina”, asintió Lavagna. Esto se reflejó no sólo en la Justicia sino también en las posturas adoptadas durante las votaciones en el directorio en el FMI y en la conducta de no interceder en defensa de los acreedores, a diferencia de la burocracia del Fondo, de los países europeos y de Japón.
Esta posición fue admitida por los propios acreedores de la Argentina cuando iban a tocarle la puerta a Snow y su segundo, John Taylor. Fue el caso de Hans Humes, cabeza de un fondo de riesgo estadounidense, Greylock, que ensayó el liderazgo de una defensa en todos los frentes, mediática, judicial y diplomática, de los inversores de su país durante la etapa de la primera reestructuración de la deuda, y compartió la presidencia de la asociación de bonistas GCAB.[23]
En tanto, Italia jugaba comprensiblemente muy duro en contra del país, ya que tenía una cantidad fenomenal de pequeños bonistas –se decía que eran 450.000– que habían comprado deuda argentina, muchos de ellos jubilados que habían comprometido su pensión, engañados por bancos de su país que en los 90 les habían ofrecido papeles celestes y blancos como ahorro seguro.
La embajada italiana en Washington presionaba al G7 y al FMI. “Les pedían a las autoridades del FMI que le diera al GCAB un lugar preponderante como negociador, pero nosotros no se lo queríamos dar. El copresidente del GCAB, Nicola Stock, nos impresionó desde el principio muy mal. Viene a la Argentina, recién nos conocíamos, y lo primero que nos dijo fue: «Tiene que negociar conmigo»; además, tenía un ego increíble”, recuerda Nielsen con un dejo de amargura.
Nielsen fue uno de los que más padeció al italiano, quien se mostraba muy duro con la Argentina, y en tono despectivo llamaba al funcionario –quien tenía evidente debilidad por las corbatas– “el hombre de la corbatas de seda”, recordó un representante de los fondos de inversión de acreedores.
Nielsen volvía de sus periplos por Italia, tanto en las negociaciones como en el road show cuando se promocionó luego la oferta de deuda, ofuscado por este personaje. En cuanto pudo, buscó relajarse en las piletas de un club de Palermo, Gimnasia y Esgrima, donde entre brazada y brazada descargaba tensiones con el devenido ministro de Infraestructura de Ibarra, Roberto Feletti, también asiduo concurrente al predio deportivo.[24]
De todos modos, los contactos con los italianos empezaron antes de la era Kirchner y el primer acercamiento con los acreedores italianos ocurrió en Londres, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, en 2002. Luego aparece el lobby de los bancos italianos que nombran a Nicola Stock presidente del grupo Task Force Argentina (TFA).
Nicola Stock es un ex gerente de un banco comercial romano ya jubilado a quien volvieron a entrar en carrera, precisamente para evitar que el pesimismo italiano se volviera contra los bancos de la península. Fueron, en definitiva, las entidades financieras las que habían contribuido a promocionar el festival de bonos argentinos de los 90, colocando entre jubilados italianos títulos de deuda como alternativa a un ahorro “seguro” del tipo de un plazo fijo. Por eso, el italiano ejercía un fuerte lobby en contra de la Argentina ante el FMI.
Sin embargo, había también otros italianos que consideraban a Stock un representante de los bancos que habían estafado a la gente, y por ello no compraban tan fácilmente sus recomendaciones. Ellos se agrupaban en asociaciones de consumidores o en otros comités.
Por otro lado se encontraban los japoneses, que buscaban ejercer fuerte presión en la comunidad financiera internacional. Para su cultura, era inaceptable la “estafa” que habían sufrido de parte de la Argentina. Los jubilados nipones no podían comprenderlo. El culto a los mayores en Japón es reverencial, como en casi todos los países del continente asiático, donde existe toda una tradición de fortísimo respeto y veneración por la ancianidad. Y, al igual que los jubilados italianos, habían sido convencidos de que compraban un plazo fijo y no un título de deuda, que inherentemente lleva mayor riesgo.
Tokio fue una de las paradas más difíciles para el equipo económico de Lavagna, debido a la diferencia cultural con Occidente. La cantidad de japoneses con bonos en default era tal que el primer encuentro con los tenedores nipones se realizó en un “megateatro que parecía un estadio”, recordaron Nielsen y Palla, los enviados del gobierno.
“No parábamos de pedir disculpas por el default de 2001, en nombre del pueblo argentino. Para ellos era una indignación. Fue una situación muy tensa, una de las más horribles”, recordaron ambos funcionarios.
El encuentro se realizó en el teatro Shinkuju Bunka Center, uno de los más importantes de Japón que emula a los de Broadway en Nueva York. Por allí pasan artistas distinguidos de todo el mundo, se realizan conciertos y ballets, entre otros espectáculos. En ese lugar Nielsen y Palla fueron a “dar la cara” por la Argentina ante unos 1.300 acreedores. Los cálculos del momento daban unos 2.600 millones de dólares en deuda en default samurái.[25]
“Saquémonos a estos tipos del FMI de encima, Roberto”
Pasó el tiempo y, a mediados de 2004, la Argentina había superado la prueba de las dos primeras revisiones y cumplido las metas macroeconómicas en el tiempo establecido, y sin embargo el FMI seguía presionando con no aprobar la tercera revisión de julio. Esto denotaba a las claras que lo que buscaba el organismo era mejorar de alguna forma la propuesta a los acreedores lanzada en Dubai, de la que Kirchner no se movía.
Lavagna comenta que “la tercera revisión se tenía que hacer en junio de 2004 pero ellos con distintas excusas la fueron corriendo. El FMI se había convertido en una especie de garante de los bancos y los acreedores. Había que ajustar el gasto para generar un excedente para pagar la deuda. La información que nosotros teníamos era que ellos querían que siguiéramos haciendo el ajuste fiscal y generásemos un mayor excedente para mejorar la oferta a los bonistas en la reestructuración de deuda. Nosotros con Kirchner pensábamos que el FMI no tenía nada que decir acerca de la reestructuración de la deuda. Por lo tanto, hasta que no estuviera lanzada la oferta final a los acreedores, no íbamos a aceptar que el FMI nos pidiera un mayor excedente fiscal para que esa oferta fuera más generosa. Fue cuando pedimos negociar una salida ordenada, la prórroga de un acuerdo con el Fondo. Sin nuevos desembolsos, a cambio de prórroga de vencimientos”. Es que la aprobación de la tercera revisión gatillaba automáticamente un desembolso de 1.000 millones de dólares, el monto de vencimientos equivalente de la Argentina con el Fondo hasta fin de año.
Pero en el FMI hacían oídos sordos. El lunes 2 de agosto de 2004 retrasa hasta septiembre la firma de la tercera revisión del acuerdo con la Argentina. Ni la intermediación de países vecinos como Brasil había logrado convencer al organismo –que a esa altura dirigía el español Rodrigo Rato– de la necesidad de aprobar antes de las vacaciones la tercera revisión. El retraso ya era oficial.
El enojo de Kirchner con el FMI era muy grande porque se habían cumplido las metas macroeconómicas. Él no pensaba rendirse a las presiones y había anunciado que continuaría con el proceso de canje de los bonos en suspensión de pagos, con el beneplácito del Fondo o sin él.
A pesar de estas advertencias, los funcionarios del gobierno argentino siguieron intentando que se desbloquearan las negociaciones. En septiembre tendría que haberse iniciado la cuarta revisión del acuerdo, que no llegaría nunca.
La demora en la firma del acuerdo con el FMI empezaba a golpear a la Argentina y la paciencia de Kirchner para seguir negociando se estaba acabando. El presidente redobló la apuesta. El 9 de agosto empezó a correr la mora y el 9 septiembre el país entró en default por un simbólico monto de 30 millones con el Fondo. Esa señal que dio Kirchner marcó un punto de inflexión definitivo en la relación con el FMI.
Esta situación de tirantez obligó al Rato, flamante director gerente del FMI, a viajar al país. La visita se concretó en el ínterin, el 31 de agosto, antes de la oficialización del default. Para Rato, el desafío entonces era cómo manejar la interna en el Fondo y al mismo tiempo se le pedía que evaluara si la Argentina estaba negociando “de buena fe” con los acreedores.
En tanto, el representante de pequeños bonistas, Stock, no daba respiro. En la víspera de la visita de Rato, Nielsen recordó que “la presión de los acreedores al directorio del FMI fue terrible porque el italiano le había pedido más presión sobre la Argentina y que no le permitiera postergar vencimientos con el organismo, tal como es la intención oficial. Los acreedores extranjeros de la deuda en default insistían en apostar a la inflexibilidad del Fondo para lograr que el gobierno mejorase los términos de la oferta de reestructuración”, dijo el ex secretario de Finanzas que padeció al italiano.
Stock había expresado su preocupación por esta posible prórroga de los vencimientos. Amenazaba con el fracaso del canje. “Stock temía que cualquier oferta para reestructurar la deuda en cesación de pagos iba a fracasar sin el respaldo del FMI y amenazaba con que los acreedores no aceptarían; y lo peor es que ese pedido de Stock se producía justo una semana antes de que el nuevo director gerente del FMI, Rodrigo Rato, llegara a Buenos Aires en una visita relámpago”, comenta Nielsen.[26]
El duro de Stock seguía con la amenaza de un efecto contagio. Decía que “si el FMI continúa siendo blando con la Argentina, países como Brasil y Turquía dirán por qué no a nosotros, y se sentaría un mal precedente”, rememoró Nielsen.
En ese momento el grupo de los siete países más ricos, el G7, estaba muy pendiente de cómo se sucedía la amenaza del default al FMI de parte de la Argentina; y el prestigio del FMI estaba en juego. Rato, recién llegado al Fondo, no se podía permitir un fracaso.[27]
El titular del FMI decía que estaba muy condicionado por lo que opinara Estados Unidos; en el caso de que hubiese divergencias en el G7, él quedaría en el medio de las discusiones con el gobierno argentino.
Sin embargo Taylor, desde Estados Unidos, manifestaba en tanto que “el FMI no debe tomar partido por ninguna de las partes, ni por la Argentina ni por los acreedores”. Indirectamente, esta postura apoyaba la de Argentina.
“Lo que pasó fue que Rato con distintas excusas nos fue corriendo la revisión de junio a julio, de agosto a septiembre, y terminó queriendo hacer la revisión casi en octubre en un momento clave para la reestructuración, entonces optamos por decirle que la revisión no se hacía. Por orden de Kirchner le dije a Rato que no nos interesaba cerrar la tercera revisión del acuerdo hasta que no se hiciera la oferta. Ellos la fueron postergando pero la tenían que aprobar, porque las metas fiscales estaban sobrecumplidas”, explica Lavagna.
“La idea de Rato era que usáramos ese excedente para presentar una mejor oferta a los bonistas. En nuestro caso la situación era más difícil porque habíamos generado un excedente fiscal mucho mayor a los 3 puntos de superávit que nos pedían. Teníamos más de 4 puntos pero el excedente lo queríamos usar para inversión social”, agrega Lavagna. En ese momento, el presidente se convenció de que había que pasar a la acción y le dijo: “Roberto, saquémonos de encima a estos tipos lo antes que podamos”, afirma.
Fue un momento bisagra en la relación con el Fondo: Néstor comenzó a pergeñar la idea de avanzar con la cancelación de la deuda total con el FMI. “Había una idea de que lo haríamos en abril de 2006 para no afectar tanto las reservas, porque entraban todas la divisas de las exportaciones, y porque aún teníamos la oferta de canje de deuda abierta”, recordó Lavagna.
Pero el gobierno argentino fue por partes. Primero, logró acordar la suspensión del acuerdo hasta tanto se terminara el canje de la deuda.
Kirchner y Lavagna logran sacarse de encima el tutelaje del FMI el 17 de septiembre de 2004. Pero la jugada se hizo extensiva a otro hombre clave del poder local. En esa fecha Kirchner hizo un “dos por uno”: había decidido desplazar también al presidente del Banco Central de la República Argentina, Alfonso Prat Gay, y reemplazarlo por Martín Redrado. Entre los motivos estaba la negativa de Prat Gay a la oferta de reestructuración de la deuda presentada por el gobierno a los acreedores. Las diferencias no eran meras sutilezas, sino conceptualmente más profundas.
“Prat Gay quería una especie de programa stand by con el FMI. En realidad impulsaba un esquema de recompra de bonos, consiguiendo fondos con un paquete de 20.000 millones de dólares del FMI o coordinado por el FMI, y quería hacer una oferta de recompra por los títulos en default. Pero eso implicaba más endeudamiento y más condicionalidades del FMI. Justamente eso era lo que no quería Néstor. Y Lavagna tampoco”, explicó un economista allegado al equipo económico de entonces.
La decisión de echar a Prat Gay cayó por sorpresa en el equipo económico. Ese 17 de septiembre, Roberto Lavagna acudió a la Cámara de Diputados para explicar los lineamientos del proyecto de presupuesto 2005 y llevaba además el pliego para la aprobación de un mandato por seis años para Alfonso Prat Gay al frente del Central, ya que su mandato en comisión vencía pocos días después, el 24. Mientras disertaba, se produce un llamado y hay un intercambio de palabras entre él y el presidente, que acababa de mantener una conversación con Prat Gay:
–Roberto, ¿se lo dijiste a los diputados?
–Sí, Néstor. Les manifesté que querés que el presupuesto 2005 se apruebe como lo enviamos y sin correcciones.
–No, eso no me importa, ¿les hablaste de aprobar el mandato de Alfonso?
–Todavía no, pero ahora se los comento.
–No, no les digas nada, que lo eché a la mierda recién porque no quiere hacer lo que le pedimos.
Tiempo después, una fuente presidencial explicó para este libro lo que Lavagna no logró captar en ese llamado de Néstor: “Prat Gay acababa de salir del despacho de Néstor. Había acudido a una reunión con él, quien lo atendió en su despacho. Estaban frente a frente, cuando Prat Gay le comentó al presidente sus reparos con la oferta del canje de deuda, y llegó a decirle que si no se cambiaban algunos términos, renunciaba”.
Prat Gay creía que tenía un carta fuerte: él era el presidente del Banco Central “respetado” por el mercado, ex JP Morgan, al que un director para el hemisferio occidental del FMI, el indio Anoop Singh, elogió públicamente en una cumbre del organismo “por la calidad y prolijidad de los informes presentados”, según dijo en una rueda de prensa de la que participaron periodistas argentinos.
“Néstor lo miró fijo, esperó a que terminara de hablar y le dijo, sin vueltas: «Está bien, te podés ir, si no estás de acuerdo con nosotros te tomo la renuncia», dijo a secas, palabras más, palabras menos.”
Prat Gay se quedó sorprendido y hasta enmudecido, pues no tuvo lugar para meter más bocado. Para Néstor, él era un funcionario más que no cambiaría sus planes de gobierno ni su proyecto político, en los que el FMI estaba fuera de la toma de decisiones relevantes para el país.