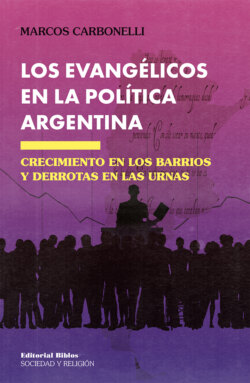Читать книгу Los evangélicos en la política argentina - Marcos Carbonelli - Страница 7
La vía partidaria6
ОглавлениеEl primer partido evangélico fue el Movimiento Cristiano Independiente (MCI), que se formó en la provincia de Buenos Aires en 1993. Paralelamente se constituyó el Movimiento Reformador Independiente (MRI), el cual resultó ser la expresión de esta misma fuerza política en la provincia de Córdoba. En ambos casos se trataba de agrupaciones conformadas por pentecostales que se lanzaban al mundo de la política con la idea de redimir y reconstruir dicha esfera de la actividad humana (afectada en su cosmovisión por el mal pecaminoso de la corrupción), valiéndose de los principios bíblicos como ejes medulares de esta tarea. En el orden estratégico, estos dirigentes procuraban afianzar sus bases electorales al interior de las congregaciones evangélicas, por lo que organizaban campañas en los templos, presentándose como los portadores de una misión que resultaba complementaria a la ejercida por los especialistas religiosos, y que se fundaba en la aplicación de principios y criterios extraídos del Antiguo Testamento (“reconstruccionismo bíblico”, en términos de Wynarczyk, 2010: 98-99).
Estas fuerzas políticas evangélicas tuvieron su primera experiencia en la arena partidaria en las elecciones generales de 1993, con resultados magros. En el marco de las candidaturas a la Asamblea Constituyente de 1994 el MCI complejizó su plataforma política, presentando la demanda de igualdad religiosa en la Argentina. En efecto, si bien el contexto democrático allanó los canales de la publicitación de la disidencia religiosa, el andamiaje jurídico que garantizaba la hegemonía católica seguía intacto, tal como lo había perfeccionado la dictadura.
Para desarrollar esta estrategia política más ambiciosa, orientada a la representación electoral de una minoría discriminada y a la movilización de fieles en torno a su programa (Wynarczyk, 2009: 109-111), los dirigentes del MCI se contactaron con sus pares de las federaciones y con pastores reconocidos en el ambiente evangélico. Sin embargo, pese a las reuniones y presentaciones en los templos, los votos de los hermanos en la fe volvieron a serles esquivos.
Fortunato Mallimaci (1996b: 276) contrapone la apuesta de representación colectiva del MCI a la extraordinaria vía de la participación, como convencional constituyente, del pastor metodista José Míguez Bonino por las filas del Frente Grande, en compañía de otras figuras religiosas, como el obispo católico Jaime de Nevares. El exitoso caso de Míguez Bonino7 encarna la figura de un líder de reconocido prestigio social, cuya inscripción partidaria se fundamentó en la afinidad con el programa y las propuestas de una organización política, en un contexto clave de redefinición de las reglas constitucionales, pero sin usufructuar su posición de líder religioso ni alentar la formación de una línea política exclusivamente evangélica.
Una nueva derrota en las elecciones de 1995 provocó el desmembramiento del MCI y una fracción de dicho espació fundó el Movimiento Reformador (MR) que abandonó la idea de un partido confesional y apostó por una política de alianzas, comportándose como un espacio evangélico al interior de estructuras políticas “seculares”. En su programa, reemplazó el esquema del reconstruccionismo bíblico por la búsqueda de la justicia social, la lucha contra la corrupción y la reivindicación de los intereses del pueblo. La afinidad de este ideario con la tradición peronista habilitó la construcción de un antagonismo con la dirigencia política oficialista (el menemismo) y un acercamiento sucesivo a diferentes formaciones peronistas “disidentes”: sus miembros integraron primero el Frepaso, luego la Democracia Cristiana y, por último, el Polo Social dirigido por el sacerdote católico Luis Farinello8 (Wynarczyk, 2006: 29; 2010: 325).
Pese al cambio estratégico y a las adaptaciones realizadas a sus propuestas políticas, el MR tampoco alcanzó cargos públicos en sus sucesivas participaciones en alianza con estructuras partidarias seculares y, tras el cierre de la experiencia del Polo Social, la agrupación política evangélica se disolvió.
Cabe destacar que la suerte de los partidos confesionales en la Argentina contrastó con otras experiencias latinoamericanas paralelas. En los mismos años, en Brasil, la participación de las iglesias evangélicas en la vida política se presentó como uno de los casos paradigmáticos de la región, por su fuerte repercusión mediática y por incidir en una nueva dinámica dentro del sistema político, en la cual el voto evangélico actuó como una variable de influencia. Entre los ejemplos más renombrados pueden citarse la elección de Anthony Garotinho9 como gobernador del estado de Río de Janeiro en 1998 y su posterior candidatura como presidente en 2002; la competencia entre dos evangélicas, Rosángela Matheus (esposa de Garotinho) y Benedicta da Silva, por la gobernación del estado de Río en 2002 (con resultado favorable para la primera) y la elección del obispo Marcelo Crivela, líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), como senador en los mismos comicios. En lo que concierne estrictamente a las elecciones parlamentarias, estudios como los de Maria Campos Machado (2006) y Leonildo Silveira Campos (2005, 2007) establecen una tendencia ascendente, con la elección de cuarenta y cuatro diputados federales evangélicos en 1998 y sesenta y uno en 2002. Finalmente, Ricardo Mariano y Antônio Pierucci (1996) señalan el desenvolvimiento de líderes y pastores pentecostales favorables a la elección de Fernando Collor de Mello en las presidenciales de 1989,10 y Silveira Campos (2005: 174) da cuenta del importante rol asumido por IURD en las elecciones presidenciales de 2002, cuando su cúpula dirigencial pactó con Lula da Silva un apoyo electoral estratégico, que culminó con la designación de José Alencar como vicepresidente.
El número de escaños conseguidos por las denominaciones evangélicas en algunos estados como Río de Janeiro o Rio Grande do Sul, e incluso en el Congreso Nacional durante las décadas de 1990 y 2000, llevó a la prensa y a la dirigencia política tradicional a referirse a la constitución de una “bancada evangélica”,11 en tanto grupo orgánico dotado de intereses y modalidades de acción propios.
Según los analistas del caso brasileño, este avance político de las iglesias se explica gracias a la profesionalización de la proyección en la esfera pública por parte de las iglesias evangélicas y neopentecostales,12 que dio lugar a un modelo de inserción de carácter corporativo. A diferencia de la etapa previa a la Asamblea Constituyente,13 cuando las incursiones políticas se inscribían en iniciativas de índole individual, en la era democrática fueron las iglesias, en tanto corporaciones, las que “produjeron” a sus propios líderes políticos, a partir de mecanismos de selección, formación y seguimiento de sus candidatos, la mayoría de ellos pastores. Los “políticos de Cristo” –los dirigentes formados al interior de las iglesias– “se ven […] como portadores de una misión divina, para la cual fueron llamados, con el fin de promover una especie de exorcismo de la vida política nacional” (Silveira Campos, 2005: 159).
Esta postura redentora14 se complementó, por un lado, con la búsqueda de beneficios directos para los proyectos de la iglesia de pertenencia, a partir de la gestión parlamentaria, y por el otro, con la presentación de proyectos legislativos basados en cuestiones morales y éticas (Campos Machado, 2006), que procuraron diferenciar a los políticos evangélicos de la clase política tradicional y expandir su visión doctrinal en diversas áreas de la gestión pública.
La estrategia desarrollada por las iglesias neopentecostales y evangélicas en Brasil no fue formar partidos confesionales, sino posicionar a sus candidatos en diferentes estructuras partidarias, para potenciar así sus posibilidades de obtener bancas en las legislaturas estaduales y nacionales. En otras palabras, la politización del campo evangélico en Brasil se cristalizó de manera acabada en la asunción del rol de “partidos paralelos” por parte de las iglesias.15 También hay que contabilizar entre las condiciones de posibilidad de este fenómeno características distintivas del sistema político brasileño, como su marcado federalismo, la debilidad de la mayoría de los partidos políticos y un sistema electoral que habilita la elección de varios diputados por cada estado, potenciando de esta manera la incidencia de una comunidad minoritaria y dispersa como la evangélica (Freston, 1991: 31).
De manera semejante, la experiencia evangélica en el espectro partidario colombiano puede comprenderse analíticamente a partir de un modelo de inserción bajo el cual las megaiglesias pentecostales16 se comportaron organizacionalmente como partidos políticos confesionales, compitiendo en elecciones y estableciendo alianzas entre sí o con estructuras partidarias seculares. Se destacan los casos del Partido Nacional Cristiano (PNC), que tiene como comunidad de referencia la Misión Carismática Internacional; el Compromiso Cívico y Cristiano con la Comunidad (C4), que proviene de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), cuyas raíces se extienden en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Bajo esta lógica, Claudia Rodríguez Castellano, líder de la Misión Carismática Internacional, fue candidata presidencial por el PNC. En 1991 resultó electa senadora de la República, cargo al que volvió a acceder en 2006, tras una alianza celebrada por su partido, el PNC y Cambio Radical. En el historial político del PNC también se cuentan la obtención de un escaño en la Cámara de Representantes en 1998, y en el Senado Nacional en 2000. A su vez, el hijo del pastor fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y líder de dicha comunidad, Jimmy Chamorro, resultó tres veces electo senador de la República en el período comprendido entre 1994 y 2006. En el proceso electoral de 1998, el C4 integró una alianza con el Partido Conservador cuyo candidato a presidente era Andrés Pastrana. Esta acción dio cuenta de su independencia del resto de las corrientes políticas neopentecostales (Cepeda van Houten, 2007: 208-209, 170-171).17
Perú también resulta uno los casos más representativos en la historia reciente por la participación masiva de líderes y pastores evangélicos en el partido político Cambio 90, que consagró como presidente de la república de Perú a Alberto Fujimori en las elecciones de 1990, cuyo mandato se extendió hasta 2000.18
El estudio de Víctor Arroyo y Tito Paredes (1991) resalta el rol de los dirigentes más importantes del campo evangélico peruano en la constitución legal de Cambio 90 y en su posterior difusión mediante la afiliación de miembros de las iglesias y el recorrido de los sectores periféricos del país, en tanto estrategia proselitista. Como resultado del proceso electoral y del apoyo brindado al movimiento de Fujimori, dieciocho parlamentarios evangélicos (catorce diputados y cuatro senadores) pasaron a formar parte del nuevo Congreso de la República, a los que se suma la asunción a la vicepresidencia segunda por parte del pastor bautista Carlos García (López Rodríguez, 2004: 23).
Tras el denominado “autogolpe” de 1992 y el inicio del proceso de centralización al interior de la política fujimorista, se producen múltiples fraccionamientos en el conjunto de parlamentarios y militantes evangélicos, algunos de los cuales optan por abandonar su banca e ingresar a las filas de otros partidos políticos, mientras que un segundo sector permanece y se constituye en parte del soporte ideológico del régimen, con declaraciones que afirmaban, por ejemplo, la concreción de un plan divino en la presidencia del líder de Cambio 90 (López Rodríguez, 2004: 25-27).19