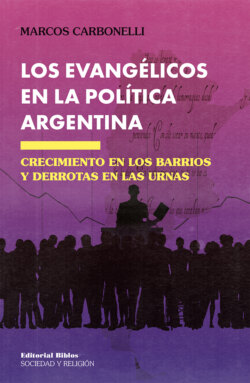Читать книгу Los evangélicos en la política argentina - Marcos Carbonelli - Страница 9
La politicidad evangélica en discusión
ОглавлениеLa frustrante experiencia de los partidos confesionales evangélicos y el ciclo de movilización en torno a la ley de cultos sentaron las bases para una primera reflexión académica en torno a la dimensión política de los evangélicos en la Argentina.
Los especialistas coinciden en las razones del fracaso de los partidos confesionales en la década de 1990. La causa más fuerte indica que las experiencias partidarias confesionales sobreestimaron el peso de la identificación religiosa en la orientación política de los votantes. El escaso caudal electoral obtenido en las sucesivas presentaciones afirmó, por el contrario, la densidad histórica de las identidades políticas tradicionales (Wynarczyk, 2006: 29). Aun cuando, con el paso de las elecciones, la estrategia de los militantes evangélicos se reconfiguró en torno a una política de alianzas y a una oferta electoral más compleja (que incluía demandas sociales y un discurso ético enmarcado en la lucha anticorrupción), su performance electoral se vio drásticamente erosionada por la mayor competitividad y arraigo de la afiliación peronista, incluso al interior del propio espacio evangélico (Semán, 2013). En este sentido, Wynarczyk (2006) asevera que el habitus religioso pentecostal no modificó el habitus político de los sectores populares, asociado a su posición en la estructura económica y su entroncamiento en la historia oficial del país, fuertemente impactada con el primer peronismo y la doctrina justicialista.
En segundo lugar, a los candidatos evangélicos les resultó imposible emular la estrategia de sus pares brasileños y colombianos de convertir a las iglesias en partidos paralelos, porque sus propuestas de movilización de fieles con fines electorales chocaron con la férrea aversión de los pastores, quienes se negaron a la politización de las comunidades y asimismo observaban a los “políticos evangélicos” como competidores de su liderazgo (Wynarczyk, 2006: 27-30). En idéntico sentido, tampoco contaron con el apoyo de los dirigentes de las federaciones quienes, paralelamente, durante esa misma década habían construido un modelo representacional exitoso en torno a la causa de la desigualdad religiosa. Los dirigentes de Aciera, Fecep y FAIE conceptualizaron la propuesta partidaria como un elemento que propiciaba la desarticulación y el antagonismo antes que la unidad al interior del campo evangélico. En suma, la vía partidaria terminó siendo un emprendimiento aislado, cuasi individual y sobre bases estructuralmente endebles.
Otro punto de coincidencia entre los especialistas resultó la afinidad electiva entre peronismo y pentecostalismo, el sector con mayor dinámica y crecimiento en el mundo evangélico. La relación entre ambos marcos identitarios responde a la huella de acontecimientos históricos fundantes, tales como la prédica del pastor Hicks durante el primer gobierno de Perón (Saracco, 1989; Marostica, 1997; Bianchi, 2004; Wynarczyk, 2009b), pero también al anclaje recíproco entre los sectores populares. En este sentido, Semán (2000a, 2000b) dio cuenta de cómo el pentecostalismo respetó y abrevó en el acervo cultural de los sectores populares entre los cuales crecía. Particularmente esta forma religiosa rescató el peronismo, no solo como una opción electoral “correcta” sino fundamentalmente como una matriz identitaria, “una estructura del sentir” que traspasaba las fronteras del espacio partidario y permeaba activamente las prácticas, los valores y las creencias de los actores asociados a la “clase trabajadora”. En esta perspectiva ciertas marcas identitarias, inherentes a la tradición peronista, como la dignidad y los derechos del pueblo trabajador, la conformación de un espíritu asociativo y la importancia de la figura del líder en tanto referente comunitario, fueron actualizadas y recreadas en los rituales pentecostales (Semán, 2000a: 154-155), reafirmando de esta manera un anclaje identitario de carácter populista que funcionó como un espacio de intersección entre imaginarios políticos y religiosos.
El debate se agrieta en el momento de precisar la potencialidad política de los evangélicos en la Argentina: se dirime entre quienes acentúan sus progresos y quienes remarcan sus encrucijadas.
Tanto para Marostica como para Wynarczyk, la lucha contra la estigmatización en el contexto democrático marcó un punto de inflexión en la historia política de los evangélicos, en la medida en que dio lugar a su conversión exitosa en movimiento social. Las campañas pastorales de la década de 1980 prepararon el terreno, porque dotaron de lenguajes, liturgias y modelos pastorales comunes a un colectivo hasta ese momento fragmentado. También la actividad de evangelización motivó la generación de recursos y nuevas herramientas, como la adquisición de medios masivos de comunicación y el desarrollo de cierta experticia en la ocupación de lo público. Pero para estos autores el paso decisivo resultó la movilización del conjunto “de la iglesia” en contra de una iniciativa legislativa claramente adversa a sus intereses y a la continuidad de su expansión. A su juicio, la unidad en la acción colectiva resultó un indicador claro del pasaje de los evangélicos al estatus de movimiento social. Un mundo religioso estructuralmente plural consigue hacerse de una identidad y una serie de objetivos comunes: identidad como minoría religiosa amenazada que tiene como meta defender las posiciones ya ganadas y ampliar en lo posible sus oportunidades de crecimiento, en el marco garantizado de la ley. En la construcción del movimiento, Marostica (1997) y Wynarczyk (2009) coinciden en la importancia crucial de los liderazgos y su tarea clave de construir marcos interpretativos que resulten convincentes para lograr movilizaciones efectivas en el espacio público. Si en la década de 1980 ganó adhesiones la idea de que la Argentina era una tierra visitada por el Espíritu Santo y que los evangélicos eran quienes agenciaban esa visita, en la de 1990 cobró potencia política el marco que señalaba que los evangélicos en su conjunto eran víctimas de una persecución legal, pergeñada por un complot católico.
Frente al fracaso y la complejidad de la arena partidaria, el espacio público en sentido amplio comprendería entonces aquel campo donde los evangélicos encontrarían su lugar como religión pública (Casanova, 1994). En suma, la “politicidad” de la praxis evangélica reside, para Marostica y Wynarczyk, en las disputas por la reconfiguración de las relaciones de poder jurídicas y simbólicas que reproducen la hegemonía católica y que establecen la conculcación de derechos de los evangélicos, en tanto minoría religiosa. Esta acción se desprende de un proyecto de carácter netamente dirigencial, que se cristaliza en la constitución de las federaciones y que obtiene legitimidad representativa en la circunscripción de su accionar a una protesta conectada con un marco de injusticia en el que se reconocen los miembros de las diferentes denominaciones.
En un plano más escéptico se posicionaron los estudios de raíz antropológica que guardan como común denominador su preocupación puntual por el fenómeno del pentecostalismo y sus incidencias políticas, a su criterio situadas en los márgenes o directamente por fuera del sistema político-partidario. Daniel Míguez (1997) considera que, en un contexto de creciente pauperización de las condiciones de vida cotidiana de los sectores populares, las pequeñas iglesias pentecostales de barrio resultaron espacios que canalizaron la protesta y el desencanto social de los sectores populares en la década de 1990, teniendo en cuenta a su vez la pérdida u erosión de su vínculo con las instituciones que otrora les proporcionaban marcos de sentido históricos, en particular, la Iglesia Católica, los sindicatos y los partidos políticos.
Sin embargo, para el mismo autor, la materialización del pentecostalismo como respuesta política transformadora del escenario social observa límites. En primer lugar, Míguez (1997: 158-160) sostiene que las iglesias pentecostales inscriptas en los barrios representan comunidades cuyos lazos de solidaridad alcanzan exclusivamente a aquellos que se desempeñan como miembros, siendo dificultoso el armado de un tejido comunicante con el resto de las fuerzas sociales, que habilitarían una movilización conjunta. Paralelamente, detectó en las comunidades pentecostales tradiciones ambiguas en lo que se refiere a la relación con lo mundano: mientras por un lado los líderes de las iglesias ponderan una misión redentora en las estructuras terrenales (sociales y políticas), por otro estos mismos dirigentes aducen que no es conveniente envolverse en el mundo y “meterse” en política partidaria. Como resultado de este encuentro entre formaciones discursivas contradictorias se registra la neutralización de su visión más crítica y contestataria.
Míguez (1997: 161-162) también reconoce como límites constitutivos la escasa producción de una “teología política pentecostal” que pudiera informar la acción de quienes quisiesen participar en la reformulación de las relaciones de poder. A esto se suma su posición diferencial en el campo religioso nacional, que priva al pentecostalismo de vínculos sedimentados con el poder político, los cuales podrían redundar en una mayor capacidad de influencia a nivel social. En definitiva, para Míguez la variante pentecostal que se desarrolla entre los sectores populares constituye una forma cultural eficaz en las tareas de contención y elaboración de respuestas a las dificultades cotidianas de hombres y mujeres postergados política y socialmente, pero sin que esto permita vislumbrar la construcción de un nuevo orden social, a partir del despliegue de una acción religiosa en clave emancipadora.
Para Semán (2013), el problema de los evangélicos (tomados en su conjunto) es inverso al del catolicismo: mientras que este intenta una gestión de la diversidad en el marco de su propia estructuración piramidal, el mundo evangélico lucha contra el difícil escollo de la representación: cómo lograr encolumnar un vasto campo de realidades denominacionales, con tradiciones, afinidades, historias y posicionamientos públicos diferentes, detrás de un mismo proyecto político. Solo la conciencia de la pertenencia a una minoría religiosa perseguida pudo lograr la preciada articulación, pero en contadas ocasiones.
Enfocándose en el pentecostalismo, Semán subraya que la originalidad y potencialidad política evangélica provienen de su posición subalterna en el espacio religioso nacional. Dicho espacio es un ámbito de competencia, no solo por el “monopolio de los bienes de salvación”, al decir de Pierre Bourdieu (2009), sino también por las nociones de sanidad y prosperidad que circulan socialmente, y por los niveles de magia o encantamiento tolerables como componentes de la realidad. Es en esta competición donde el pentecostalismo revela su costado más político, porque su carácter plebeyo asociado con la idea del sacerdocio universal habilita que sectores subalternos en la escala social puedan conectarse con lo trascendente de una manera opuesta y hasta desafiante a las matrices religiosas históricas y hegemónicas. Así, cada caso de conversión comprende un gesto político, porque imprime una maniobra de emancipación en el plano capilar y microscópico donde se juegan nuevas formas de ser persona, de producir subjetividades. Este fenómeno se nutre de dos marcos más amplios. Por un lado, la extensión de derechos civiles (en particular, la libertad de expresión y confesión de creencias), garantizados por el proceso de democratización de las relaciones sociales a partir de 1983, ya que disminuye el costo de la disidencia católica y refuerza la individuación en la elección religiosa. Por el otro, y en un plano más general, los procesos modernos de individuación también asisten a este cambio político, ya que permiten a los sujetos “soltar amarras” (Pierucci, 1998), esto es, distanciarse críticamente de sus pertenencias religiosas pretéritas, y elegir reflexivamente su nuevo repertorio de creencias.
A conclusiones semejantes arribó el trabajo de Joaquín Algranti (2010), realizado casi una década más tarde. Considera que las fórmulas de legitimidad en el mundo de la política y en las iglesias no es equivalente y esta distancia traba el surgimiento de líderes o pastores que arrastren a sus fieles a sus proyecciones partidarias. Si a esto se suma las dislocaciones surgidas entre el liderazgo pastoral, los dirigentes de las federaciones y los candidatos evangélicos, lo que se escenifica es el problema de la representación de este mundo religioso. Por ello, para este autor, lo político de lo evangélico-pentecostal no debe buscarse en el centro, en las altas esferas del poder, en la lucha por los cargos, sino, por el contrario, en los márgenes, en el trabajo que la estructura eclesial hace para integrar a sus fieles a sus rutinas, modelando sus subjetividades, haciéndolos portadores de marcos de sentido a conjugar en diferentes esferas de la praxis humana, para transformarlas “desde adentro” según los principios del “evangelio”. El concepto de adecuación activa ilumina este proyecto: la misión política de las iglesias se orienta a que el feligrés incorpore el estilo de vida trabajado en las células y comunidades no de una manera pasiva, contemplativa, solo reservada al fuero personal y al contacto con lo trascendente, sino de manera activa, transformadora, adecuándolo a sus rutinas familiares, laborales y ciudadanas. Cabe destacar que esta posibilidad se encuentra matizada por un segundo problema que se cierne sobre la acción política de las iglesias evangélicas y que Algranti denomina “el problema de la demanda”: no todas las problemáticas sociales pueden ser tematizadas y reelaboradas en el corazón de las instituciones. Algunas de ellas, por el propio pensamiento doctrinal y litúrgico de las instituciones religiosas, quedan por fuera. Las demandas por la despenalización del aborto, el reconocimiento legal y social a las parejas del mismo sexo y la posibilidad de emprender cambios sociales a partir de acciones violentas son ejemplos de causas que no encuentran respuesta sencilla ni canalización en el corazón institucional y se convierten así en puntos de fuga, tópicos donde ocurre un desfasaje entre la necesidad y la realidad del creyente y el dispositivo de respuestas de las comunidades religiosas. Por ello la adecuación activa solo se concreta plenamente en los líderes y los cuadros medios de las iglesias y menos en los creyentes que habitan la periferia institucional y que son más autónomos de sus mandatos institucionales.
La finalidad de esta obra es realizar un aporte a esta discusión todavía en ciernes, a partir de evidencia empírica. Para ello invito al lector a recorrer en las páginas que siguen el derrotero de algunas experiencias partidarias evangélicas en el nuevo milenio que, en su singularidad, me permitirán mostrar continuidades con los diagnósticos señalados, pero también mutaciones importantes en la politicidad evangélica, a la que es preciso atender, más allá de lo inobjetable de los números y los vaivenes electorales.
1. Estos dos últimos artículos fueron suprimidos por la reforma constitucional de 1994.
2. La primera experiencia tuvo lugar en 1884, con la fundación de la Unión Católica, partido que procuraba imitar el modelo de las estructuras partidarias surgidas en Europa para combatir el liberalismo (Di Stefano y Zanatta, 2000: 354). En verdad, se hallaba conformado por laicos católicos de extracción liberal que se habían separado temporariamente del régimen debido a sus ataques contra las prerrogativas de la Iglesia Católica. Una vez que dicha ofensiva modernista-secularizante se atenuó (producto de los nuevos horizontes de conflicto y la crisis económica de 1890), la Unión Católica acabó por disolverse, decisión acompañada por la escasa adhesión que su propuesta había obtenido dentro de las propias filas católicas, distribuidas en diferentes facciones.
Un segundo ciclo de emergencia de partidos confesionales católicos tuvo lugar en las primeras tres décadas del siglo XX, a la luz del fortalecimiento de la democracia representativa. En 1907 fue el turno de la Unión Patriótica, una suerte de liga electoral cuyo objetivo se centraba en capitalizar los votos católicos en beneficio de candidatos dispuestos a defender la doctrina católica, más allá de sus filiaciones a diversas listas (Di Stefano y Zanatta, 2000: 380). Su fracaso dará paso a otro intento, el Partido Constitucional, especialmente orquestado para afrontar el nuevo escenario de competencia política producido por la Ley Sáenz Peña. Esta formación se disolverá en 1918, ante la ausencia de seguidores y los conflictos que desató al interior en el propio espacio católico, en la medida en que varias figuras destacadas de dicho ámbito criticaron su espíritu conservador. Finalmente, el ciclo cierra con la fundación del Partido Popular, por parte del laico José Pagés e inspirado en una experiencia italiana similar. A diferencia de sus predecesoras, esta formación abandonó el formato de partido confesional y se posicionó en el espacio electoral como un partido laico, aunque sus discursos y estrategias de campaña sostuvieron la pretensión de generar lazos de identificación entre los católicos. Su propuesta alcanzó escasa competitividad frente a otras identidades partidarias ya consolidadas, como el radicalismo, el socialismo y los conservadores, y a su vez su performance se vio erosionada por una constante en el accionar estratégico de la jerarquía católica: la desconfianza con respecto a la proyección partidaria y la opción por otras vías de influencia sobre lo político.
3. Susana Bianchi (2004) destaca cómo el grueso del clero nacional, con monseñor Gustavo Franchesi a la cabeza, en aquel momento sostuvo que no existían connotaciones intrínsecas en los judíos como para declararlos “un peligro para la nación”, pero que asimismo convenía que la “cuestión judía” (que tantos estragos había causado en Europa) era un mal que era innecesario importar. Por tanto, desde su perspectiva se volvía imperioso acotar la inmigración de judíos del este y evitar la expansión institucional de todos los radicados en el país.
4. Tanto Saracco (1989) como Wynarczyk (2009: 72) van más lejos con una hipótesis explicativa: sostienen que el éxito del citado evento religioso radicó en un proceso de sustitución del liderazgo carismático de Perón por parte del predicador, bajo un contexto de crisis social y anomia. Esta proposición supone una traducción total entre los capitales y sentidos que componen los imaginarios políticos y religiosos, y delinea un vínculo que perduró a lo largo de las décadas, y que incluso se cristalizó en el espacio de las competencias electorales.
5. La Nueva Derecha Cristiana representó un movimiento conformado por la unión de los grupos Voz Cristiana, Tabla Redonda Religiosa y Mayoría Moral, que gravitó con fuerza en la vida política norteamericana de la década de 1980, en tanto proveedor de dirigentes y candidatos del Partido Republicano. Articulados en torno a la figura de Jerry Falwell, estos sectores se proponían marcar la agenda de la gestión pública, evitando el avance de la regulación estatal en áreas consideradas sensibles. Para un análisis del surgimiento de Mayoría Moral, ver Casanova (1994: 206-207), y de la importancia de la Nueva Derecha Cristiana en el Partido Republicano en las últimas décadas, ver Giroux (2004).
6. Un antecedente a los partidos confesionales fueron la Asociación Alianza Evangélica Argentina (Aleva) y, posteriormente, Civismo en Acción (CEA), grupos conformados por abogados y empresarios de congregaciones bautistas y de hermanos libres, que procuraron reflexionar y motivar la participación de sus hermanos en la fe en las estructuras partidarias (Wynarczyk, 2010: 27). Estos grupos de reflexión, debate y estudio sobre la praxis política no derivaron directamente en una vía partidaria, aunque de todos modos Wynarczyk (65-69) resalta la importancia de esta etapa transicional, porque significó el encuentro entre tradiciones y perspectivas evangélicas disímiles: por un lado, los grupos evangelicales, que provenían de familias tradicionalmente evangélicas, de clase media y alta y con tendencias políticas afines al liberalismo; por el otro, grupos pentecostales conformados por personas “convertidas” al evangelismo, de clase media y baja, y con identificaciones políticas más cercanas al peronismo.
7. Si bien Wynarczyk (2010: 293) no profundiza sobre el caso de la elección de Míguez Bonino en 1994 por encontrarse fuera de su objeto de estudio, menciona que su participación se enmarcó en una situación de algún modo “extrapartidaria”, por tratarse de una asamblea constituyente, y que sus intervenciones cuestionaron la necesidad real de una nueva ley de cultos.
8. Sacerdote de la zona de Quilmes, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Luis Farinello perteneció al Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo (MSTM) durante la década de 1970. Ejerciendo una intensa pastoral social desde su iglesia Jesús Liberador en la localidad de Bernal, en los 90 creó su propia fundación y doce comedores populares en su zona de actuación. Afín al peronismo de izquierda desde su participación en el MSTM, en 1998 constituyó el Polo Social, una formación política orientada a priori a diferenciarse del modelo bipartidario compuesto por la Alianza y el Partido Justicialista, a partir de un discurso y una praxis posicionada en torno a la justicia social como eje nodal de su proyección (Página 12, 1 de enero de 2001). Si bien en sus inicios contó con el apoyo de exfrepasistas y de sectores desafiliados del esquema bipartidario, el capital político de Farinello se diluyó en pocos años frente a la densidad territorial de las estructuras partidarias ya consolidadas, y con él las posibilidades de constituirse en senador por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre de 2001.
9. La figura de Anthony Garotinho resulta una de las trayectorias partidarias evangélicas paradigmáticas en Brasil. Empresario mediático, se convirtió al protestantismo en 1994, tras un accidente automovilístico. Su campaña a la gobernación del estado de Río de Janeiro resultó emblemática, porque su formato publicitario, el frente Muda Rio, visibilizó con singular intensidad la apelación a la identidad evangélica en la dinámica electoral. Para un análisis de su trayectoria, ver Silveira Campos (2005) y Campos Machado (2006).
10. El estudio de Mariano y Pierucci (1996: 203-206), si bien no establece la fuerza electoral efectiva de los pentecostales, proporciona un minucioso examen del apoyo brindado por la cúpula de las iglesias a Collor de Mello, propiciando su visita a los templos e impulsando una campaña de desprestigio contra el principal candidato opositor, Luiz Inázio Lula da Silva. El motivo de la fuerte aversión pentecostal hacia el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) se fundamentaba en su asociación con el comunismo (ideología atea, favorable a la expropiación de templos) y con el catolicismo, en tanto religión imperialista.
11. Para Pierucci (1996: 166), la conformación de una bancada evangélica en el Congreso Constituyente representó una fuente importante de recursos culturales, retóricos, humanos y organizacionales para las coaliciones de derecha, al mismo tiempo que vehiculizó hacia la arena pública demandas provenientes de los sectores populares.
12. El concepto “neopentecostales” alude, para algunos autores del campo disciplinar brasilero como Mariano (1995), a la presencia de nuevas iglesias cuya matriz teológica y estrategias de relación con la sociedad difieren de manera sustantiva con el pentecostalismo clásico. Esta perspectiva remite a la emergencia de IURD y su perfil de iglesia con sentido de expansión empresarial, manejo de los medios de comunicación, inserción en el mundo de la política a partir de una estrategia corporativa y difusión de un mensaje evangélico que se arraiga en la teología de la prosperidad y los cultos de sanidad. Freston (1999) contrapone a esta visión de ruptura la concepción de una redefinición gradual de la relación establecida entre las iglesias pentecostales y las formaciones culturales de cada país. Así, lo que otros investigadores denominan “neopentecostalismo” equivaldría, en la perspectiva de Freston, a una nueva “ola” o etapa de actualización del lazo cultural que las iglesias pentecostales tienden hacia la sociedad, y que es producto de una resignificación de contenidos previos. Algranti (2010: 78-79) considera que esta última comprensión analítica del fenómeno del neopentecostalismo se ajusta más acertadamente a las características del caso argentino.
13. Tras una participación discreta y sin incidencias mayores en lo que respecta a la dinámica del campo político y religioso brasileño (Freston, 1991; Silveira Campos; 2005) en la Asamblea Constituyente de 1986 resultaron electos un total de treinta y tres diputados, la mayoría de ellos pertenecientes a denominaciones bautistas y pentecostales (Asamblea de Dios).
14. La apreciación de lo político como un espacio susceptible de ser redimido no es exclusiva de los movimientos evangélicos y pentecostales, sino que conforma una lógica que atraviesa a distintas modalidades religiosas modernas, la mayoría de ellas asociadas a corrientes neopuritanas (Pace, 2006).
15. En su estudio sobre el proceso electoral 2002-2006 en el estado y la ciudad de Río de Janeiro, Campos Machado (2006) resalta la exitosa adaptación de las denominaciones pentecostales a los patrones clientelistas y personalistas de la política brasileña, en la medida en que los actores religiosos utilizan sus afiliaciones en actividades sociales de las iglesias como atributo político, a los fines de conseguir votos y mantenerlos en el tiempo. Para esta autora, la creciente capacidad de influencia de iglesias como IURD en la esfera pública remite no solo a la fuerza de su carisma entre sus fieles, sino también a la absorción selectiva de temas de la agenda social en curso y, fundamentalmente, a la crisis de credibilidad de la elites e instituciones políticas tradicionales.
16. Las megaiglesias constituyen un formato de organización eclesial al interior del espacio pentecostal de notorio crecimiento mundial en las últimas décadas. Con una feligresía superior a los veinte mil miembros, dichos espacios religiosos se estructuran en torno a la figura de un pastor central y su esposa, y se caracterizan por su organización celular, donde se articulan diferentes estratos de liderazgo. En la Argentina se destacan la megaiglesia Rey de Reyes del pastor Claudio Freidzon, que ha sido estudiada en profundidad por Algranti (2010), Catedral de la Fe de Osvaldo Carnival y Centro Cristiano Nueva Vida del pastor Guillermo Prein.
17. A diferencia del brazo político de la Misión Carismática Nacional y el C4, MIRA ha rechazado las alianzas con otras iglesias y partidos políticos, prefiriendo una performance electoral que afirmara su identidad y su carácter independiente. Su intervención en el escenario político colombiano data de 2000, y desde entonces ha conseguido la elección sucesiva de su pastor Carlos Alberto Baena López como concejal de Bogotá, y la elección en 2000 y 2006 de Alexandra Moreno Piraquive (hija de la pastora central de la Iglesia de Dios) como senadora de la República.
18. Como antecedentes de esta incursión se cuentan la formación del Frente Evangélico en 1980 y la Asociación Movimiento de Acción Renovadora en 1985, ambos movimientos políticos de orientación confesional (compuestos mayoritariamente por bautistas y pentecostales) que pretendían obtener candidatos propios en las elecciones generales, a los fines de brindar soluciones concretas ante la crisis que se cernía sobre la realidad peruana (Arroyo y Paredes, 1991; López Rodríguez, 2004: 18).
19. En su evaluación sobre la gestión parlamentaria evangélica, López Rodríguez (2004) subraya que en ningún momento los evangélicos electos formaron parte de una “bancada”, es decir, de un grupo político organizado, debido a su inexperiencia en lo que concierne a la gestión pública y a sus posteriores divisiones. El autor incluso matiza los argumentos provenientes del periodismo y de ciertos estudios que les adjudican a los evangélicos un rol decisivo en lo que se refiere a las sucesivas elecciones ganadas por el ingeniero Fujimori. Sin embargo, el peso del imaginario que asoció el éxito de Cambio 90 con la inserción masiva de evangélicos funcionó como eje motivador de experiencias políticas secundarias, como la formación de los partidos evangélicos Unión Renovadora del Perú, Musoq Pacha (“tierra nueva”), Presencia Cristiana, Coordinadora Nacional Evangélica y Movimiento de Restauración Nacional. Para López Rodríguez (66), el fracaso de estas experiencias radicó en su organización coyuntural, en su propósito de captar exclusivamente el apoyo de la comunidad de referencia “sin entender que el juego político exige tener horizontes de relaciones más amplios”, y en su presunción del voto evangélico como un “voto cautivo”.