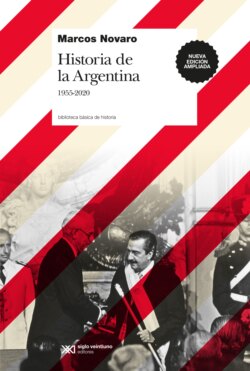Читать книгу Historia de la Argentina, 1955-2020 - Marcos Novaro - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Frondizi, entre la proscripción y la integración
Del entusiasmo desarrollista inicial a la pérdida de casi todos sus apoyos, el gobierno de Frondizi cabalgó entre dos “factores de poder” predominantes: los sindicatos peronistas y los militares. El delicado equilibrio que Frondizi buscó frente a ellos, con políticas públicas innovadoras, no exentas de audacia y de giros imprevistos, ni tampoco del recurso a dosis considerables de represión, permitió que su presidencia fuera en muchos aspectos exitosa. De todos modos, la actitud fervientemente opositora de la UCR del Pueblo, la tensa relación con los sindicatos y el tutelaje que cada vez más férreamente ejercieron las Fuerzas Armadas opacaron los logros del proceso de modernización económica y la industrialización acelerada. Las presiones externas, fruto de la Guerra Fría y la revolución cubana, fueron otro componente decisivo del período. Mientras tanto, Augusto Vandor, máximo líder gremial, chocó en su intento de construir un “peronismo sin Perón” contra el líder en el exilio, a la vez que las facciones en que se dividió el Ejército, la de los conciliadores y los antiperonistas duros, terminarían dirimiendo por las armas sus diferencias.
El entusiasmo desarrollista y los “factores de poder”
Arturo Frondizi asumió la presidencia de la república el 1º de mayo de 1958 en medio de un gran entusiasmo de la ciudadanía. Muchos pensaron que, con él, la democracia finalmente lograría afirmarse, y muchos más todavía, tanto en el campo del antiperonismo como en el peronista, se ilusionaron con su audaz programa de modernización y desarrollo, que prometía sacar al país del “estancamiento y el atraso” en que parecía sumido (para algunos desde la crisis de 1951, para otros desde la de 1930) y satisfacer velozmente las demandas de todos los grupos de interés. Esta sobrevaloración de sus posibilidades se revelaría pronto como un arma de doble filo para el nuevo gobierno.
En el trienio anterior los peronistas habían demostrado su capacidad para bloquear las tentativas de excluirlos y gobernar sin ellos o contra ellos. ¿Sería posible gobernar “con ellos”? Frondizi empezó por intentarlo, por lo menos transitoriamente: hasta que el cambio de estructuras diera fruto y le permitiera liberarse de esos molestos aliados o bien absorberlos definitivamente. Pero su traición al pacto proscriptivo encontró obstáculos desde un principio: la dependencia indisimulable de los peronistas, cuya colaboración explícita requería, y el recelo del antiperonismo, cuyos sectores más duros, viendo la deslealtad en que había incurrido, consideraron ilegítimo su gobierno. Por esta razón, tanto la UCRP como muchos militares trabajaron, desde el momento mismo de las elecciones, para alejarlo del poder. Balbín incluso lo expuso abiertamente, justificándose en que “la revolución es un derecho normal de las sociedades” (La Nación, 9 de septiembre de 1958).
La apuesta de Frondizi era ambiciosa: consistía en superar la dicotomía peronismo-antiperonismo –según él, “mal planteada”– y reordenar el sistema político formando una alianza que atravesara los dos polos y aglutinara al grueso del empresariado, los sectores medios que nutrían a la UCR y los votos populares peronistas. Sin embargo, chocaba contra la rigidez de los alineamientos preexistentes: la fortaleza de la UCRP, que retuvo buena parte del voto radical y planteó una oposición inclemente, y la autonomía del peronismo y de Perón, que aceptaron el pacto que se les ofreció, pero para perseguir sus propios objetivos. “Corregir” y rescatar dos revoluciones –la peronista y la Libertadora– de manos de sus “usurpadores” era quizás una tarea imposible. Como ha explicado Marcelo Cavarozzi en Sindicatos y política en Argentina, Frondizi debió enfrentarse con una “fórmula política” ya cristalizada: el bloqueo mutuo entre peronistas y antiperonistas, que no podían imponerse definitivamente unos sobre otros pero sí detener cualquier iniciativa que pretendiera arrebatarles sus recursos de poder.
La victoria electoral fue lo suficientemente amplia para darle al gobierno el empuje inicial que necesitaba: obtuvo el 70% de las bancas de diputados y la totalidad de las senadurías y las gobernaciones. Aunque, como ha mostrado Catalina Smulovitz en Oposición y gobierno. Los años de Frondizi, este poder también conllevaba un problema: el resto de los partidos, casi totalmente excluidos del reparto de cargos, tendría más motivos para desentenderse de la continuidad del sistema e impulsar la caída del gobierno. En sus primeros meses en la presidencia, Frondizi tuvo que batallar contra estas tendencias golpistas y demostrar que estaba en condiciones de mantener el orden y sostenerse en el poder. Conocedores de su situación, los militares no tardaron en presionarlo. Pero Aramburu los contuvo: retirado del servicio activo y al frente de su propio partido (UDELPA), el ex presidente disuadió a la oficialidad de ir más allá. De allí que los mayores dolores de cabeza para Frondizi provinieran, en los primeros tiempos, del otro “factor de poder” que lo forzaba a mantener un delicado equilibrio: el sindical.
En un principio, como adelantamos, el presidente quiso mostrar su disposición a cumplir con los compromisos asumidos con los gremios y el peronismo y tomó una serie de rápidas decisiones: concedió un generoso aumento de salarios (60%), sancionó una amplia amnistía y derogó las restricciones a la actividad política y sindical, aunque esos beneficios no se extendieron a Perón ni al partido peronista, que siguieron proscriptos, cosa que Frondizi necesitaba para seguir siendo el canal de expresión obligado de los votantes de ese sector (lo cual revela la complejidad de la situación). En agosto hizo aprobar además una nueva Ley de Asociaciones Profesionales (para regular la vida gremial), que confirmaba el modelo instaurado en 1945. Estas medidas bastaron para que la UCRP denunciara “la entrega del país al totalitarismo” y sólo lograron moderar momentáneamente los reclamos sindicales. El gobierno pronto descubriría los costos que acarreaba relegitimar el sindicalismo peronista: consciente de que la gestión frondizista pendía de un hilo, éste quiso aprovechar la ventaja obtenida para lograr otras más. Así, cuando el Ejecutivo implementó su reforma más importante –la apertura del sector petrolero y otras actividades a las inversiones extranjeras–, la paz sindical se evaporó.
El giro de Frondizi en la política petrolera
Frondizi había criticado con dureza las concesiones petroleras otorgadas por Perón a empresas estadounidenses en 1954. E insistió durante la Libertadora en esa posición nacionalista, sosteniendo que era posible autoabastecerse y a la vez preservar la “dignidad nacional”. Por tanto, cuando anunció concesiones similares a las de Perón, la oposición lo consideró un traidor: la UCRP lo denunció por entregarse al imperialismo, y los nacionalistas, que hasta entonces lo habían apoyado, lo abandonaron. Frondizi argumentó que la importación de combustibles representaba la principal erogación de divisas del país y que, en consecuencia, lograr el autoabastecimiento era un paso decisivo para alcanzar todos los otros objetivos económicos: importar maquinarias, acelerar la expansión industrial –en particular en bienes durables y de capital–, incrementar el empleo en las áreas modernas de la economía y contener las pujas distributivas. Planteó esta “batalla del petróleo” como la piedra de toque que permitiría acelerar el desarrollo del país y superar la dependencia. Todo lo contrario de lo que decían sus críticos, y de lo que él mismo había dicho.
Previendo que los legisladores de la oposición e incluso muchos oficialistas se opondrían a esa medida, el Ejecutivo negoció en secreto con las empresas petroleras, otorgó las concesiones por decreto y las anunció por sorpresa. Suponía que los resultados pronto acallarían las críticas nacionalistas y procedimentales. Su plan, al menos en parte, funcionó: las inversiones extranjeras permitieron elevar rápidamente la extracción y refinación de combustibles. Pero en el ínterin provocó un primer enfrentamiento con los gremios: en septiembre Las 62 hicieron un paro general por “incumplimiento del programa nacional y popular”. Y al mes siguiente, el sindicato de petroleros declaró una huelga por tiempo indeterminado. El gobierno dispuso el estado de sitio y recurrió a las Fuerzas Armadas para acallar la protesta y contrarrestar el intento de la UCRP de convencer a los uniformados, dada su simpatía con la visión nacionalista, de que había llegado el momento de poner fin a las “traiciones de Frondizi”. Finalmente, la huelga fracasó porque el resto del sindicalismo, temiendo perder su frágil estatuto de legalidad, dejó de apoyarla.
Ambas partes volvieron a medirse poco después, en un conflicto que terminó de liquidar el pacto con Perón: cuando el sindicato de la carne inició otra huelga por tiempo indeterminado y ocupó el Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre en enero de 1959, en contra de su privatización, el gobierno no dudó en enviar a los militares para reprimirla. Las conducciones moderadas volvieron a privilegiar la legalidad y levantaron el paro. Pero apareció una línea combativa, en ese gremio y en otros, que extendió las protestas y las volvió más audaces. Esta postura recibió el aval de Perón, que pasó a la ofensiva: formó un Consejo Coordinador y Supervisor para poner orden entre las fuerzas neoperonistas, los sindicalistas y los “verticalistas” (como se denominaba a quienes actuaban directamente bajo sus órdenes), preparando el terreno para revelar el pacto firmado con motivo de las elecciones y su violación por parte del gobierno.
También en el terreno universitario Frondizi encontró más problemas de los que esperaba y sufrió la fuga de apoyos vitales. La iglesia católica, otro de los “factores de poder” con que el gobierno necesitaba contar, reclamó una reforma que la izquierda y algunos sectores de la UCRI objetaron. La polémica tenía como eje la posibilidad de que las universidades privadas emitieran títulos habilitantes: hasta entonces, sólo las casas de estudio públicas podían hacerlo, y los defensores de la “educación laica” pretendían que siguiera siendo así. Frondizi ya había anunciado, en junio de 1957, que apoyaría “la educación libre” porque consideraba que el monopolio estatal restringía la libertad de estudiar y el aporte de los sectores privados al desarrollo. No obstante, sus aliados de izquierda nuevamente se sintieron traicionados y pasaron a engrosar las filas de la oposición cuando Frondizi confirmó esa decisión: las multitudinarias marchas a favor de “la laica” dejaron sentado este distanciamiento.
El frigorífico Lisandro de la Torre, ocupado por los trabajadores en huelga, enero de 1959. Colección privada.
Este tema, mucho más que la preocupación por el petróleo, generó tensiones en el partido oficial. Algunos de sus diputados ya se habían resistido a votar la Ley de Asociaciones Profesionales, de allí que el Ejecutivo optara por gobernar por decreto, aun teniendo una amplísima mayoría legislativa. Frondizi entendía, además, que para poder mediar entre los sindicatos y los empresarios, entre el peronismo y los antiperonistas, y formar un amplio “frente nacional”, debía tener las manos libres y hacerse de un lugar “neutral” desde el cual tomar decisiones. Y concibió esa posición en los términos de una “vanguardia tecnocrática”: según esta idea, el desarrollismo no era el ideario de ningún partido ni interés específico sino una visión superadora y técnica de los problemas que, en los casos en que careciera de consenso inicial, lo obtendría a través de los resultados. Quien mejor expuso este argumento fue Rogelio Frigerio, director de la revista Qué sucedió en 7 días, gestor del pacto con Perón, ahora orientador, desde la Secretaría de Relaciones Económicas y Sociales, de las tratativas con empresarios y sindicalistas, y coordinador de gran número de funcionarios profesionales extrapartidarios ubicados en “áreas sensibles”. Formó así una suerte de “gobierno paralelo”, cuya presencia generó más recelos en la UCRI y entre los militares.
La revista Qué
Portadas de la revista Qué sucedió en 7 días. A la izquierda: año 4, núm. 177, 15 de abril de 1958, y a la derecha: núm. 181, 13 de mayo de 1958.
El discurso técnico fue el recurso de legitimación que se desplegó en la revista Qué, publicación en la que intelectuales del peronismo y el nacionalismo (Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche entre ellos) convergieron con otros procedentes de la izquierda y el radicalismo. El punto de encuentro era la expectativa de que las políticas desarrollistas sortearan los obstáculos del país para crecer y al mismo tiempo distribuir la riqueza, estabilizarse y disfrutar de la libertad política y sindical. La identificación de la técnica como fuente de soluciones presentaba un aspecto modernizador, innovador, pero también otro muy tradicional en la política argentina: la técnica serviría para disipar conflictos –supuestamente, frutos del error, de la incomprensión de los problemas o de los “intereses políticos” de los grupos dirigentes– y para hacer surgir un consenso social latente. Esta perspectiva daba por sentado que la sociedad argentina era en esencia armónica y que, si había perdido esa armonía, era porque la política había metido la cola. El problema era que por esta vía, mientras se daban por supuestos consensos inexistentes, se perdían oportunidades reales de negociar y acordar políticas. En consecuencia, lejos de disiparse, los conflictos recrudecían cada vez que eran atribuidos a una particular perversión o negación de la realidad por parte de los adversarios. El problema se agravó porque buena parte de la oposición también hacía esa clase de razonamientos. La creciente preocupación por imponer el orden –aunque fuera por la fuerza– que acompañó este discurso técnico dejó en claro que la confianza en el “consenso subyacente” estaba debilitándose. De allí el rol que con el tiempo se les fue reconociendo a los militares y la alarma frente al “peligro comunista”. Ello muestra cómo el desarrollismo fue abandonando su optimismo inicial y evolucionando hacia una visión cada vez más autoritaria: si pese a los resultados positivos de la política económica, el conflicto entre intereses y partidos no disminuía sino que se agravaba, se hacía necesario un ejercicio del poder que prescindiera de ambos y se impusiera desde arriba hasta que los resultados fueran irreversibles y lo suficientemente claros como para “sacar de su error” a los opositores.
Logros económicos y asedio político
Con sólo un año en funciones, el gobierno de Frondizi ya había podido comprobar la fragilidad de sus apoyos. Y también reconocer lo difícil que le resultaría convivir tanto con la UCRP como con un peronismo que, pese a sus disensos internos, reclamaba al unísono un rol más amplio que el adquirido por intermedio de la UCRI, y mucho mayor que el que los otros partidos y los militares estaban dispuestos a tolerar. En lo inmediato, la UCRP había visto frustrados sus planes de voltear al gobierno con el concurso de los cuarteles. Pero no desistió y siguió echando mano a las prácticas parlamentarias que había usado bajo el régimen peronista: denuncia global de las políticas oficiales, abandono sistemático de las sesiones y cuestionamiento de la legitimidad de las leyes que se votaban en su ausencia. Si bien sólo había obtenido la adhesión de una cuarta parte del electorado, esta estrategia le permitía proclamarse representante de “la causa de todo el pueblo” contra un poder fundado en el engaño, y argumentar que era tan legítimo rebelarse contra ese poder como en su momento contra Perón (Balbín afirmaría, tras una nueva derrota electoral de su partido en la Capital Federal, que “una construcción moral no puede ser derrotada nunca”).
Mientras tanto, las políticas desarrollistas fueron dando algunos buenos resultados en el terreno económico. Las inversiones externas, atraídas por las condiciones favorables que se les ofrecían, incrementaron la capacidad productiva en la industria de base y fomentaron la instalación de plantas modernas en las principales ciudades. La sustitución de importaciones se extendió así a sectores en los que el capital nacional no había hecho pie hasta entonces. La producción de automóviles, acero y combustibles creció aceleradamente. El sector público también aumentó su inversión, sobre todo en grandes represas y caminos. Esos logros, con todo, no bastaban para destrabar el proceso político: para mantener las inversiones era menester garantizar tasas de ganancia estables y elevadas, y, dadas la fragilidad de las bases de apoyo del gobierno y las impugnaciones a su legitimidad desde los dos bandos que más gravitaban en la lucha política, a Frondizi le resultaba muy difícil resistir las presiones sindicales que acotaban y volvían inciertas esas ganancias. La reactivación de la economía y el aumento de los salarios provocaron un salto en la inflación (del 22,5% de 1958 pasó al 129,5% al año siguiente, todo un récord), hecho que a su vez causó una mayor inquietud gremial. ¿El recurso a la represión podría ser, más allá de su utilidad circunstancial, una solución duradera? A esto se sumó el problema del déficit comercial: las industrias en expansión necesitaban cada vez más importaciones, pero ni ellas ni el agro aumentaban sus exportaciones a la misma velocidad. A raíz de ello, las reservas de dólares cayeron a 200 millones a fines de 1958. Acceder a créditos externos parecía la única solución inmediata a la escasez de divisas.
A mediados de 1959, el gobierno decidió endurecerse todavía más y profundizar los cambios: en junio lanzó un plan antiinflacionario a cargo del nuevo ministro de Economía, Álvaro Alsogaray, defensor de un ortodoxo ajuste entre gastos e ingresos y gran impulsor de las inversiones empresarias con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, organismo que otorgó un crédito para cubrir el déficit externo y aumentar las reservas. En respuesta, Perón reveló el pacto firmado en 1958 y volvieron a proliferar los pedidos de renuncia del presidente y los llamados a los militares para que lo derrocaran. Pero Frondizi estaba preparado para ofrecer otra alternativa a los uniformados: a comienzos de 1960, y tras denunciar una conspiración entre peronistas y comunistas, implantó el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes), que otorgó a las Fuerzas Armadas amplias funciones represivas e incluso les permitiría juzgar a huelguistas o militantes revoltosos. Mientras el Conintes estuvo vigente –su aplicación concluiría en agosto de 1961–, las protestas disminuyeron (los dos millones de jornadas laborales perdidas por huelgas en 1959 se redujeron a una décima parte) y las cúpulas gremiales siguieron acorraladas entre la presión de las bases y los sectores combativos, y el riesgo de perder la legalidad que les permitía ejercer sus cargos.
Desde el balcón de la Casa Rosada, el presidente Arturo Frondizi observa una manifestación a favor de la enseñanza laica, agosto de 1958. Archivo General de la Nación.
El Conintes tuvo otros efectos más amplios: fue el primer paso en el tránsito de los desarrollistas y otros grupos de opinión desde la tesis que emparentaba democracia y desarrollo hacia la que vinculaba el desarrollo con la seguridad. Al permitirle a Frondizi utilizar a los militares como contrapeso “transitorio” frente a los sindicatos y la oposición golpista, abrió la puerta a la legitimación y ampliación del rol de garantes del orden que por sí mismos tendían a atribuirse muchos uniformados. El plan permitía un uso limitado de la fuerza. Pero en relación con las prácticas habituales de los gobiernos argentinos (incluida la Libertadora), que emplearon la violencia para imponerse sólo en forma episódica, fue un cambio abrupto: ya no se buscarían consensos; la coerción extendida y prolongada los reemplazaría. Por otro lado, implicaba que el gobierno reconocía que el vínculo con las Fuerzas Armadas –dominadas por los antiperonistas más duros– sería decisivo para mantenerlo en funciones. El propio presidente declararía poco después que las Fuerzas Armadas “son la columna vertebral del orden, la paz y la cohesión nacional”(1º de mayo de 1960).
Frondizi aceptó esta situación hasta que pudiera obtener otro sostén, electoral o corporativo, que seguiría buscando con ahínco. Con este fin, insistió en su idea de convertir la UCRI en un vehículo para reabsorber al peronismo dentro del sistema político. Sólo que ahora lo intentaría sin el aval de Perón, de cuya persistente y desafiante capacidad de liderazgo ya había tenido pruebas suficientes. Las elecciones de renovación parlamentaria, en marzo de 1960, fueron una prueba de fuerza entre ambos líderes. Frondizi usó –sin éxito– todo tipo de recursos para convencer a los neoperonistas de aliarse con la UCRI en las provincias. La UCRP, por su parte, le devolvió el favor que aquélla le hiciera dos años antes y cuestionó la proscripción: reclamó que la levantaran para atraer votos peronistas y complicarle aún más las cosas al gobierno. Éste respondió, presionado una vez más por los militares, disolviendo el Partido Peronista, lo que bastó para que el llamado de Perón a votar una vez más en blanco superara las resistencias de los neoperonistas. La opción se impondría con el 25,2% de los votos, un poco más que en 1957, y condenó a la UCRI al tercer lugar con sólo el 20,4%. Aunque pudo retener la mayoría en Diputados, los resultados mostraron que casi nada había cambiado desde la elección de convencionales. Frondizi, aun controlando férreamente el gobierno y con logros económicos que mostrar, no podía destrabar la situación. Y otra vez, debido a la disputa entre los dos radicalismos, la resistencia cerril de los militares antiperonistas y la habilidad de Perón, el esfuerzo por integrar a los neoperonistas mediante acuerdos con otras fuerzas o sus propias listas había fracasado.
Una vez más, también, los sindicatos vieron fortalecido su rol como únicos actores legalizados del arco peronista. De los sabotajes y la Resistencia se había pasado a un activismo más gremial, en el que gradualmente se impuso un método de lucha que permitía a las dirigencias usar su capacidad de perjudicar al gobierno tanto como su poder de presión sectorial sobre los empresarios para obtener ventajas políticas, en términos de legislación laboral y sindical, y concesiones salariales y de condiciones de trabajo. Este método, que se conocería como “golpear y negociar”, daba continuidad y profundizaba las pautas coyunturalistas que habían regido la acción obrera ya durante los gobiernos de Perón. Grandes gremios de sectores modernos de la industria, favorecidos por las políticas desarrollistas –en particular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que adquirió un papel cada vez más destacado en la orientación de Las 62 y la CGT–, se destacaron en su ejercicio. Augusto Timoteo Vandor, el líder de la UOM, fue un fino cultor de este método.
A pesar de todo, como ya insinuamos, la posición privilegiada de los gremios se vio afectada por las tensiones entre dos opciones políticas: la de quienes “golpeaban y negociaban” con vistas a mejorar la situación del sector que representaban –lo que suponía llegar a acuerdos con el gobierno y con otros factores de poder (como los militares), y que cabe denominar por ello “participacionismo”, posición que tenía como referente a Vandor– y la de los “combativos”, que subordinaban la satisfacción de los intereses sectoriales a la reinstauración del orden peronista. Estos últimos, fuertes en las comisiones internas de las empresas, siguieron ligados a los grupos de la Resistencia que fomentaba Cooke –incluso se asociaron a corrientes de la izquierda revolucionaria– y se congregaron en torno a Andrés Framini, dirigente textil que presidió la CGT durante esos años. La ruptura de la unidad sindical que en ocasiones resultaría de las pujas entre estas dos posiciones era alentada por el gobierno y también por el propio Perón, interesado en que el sindicalismo no adquiriera excesivo poder y autonomía. Pero ni uno ni otro tendrían mucho éxito: las fronteras entre los dos sectores se mantuvieron fluidas y la “burocracia sindical” vandorista utilizaba con frecuencia a los combativos y la “presión de las bases” como eficaz amenaza en la mesa de negociaciones.
Esto generó aún más problemas al gobierno, que, en su búsqueda de apoyos en los factores de poder, cortejó a sindicalistas con concesiones que no alcanzaron para cooptarlos y en cambio sí lo distanciaron de los empresarios, en principio más dispuestos a colaborar con él. Algo similar sucedió en el terreno partidario: el oficialismo se fue quedando solo, “a medio camino” entre las fuerzas más sólidas y gravitantes. Los neoperonistas se convencieron, tras su frustración en las elecciones parlamentarias, de que no podían esperar nada de Frondizi; los otros partidos, invitados a sellar un “pacto de unidad nacional” después de las mencionadas elecciones, vieron en ello una mera distracción y rechazaron la idea.
Los complejos efectos sociales de la modernización: “los ejecutivos” y “las villas”
La modernización supuso también más problemas sociales de los que el gobierno había esperado: el consenso inicial se debilitó como consecuencia de una creciente polarización entre quienes reclamaban mayor velocidad en los cambios, un control más férreo de la inflación (que apenas bajó al nivel previo del 2 o 3% mensual con el plan de Alsogaray), mayores alicientes a las inversiones privadas y más obras públicas de infraestructura, y menor permeabilidad por lo tanto hacia las demandas sindicales; y quienes desde estos sectores exigían que se respetaran sus derechos adquiridos y se les diera participación en los beneficios del desarrollo.
En términos objetivos, las políticas desarrollistas se estaban llevando adelante en el marco de un considerable respeto por los derechos sindicales y las pautas de equidad social heredadas: como venía sucediendo desde hacía tiempo, la participación de los asalariados en el ingreso total cayó en estos años, aunque en forma acotada y sin impedir que el poder adquisitivo de los salarios, en promedio, subiera. Pero lo más importante fue el impacto en las percepciones, y en última instancia, en la política. La apertura al mundo, las inversiones externas y el consiguiente cambio en los modos de producción, intercambio y consumo produjeron profundas alteraciones en la vida de todos los sectores sociales y en su modo de percibirse a sí mismos y a los demás. El paso de una actividad industrial en la que predominaban los pequeños talleres a otra de grandes plantas con maquinarias y métodos modernos, que requerían servicios hasta entonces inexistentes, hizo que se crearan nuevos puestos de trabajo; pero otros desaparecieron debido a la desigual competencia entre las unidades modernas y las tradicionales. Este proceso produjo una creciente diferenciación en los ingresos, que se extendió a las condiciones de trabajo y las posibilidades de ascenso, calificación y estabilidad laboral, y que muchos consideraron injusta y excluyente.
Ésta fue la actitud predominante en los grupos que perdieron su seguridad y estabilidad tradicionales debido a los acelerados cambios en curso. La modernización de la agricultura destruyó empleos en las zonas rurales y la competencia de la industria moderna hizo lo propio en pueblos y ciudades del interior. Esa mano de obra disponible se trasladó a las grandes urbes, donde se concentraban las nuevas inversiones y actividades. Pero al llegar a las metrópolis, estos trabajadores poco o nada calificados descubrieron que sus ingresos se alejaban cada vez más de los que obtenían los más calificados. A los recién llegados se les hizo cada vez más difícil alquilar una vivienda digna, e impensable adquirirla, o acceder a los bienes y servicios que la modernización ofrecía. La consecuencia fue la rápida expansión, en los anillos periféricos de las grandes ciudades, de las villas de emergencia, claro testimonio de lo injusta, insegura y conflictiva que podía ser una “sociedad en desarrollo”. Y, por lo tanto, eje de la denuncia del orden vigente.
“Correntada de cabecitas negras”
Marcelo dormía... el cansancio lo había rendido (venía de Posadas, después de un largo viaje, con su familia). A la mañana siguiente ya estaba bien. Enseguida salió a explorar el lugar. Una vecina le indicó dónde estaba el baño que necesitaba, una casillita de arpillera deshilachada. Volvió a su vivienda y desde la puerta contempló el amontonamiento de casillas de madera, ranchos y casuchas de lata. Desilusionado, le dijo a la madre y a las hermanas, ya despiertas: –¿Y esto es Buenos Aires? [...] Una mañana cualquiera Buenos Aires descubrió un espectáculo sorprendente: al pie de los empinados edificios de su moderna arquitectura se arremolinaban infinidad de conglomerados de viviendas miserables, una edificación enana de desechos inverosímiles. Podía creerse en la resurrección de las tolderías indianas, a las que se asemejaban. Ni desde los más altos rascacielos se habían podido divisar hasta entonces esos rancheríos. ¿O se había preferido no verlos?... Creeríase que habían venido desde sus pagos provincianos para recordar su existencia. [...] Venían caminando [...] en un fluir de río. Pero el río ¿no se gasta? Su fuente ¿no se agota? Corre sin fin y su cauce existe y se ahonda y existe también el rumbo de esa corriente. Así es esta correntada de cabecitas negras.
Bernardo Verbitsky (1957), Villa Miseria también es América, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
También para los profesionales se abrieron nuevas oportunidades de empleo, de progreso material y por lo tanto de diferenciación entre pares. Una nueva clase de técnicos y expertos hizo su aparición: los ejecutivos –así comenzó a denominarse, a tono con las tendencias del mundo capitalista, a quienes ocupaban cargos directivos en las nuevas empresas–, que generaron deseos de emulación en amplias capas sociales, pero también resentimiento y rechazo en otras. Fueron objeto de críticas en las que coincidían las proclamas anticapitalistas –que sostenían que eran la quintaesencia de la explotación y la enajenación que las corporaciones empresarias producían en la “pequeña burguesía”– con los discursos tradicionalistas, según los cuales las villas y los ejecutivos eran cara y contracara del mismo proceso de ruptura de una sociedad tradicional supuestamente armónica e integrada que estaba perdiendo sus valores religiosos y solidarios a consecuencia de la “entrega” al decadente orden occidental, dominado por la libre competencia, los deseos materiales y el relativismo moral.
Efectos de la modernización
[Los ejecutivos forman] la clase que “siempre elige lo mejor”. Recordemos el slogan: “no se conforme con menos” [...] También elige lo mejor para su futuro, en el que debe “triunfar”. La actitud es competitiva: se debe sobresalir, “realizarse plenamente” [...] El ejecutivo no tiene pasado [...] Es la historia del “hombre hecho desde abajo” [...] es una imagen de la cultura norteamericana de exportación, es el “self-made man” [...] va unida a una actitud favorable al cambio, a lo nuevo, a la creación y no a la conservación [...] La necesidad de una eficiencia máxima [...] Su castigo es estar siempre “superocupado” y su felicidad (el dinero) es al mismo tiempo su perseguidor, porque al querer obtener siempre más no le permite descansar.
Alfredo Moffat, Estrategias para sobrevivir en Buenos Aires, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1967.
El proceso de modernización también impactó en las industrias culturales y los medios de comunicación. La televisión dejó de ser un bien de lujo y se masificó, y los artistas y periodistas debieron adaptarse. Dio lugar a nuevas formas de socialización y ofreció productos accesibles a todas las clases sociales, pero también generó nuevas formas de diferenciación social y cultural. Y debido a ello fue objeto de las críticas ya señaladas. Cabe decir otro tanto del prestigio y el desarrollo de la ciencia y la técnica. Las universidades nacionales vivieron un auge sin precedentes: el número de estudiantes aumentó y hubo una incorporación masiva de alumnas mujeres, hasta entonces relegadas; muchas disciplinas, tanto de las ciencias duras como de las ciencias sociales, se renovaron completamente; se incorporaron nuevas técnicas de enseñanza y se desarrolló la investigación, creándose equipos de trabajo e institutos que pronto se destacaron en el plano internacional. Intelectuales de gran prestigio, como el historiador José Luis Romero, el sociólogo Gino Germani y el escritor Jorge Luis Borges, e investigadores en ciencias médicas como Federico Leloir y Bernardo Houssay (dos premios Nobel argentinos) dieron cátedra, dirigieron programas de investigación y llegaron a conducir los destinos de la Universidad de Buenos Aires, convertida en el eje de una pujante vida académica y cultural.
Debates en la universidad
Apenas el debate “laica o libre” se hubo acallado, estallaron otros, aún más intensos y duraderos, sobre los fines de la educación superior y su relación con la política. Frondizi aumentó la inversión en las universidades y respetó su gobierno autónomo por medio de las comunidades académicas, algo que apenas se había puesto en práctica desde la reforma de 1918. Pero la técnica y la política entraron igualmente en conflicto: si la universidad era un instrumento de cambio, los profesionales allí formados debían asumirse como agentes promotores y difusores de las novedades en su medio social. La pregunta clave era si debían hacerlo en tanto profesionales, a través de su trabajo específico, o también y sobre todo como ciudadanos que tomaban posición a favor de una u otra ideología, uno u otro interés. Esta cuestión pronto traspasaría los límites de la retórica. Miles de estudiantes se volcarían a participar en la convulsionada vida política y, al hacerlo, asumirían el desafío que ésta por entonces afrontaba: comprender el fenómeno del peronismo y sentar posición frente a él.
La época se caracterizó, en suma, por la mutación acelerada de las expectativas, el abandono de viejas costumbres, la diferenciación social y, a raíz de todo ello, la incertidumbre. Esto produjo un hondo impacto en la percepción del mundo y de la situación que vivía la sociedad argentina, hasta entonces estable y cerrada. En líneas generales, las reacciones pueden agruparse en dos grandes campos: por un lado, el conformismo de quienes, por experiencia o expectativa, se plegaron al nuevo orden de cosas apropiándose de sus valores y apoyando a sus promotores; por el otro, el inconformismo de los que se consideraron perjudicados o bien estimaron que el país iba en la dirección equivocada, porque estaba perdiendo un orden tradicional valioso o porque la modernización que se estaba instrumentando era innecesariamente injusta.
Las transformaciones en la estructura social y en las conciencias se vieron reforzadas, además, por las novedades que se sucedieron en los escenarios regional e internacional con el cambio de década: el triunfo de la revolución cubana, en enero de 1959, despertó expectativas en las fuerzas de izquierda –deseosas de replicar el experimento insurreccional– y temores en las Fuerzas Armadas y los políticos de derecha –no tanto por el accionar de esos grupos como por un posible “giro a la izquierda” del peronismo–. En verdad, la primera reacción local ante la toma del poder por parte de Fidel Castro fue bien distinta: cuando visitó Buenos Aires en mayo de 1959, fue celebrado con entusiasmo por los antiperonistas, incluidos los de derecha, quienes, queriendo ver en su experimento una réplica del que venían protagonizando desde 1955, destacaron las similitudes entre el tirano que la guerrilla cubana había depuesto, Fulgencio Batista, y Perón, a la sazón huésped de varios dictadores caribeños antes de mudarse a España. Pocos meses después, cuando Castro comenzó a nacionalizar la economía, se enfrentó con los Estados Unidos y abrazó el comunismo, todo cambió: Cuba se transformó en modelo paradigmático de los peligros que corría toda la región, y en particular un país como la Argentina, si se permitía que un caudillo de masas confluyera con las ideas y el programa de la izquierda revolucionaria. Desde esta perspectiva podía parecer que la Argentina estaba en la zona más caliente de la Guerra Fría, tanto por las características populares del peronismo como por la creciente “infiltración” en sus filas de las izquierdas, en particular la comunista (preocupación que, como ya mencionamos, Perón quiso usar en su favor cuando señaló que el peligro no radicaba en su persona sino en su proscripción).
Estos temores continuaron escalando. Y aunque Washington decidió, tras el fracaso del intento de invasión en Bahía de Cochinos en abril de 1961, privilegiar las democracias como mejor barrera contra la propagación del “modelo cubano”, muchos en la Argentina pensaban que el gobierno civil era demasiado débil e inestable para desempeñar ese papel. De allí que cuando Frondizi –intentando una política autónoma respecto de Washington y sobrevalorando el rédito electoral que podría extraer de la simpatía local con el castrismo (cegado tal vez por la amplia victoria del socialista Alfredo Palacios en las elecciones porteñas de 1960)– se reunió con Ernesto “Che” Guevara y ordenó abstenerse en la votación en la que la OEA decidiría la expulsión de la isla de su seno, la prensa y los políticos conservadores lo acusaron de complicidad con la subversión comunista. La reacción en los cuarteles fue tal, que obligó a Frondizi a romper relaciones con Castro una semana después. Una vez más, el resultado fue el aislamiento del gobierno: para los conservadores era peligrosamente tibio frente al comunismo; para la izquierda y los nacionalistas era dócil frente a las presiones imperiales, y para los peronistas podía ser tanto una cosa como la otra. En el plano externo, mientras Brasil y Chile sacaban provecho de la “Alianza para el Progreso” promovida por John F. Kennedy (por la que los Estados Unidos daban créditos para infraestructura y ventajas comerciales a cambio de alineamiento en el combate del comunismo), la Argentina resultó en gran medida excluida de sus beneficios.
El impacto local de la revolución cubana
El giro a favor de la “vía armada” y el desprecio hacia la contienda electoral como camino para conquistar el poder, que el ejemplo cubano estimuló en toda la región, tuvieron un especial alcance en la Argentina debido a que el triunfo de Castro coincidió con las frustraciones de la izquierda local ante el curso adoptado por el gobierno de Frondizi, de los militantes y dirigentes peronistas por la proscripción de su líder partidario, y de ambos grupos ante la permanente intervención militar en la vida política. Al modelo ofrecido por el argentino Guevara a los jóvenes militantes de izquierda y del peronismo, se sumó la presencia de John W. Cooke. Radicado en Cuba desde 1960, bregó desde allí por la confluencia de todos los revolucionarios, la formación de guerrillas y –dada la renuencia de Perón a romper con la derecha del movimiento– la necesidad de “superar al querido jefe”, “desactualizado” ante la velocidad de los cambios que se producían en la región y en el mundo. Las ideas de Cooke fomentaron un primer intento guerrillero en Tucumán (Uturunco) ese mismo año. Ese foco se desarticuló muy pronto, pero le seguirían iniciativas mucho más ambiciosas, que encontrarían un suelo más fértil a medida que avanzaba la década.
John William Cooke fue designado por Perón como su representante en Argentina a partir de 1955. Cuba, 1961.
La caída de Frondizi y el gobierno de José María Guido
En las elecciones de 1962, que renovarían la mitad de los diputados y los cargos de gobernadores e intendentes de todo el país, Frondizi se propuso lograr lo que no había podido dos años antes: la parcial reincorporación del peronismo al sistema político a través de fuerzas neoperonistas, con el objetivo de quitar gravitación al liderazgo del ex presidente exiliado y permitir que la UCRI actuara como intermediaria necesaria y moderadora del conflicto entre peronismo y antiperonismo. Para ello debía conseguir dos cosas: que los líderes locales del movimiento proscripto antepusieran sus intereses a los de Perón, y que los civiles y militares tozudamente antiperonistas no los impugnaran de nuevo. Pero además debía aprovechar el temor de los peronistas al triunfo del antiperonismo virulento, y viceversa. Es decir, debía lograr que las listas oficialistas fueran consideradas el “mal menor” por unos y otros. Todo dependía, como se ve, de una alquimia muy compleja.
Las victorias locales de la UCRI en Catamarca, San Luis, Santa Fe, Formosa y La Rioja entre marzo de 1961 y febrero de 1962 alentaron al presidente: parecía que esta vez sí podría capitalizar el voto peronista o parte de él sin necesidad de acordar con su líder natural, porque la opción por el voto en blanco o la abstención perdía convocatoria entre los sectores populares. Ello lo incitó a hacer una apuesta arriesgada en los distritos centrales. En el ínterin, sin embargo, los líderes provinciales del movimiento y los sindicalistas se las ingeniaron para que Perón cambiara de actitud: con Vandor a la cabeza viajaron a Madrid y prácticamente le impusieron concurrir a los comicios como “Frente Justicialista”, dejando en libertad a cada distrito para que lo hiciera junto a la izquierda, a través de fuerzas neoperonistas, o incluso volviendo a negociar con la UCRI. Esta vez no hubo proscripciones generalizadas. Fue más bien el propio Perón el que hizo un último intento por provocarlas: cuando se presentaron las listas en la provincia de Buenos Aires, promovió sorpresivamente la fórmula Framini-Perón para la gobernación; pero la Justicia sólo objetó su nombre, no el resto de las listas, y el propio Framini optó por reemplazarlo por otro vice más “potable”.
En los comicios de marzo de 1962, Framini y otros ocho candidatos justicialistas se alzaron con la victoria. En la totalidad del país, la Unión Popular sumó el 17% de los votos y el resto de las listas neoperonistas el 15%. Varios de los dirigentes electos eran verticalistas (entre ellos Deolindo Bittel, quien ganó la gobernación del Chaco). Pero los principales triunfadores fueron Vandor y el sindicalismo, que se consagraron como factor autónomo en la competencia electoral al traducir en votos su potente organización y capacidad de movilización sectorial. A partir de entonces, independizarse de Perón se le presentaría no sólo como una opción atractiva para consolidar su liderazgo sino como un medio necesario para defender los intereses del gremialismo y del movimiento.
Sin embargo, las cosas no se acomodaron de momento tan fácilmente a los intereses de Vandor y su gente. Las victorias de sus listas resultaron intolerables para el arco peronista, en parte porque eran demasiado poco “neoperonistas”: Framini, un combativo verticalista, era el caso más irritante. Pero también influyó la percepción del clima externo: las asociaciones entre el peronismo y el comunismo y el temor a la amenaza revolucionaria estaban a la orden del día. En parte por la presión de los militares y en parte porque él mismo consideró necesario hacerlo, Frondizi intervino cinco de las provincias donde habían triunfado los peronistas, para evitar que asumieran sus cargos. Para alivio de Perón, el vandorismo no podría por tanto traducir en recursos institucionales su triunfo electoral.
Pese a esa rápida decisión de Frondizi, ya nada alcanzó a impedir su caída. El debilitado presidente intentó que Aramburu volviera a ejercer un rol moderador, pero los demás partidos, en particular la UCRP, se negaron a transigir: Ricardo Balbín, secundado por los líderes de la Democracia Progresista, el socialismo y la Democracia Cristiana, afirmó que no habría acuerdo si el presidente no renunciaba. A raíz de ello la Armada, y luego el Ejército, le exigieron que lo hiciera. Frondizi intentó aún retener algo de poder: acordó con José María Guido, presidente provisional del Senado y hombre neutral en la disputa, que asumiera el cargo en su lugar, y negoció con los militares una detención que no le impidiera seguir ejerciendo influencia sobre su partido y sus ministros. Pero también estos esfuerzos resultarían inútiles. Los comandantes en jefe le exigieron a Guido que anulara los comicios de marzo, proscribiera al peronismo en todas sus versiones e incluso disolviera la CGT.
Un peronismo sin Perón
Augusto Timoteo Vandor, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, 1962.
Vandor no era sólo el más hábil de los jefes gremiales que renovaron sus títulos tras la Libertadora, sino también el más ambicioso. Desde que lograra el control de la UOM secundado por figuras como José Rucci y Lorenzo Miguel –y a partir de ello, de Las 62 Organizaciones–, trabajó para someter a la dirigencia política peronista y neoperonista y crear un partido de base obrera capaz de ganar elecciones, por lo menos provinciales. Invirtió abundantes fondos de los gremios para promover las candidaturas de los dirigentes sindicales o políticos que le respondían. Su posición anticomunista lo hacía aceptable para muchos militares y le permitía eludir la impugnación que éstos imponían a dirigentes como Framini. Con la Unión Popular convertida en su plataforma electoral, en 1961 y 1962 Vandor logró buenos resultados en varias elecciones provinciales y legislativas. Tal vez demasiado buenos: despertó el recelo de Perón, quien, viendo en él la peor amenaza para su liderazgo, se abocaría a dar alas a otros sectores gremiales, en particular a los llamados “combativos”.
Ante esta amenaza, el peronismo volvió a dividirse. El sector reunido en torno a su Consejo Superior, respaldado por Vandor, intentó el diálogo, mientras que el grueso del sindicalismo –encabezado por Framini y aliado a un nuevo actor, la militancia juvenil– inició el varias veces anunciado “giro a la izquierda” y lanzó una nueva ola de Resistencia (la Juventud Peronista, que hizo por entonces su aparición pública, instó a “la insurrección para lograr el retorno incondicional de Perón”). Ante esta situación, para evitar el endurecimiento de la proscripción, el Consejo Superior se acercó al resto de los partidos con el propósito de convencerlos de que, dado que el peronismo había probado ser inerradicable de la sociedad, tarde o temprano, mejor no demasiado tarde, había que legalizar su existencia. La iniciativa no cayó en oídos sordos, en parte porque la intervención militar amenazaba ahora con negarle sus derechos también al resto de los partidos: así se logró por primera vez un diálogo entre la UCRP y el peronismo, bajo la elocuente denominación de Asamblea de la Civilidad (diálogo al que, en marzo de 1963, se sumarían la UCRI, los conservadores populares, los socialistas, los demócratas progresistas y los demócratas cristianos). De todos modos, este reconocimiento de la “inevitabilidad” del peronismo tardaría todavía varios años en decantar.
Otro efecto de la nueva situación creada por ese hecho inevitable fue que otras fuerzas políticas replicaron los intentos de Frondizi y buscaron coaligarse con sectores del movimiento proscripto. Y, en consecuencia, se repitieron en ellas los desprendimientos y cismas debidos al choque entre quienes optaban por este camino y quienes seguían fieles a las tesis antiperonistas. Parte de los intransigentes, los democristianos y los conservadores populares depositaron sus esperanzas en la formación de un Frente Nacional, en busca de una nueva salida electoral que evadiera las proscripciones, mientras que desprendimientos socialistas y comunistas, anticipando el fracaso de esa opción, se inclinaron por coaligarse con los gremios combativos y acelerar el “giro a la izquierda” del movimiento. Ambos intentos expresaban la común frustración de no haber podido seducir a porciones significativas del electorado desde 1955, y también una revisión de lo que el peronismo había significado y su posible orientación futura. Por lo pronto, el efecto más notable fue la fragmentación del campo político y la dificultad creciente para formar una mayoría de cualquier signo.
Las disidencias también se agravaron entre los seguidores de Perón. Mientras el Consejo propalaba su Plan para la Concordancia y la Pacificación Nacional, los sectores duros se lanzaron a organizar huelgas y protestas. La CGT realizó varios paros generales en mayo y junio de 1962, denunciando los acuerdos con el FMI de Álvaro Alsogaray, quien nuevamente ocupaba el cargo de ministro de Economía. Las 62, impulsadas ahora por Framini y otros combativos como Amado Olmos, se reunieron en julio de 1962 en Huerta Grande, Córdoba, para lanzar un programa revolucionario que a partir de entonces sería la expresión del afán transformador del peronismo y de su afinidad creciente con las ideas socialistas. Perón, por su parte, siguió dejando hacer a unos y otros.
Proscripción más pacto más participación acotada del peronismo fue una fórmula que demostró no poder funcionar. ¿Se intentaría ahora una proscripción más amplia, una vuelta al proyecto de noviembre de 1955? Tampoco esta vez los militares lograron ponerse de acuerdo. Aunque los antiperonistas duros habían ganado posiciones en los cuarteles, a medida que se frustraban los intentos de Frondizi por hallar una vía para la integración y Aramburu perdía capacidad de contenerlos, no lograron eliminar la resistencia de otros grupos castrenses, que pretendieron orientar al gobierno de Guido por una vía media para evitar la radicalización del peronismo. A consecuencia de ello, desde abril de 1962 se produjeron sucesivos conflictos entre facciones militares, cada uno de ellos seguido por un cambio de ministro del Interior y de planes políticos, hasta que en septiembre la tensión desencadenó violentos choques armados.
Todo esto reveló que la irresolución del “problema peronista”, la disputa sobre las reglas de juego –que, debido al bloqueo entre los bandos en pugna, se extendía también dentro de las Fuerzas Armadas– y la desinstitucionalización de los conflictos políticos llevaban a que cada vez más se confiara sólo en las armas como vía para crear y ejercer el poder. Este hecho, naturalmente, iba en detrimento de la vía electoral. Dado que los vencidos en cada compulsa no consideraban que el resultado los limitara o les impidiera recurrir a otros medios para tomar revancha y recuperar poder (como sucedió con la UCRP durante el gobierno de la UCRI), se fue propagando la convicción de que sólo la movilización de los recursos políticos decisivos –es decir, los armados– podría desequilibrar la situación y habilitar una solución para los problemas del país. Así, la caída de Frondizi y la puja que desató en las Fuerzas Armadas no sólo expresaban disensos; también manifestaban un nuevo y peculiar consenso sobre lo que era necesario hacer: una auténtica revolución que cambiara de raíz a los actores, sus alineamientos y comportamientos, porque sólo llevando al extremo los conflictos se podría terminar con ellos. El problema era, claro, que la “revolución necesaria” se pintaba con colores muy distintos según la proclamara un partido político u otro, una u otra facción militar.
Con todo, dado que de los enfrentamientos entre facciones militares no surgió de momento un claro ganador, el “empate” se prolongó, y con él cierto equilibrio. Se habían formado dos bandos: por un lado, los llamados “azules”, que apostaban a una salida electoral que intentara por nuevas vías la integración de los peronistas, y transitoriamente impusieron sus puntos de vista; por el otro, los “colorados”, que controlaban la Armada pero eran minoría en el Ejército, estaban convencidos de que había que excluir definitivamente a los peronistas, como asimismo a todos los partidos que estuvieran tentados de negociar con ellos. Las tensiones recrudecieron en abril de 1963, cuando un levantamiento de la Armada desató combates encarnizados, que incluyeron el despliegue de tanques en Buenos Aires y otras ciudades y provocaron un número considerable de muertos. Nuevamente, los azules se impusieron. Y confirmaron las elecciones convocadas por Guido para julio.
El Comunicado 150 (septiembre de 1962)
Redactado por el periodista Mariano Grondona, el texto fue adoptado como programa de acción por el jefe azul, general Juan Carlos Onganía. Justificaba así el rol de garantes del orden que los militares ya se arrogaban abiertamente: “Creemos que las Fuerzas Armadas no deben gobernar. Deben, por lo contrario, estar sometidas al poder civil. Ello no quiere decir que no deben gravitar en la vida institucional. Su papel es, a la vez, silencioso y fundamental: ellas garantizan el pacto institucional que nos legaron nuestros antecesores y tienen el sagrado deber de prevenir y contener cualquier empresa totalitaria que surja en el país, sea desde el gobierno o desde la oposición. Quiera el pueblo argentino vivir libre y pacíficamente la democracia, que el Ejército se constituirá [...] en sostén de sus derechos y en custodio de sus libertades”.
Azules y colorados. Tanques de los azules en la base naval de Punta Indio, abril de 1963. Archivo General de la Nación.
Pero, si bien los azules lograron que en esas elecciones se permitiera la participación de los “justicialistas”, los colorados no quedaron con las manos vacías: se mantendría la proscripción de los “adictos a Perón”. La UP de Vandor fue autorizada a participar y formó para ello un frente con la UCRI y otros partidos menores. Sin embargo, cuando Perón anunció que apoyaría a Vicente Solano Lima –un conservador popular que se declaraba su fiel seguidor– como candidato a presidente de ese frente, la Justicia optó por impugnar sus listas. Perón logró entonces que la UP y los gremios lo acompañaran en su tercer llamado a votar en blanco, al que respondió el 19% de los votantes. El candidato de la UCRP, Arturo Illia (único dirigente de ese partido que había triunfado en las elecciones a gobernador del año anterior), se impuso con poco menos del 26% de los votos frente a la UCRI, que obtuvo el 16% (Aramburu y los neoperonistas alcanzaron porcentajes menores).
Así fue que, en el momento en que en las Fuerzas Armadas se imponía la visión “integracionista” que había impulsado Frondizi, en la política civil triunfaba la postura contraria, la misma que entre 1958 y 1962 había vetado desde los cuarteles los intentos del líder desarrollista. Peor aún, las tensiones que habían signado la suerte de la Libertadora volvían a hacerse presentes. Y esta vez la salida electoral no sería, ni para los militares ni para muchos civiles, una solución superadora sino apenas un recurso transitorio hasta tanto se resolvieran las diferencias allí donde realmente se definiría el futuro del país: en los cuarteles y en los términos revolucionarios que reclamaba la hora. De modo que las elecciones de 1963 no sólo fueron objetadas por quienes votaron en blanco, sino también por muchos otros que dudaban más o menos abiertamente de que fueran el procedimiento adecuado para establecer un orden institucional duradero y reencaminar el país. Y es que a esa altura ya eran muchos los que creían que la Argentina no ofrecía las condiciones necesarias para que la promoción del desarrollo económico, que requería controlar la puja distributiva y asegurar un orden estable, fuera compatible con la democracia electoral y la libertad sindical (aun unas acotadas). Se estaba preparando el terreno para que, tanto en el campo civil como en el militar, se impusiera una desconfianza generalizada hacia el gobierno de los partidos y se asumiera que sólo las Fuerzas Armadas podían gobernar y asegurar el progreso. El plan Conintes había abierto la puerta a esta postura, y el fracaso de Frondizi la había legitimado en los cuarteles, en círculos empresarios, sindicales y políticos y en amplios sectores de la opinión pública.