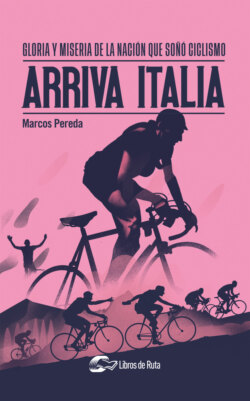Читать книгу Arriva Italia - Marcos Pereda - Страница 11
ARRIVA COPPI
ОглавлениеÉl era bueno
su voluntad era buena,
pero su naturaleza
tenía un destino triste.
Antonio Tabucchi.
Es alto, demasiado delgado. Sus piernas, más largas de lo habitual, dibujan una imagen de un ave zancuda. Fino, fibroso, con esa fuerza que se les pone a veces a los niños que han pasado hambre en su infancia y más tarde consiguen buen tono muscular. El pecho hundido, casi como de tísico. Rostro muy moreno, cetrino, sin conseguir ocultar orígenes humildes, casta de campesinos. La nariz aguileña, apéndice majestuoso y contundente que hará las delicias de todos los caricaturistas. Pómulos marcados, mejillas chupadas como las de los chavales que iban a pedir limosna al final de misa. El pelo negro, untoso siempre por la brillantina, con ondas que se empeñan en ponerse nihilistas cuando llegan a la frente y revelan años de carencia, dandismo impostado. La sonrisa tímida, huidiza, franca cuando surge pequeña, apenas esbozada; maquillada cuando resulta más amplia. Los ojos del color de las avellanas en otoño, tristes de recuerdos, de su Serse, de los años en África. Las manos grandes. La leyenda, inmensa.
Un hombre a medio hacer. Una figura frágil, quebradiza como junco mecido por el viento de finales de enero. Alguien de quien compadecerse.
Eso cuando estaba en tierra firme, cuando caminaba, cuando no le habían salido alas en los pies.
Sobre la bicicleta… sobre la bicicleta la más perfecta obra de arte que ningún demiurgo juguetón osó jamás imaginar. Sobre la bicicleta flexibilidad, palancas enormes que voltean mil veces los pedales sin apenas esfuerzo. Sobre las dos ruedas perfil que devora el aire, rostro de concentración en un mirar lleno de ambición. Cuando despegaba del suelo poco menos que un verso, poco más que un dios. La armonía de Mozart y la contundencia de Beethoven en uno solo. El rasgar indolente, laberíntico, de Manzoni, el latir poderoso y directo de Pavese. Sobre la bicicleta el cuento susurrado en voz baja, apenas soplo de aire antes de dormir, de un Baricco.
Sobre su máquina él, Fausto Coppi, era la criatura más hermosa que jamás haya existido.
Es 29 de mayo, 1940, y el invierno parece haber vuelto a la Toscana. Las nubes bajas apenas dejan ver una docena de metros. La lluvia, inmisericorde, va calando el mundo, y a ratos ráfagas de granizo furioso, intenso, repican sobre campos y caminos. Cuando subes un poco, cuando alcanzas algo de altitud, el agua torna cellisca, y pequeños copitos blancos se van quedando adheridos en los rostros de los pocos valientes que hoy se han acercado a ver el paso del Giro de Italia por el puerto de Abetone.
El ruido de la caravana publicitaria se empieza a intuir curvas más abajo, pero aquella niebla mira y no deja mirar. De pronto un ciclista surge de entre las nubes. Su maillot es verde con mangas rojas. Sube sentado, moviendo cadenciosamente los hombros. «Bartali, Bartali», gritan algunos, quizá por despiste. Gino es el ídolo de la Toscana, el hombre de la tierra, el héroe que todo lo puede. Pero quien pasa delante de ellos, subiendo como si no hubiera mañana, como si la lluvia o el viento fueran tan solo susurros que le acarician los oídos, no es Bartali. Demasiado longilíneo, su pedalada dulce, excesivamente elástica. No, ese hombre con la maglia de la Legnano no es Gino Bartali, Bartali viste de tricolore, como campeón de Italia, Bartali es otro, siempre será, ya, otro. Aquellos tifosi esperan a su ídolo y lo que se abre camino por entre las arenas del tiempo es algo distinto. Están asistiendo al primer paso de Fausto Coppi hacia la inmortalidad. Nunca nadie podrá olvidarlo.
Cuando Fausto sentencia aquel día, con exhibición epatante en las peores condiciones, el que será su primer Giro de Italia, muchos se muestran sorprendidos. Pero él no. Él, desde la tibia luminosidad de sus ojos, ya sabía lo que este muchacho podía dar. Él es Biagio Cavanna, y ha pasado a la historia como el masajista ciego que se ocupaba de las piernas de Coppi y actuaba, a su vez, como confidente del campeón. Pero esa referencia se nos queda corta.
Es tentador presentar a Cavanna como el anciano bondadoso, lleno de sabiduría, que adoctrina a sus pupilos en el deporte y en la existencia, una especie de sensei a la italiana. Pero Cavanna era mucho más. En primer lugar su carácter no era sencillo. Cavanna fue, además de masajista, quien dispuso el entrenamiento y hasta el modo de vida de todos aquellos que acudían para que les dijera si podían ganarse la vida con esto del ciclismo. Cavanna, manos de seda que acariciaban el alma, podía ver el futuro. «Soy capaz de decirte si podrás transformarte en un profesional, pero los campeones… esos nacen». Y Fausto, su Fausto, había nacido.
Coppi llega al mundo en 1919 (es, pues, cinco años más joven que Bartali) en la pequeña localidad de Castellania, en plena Alessandria. Campesinado italiano criado en la época de la Cuota 90, de la Carta de Trabajo fascista. Allí crece en una familia muy humilde, granjeros y comerciantes de menudencias, a quienes debe ayudar ya desde chaval. Y lo hará llevando pedidos a las casas de los clientes, saltándose clases para conseguir meter unas liras en casa. Un día, en el colegio, tendrá que escribir cien veces «debo ir a la escuela, no montar en bicicleta». Pero él sigue, claro. Porque Fausto empieza a pedalear, igual que lo hará años más tarde su pupilo Bahamontes, transportando carne, verduras, bienes de primera necesidad, por las polvorientas sendas de los alrededores de Castellania. Claro que lo de Coppi era trabajo legal, y lo de Federico más bien estraperlo, como cuenta él mismo gozosamente. Tiempos de posguerra, condiciones diferentes.
El caso es que en muchos de esos viajes el joven Coppi llega hasta Novi Ligure. Y en Novi Ligure vive Costante Girardengo, un gran campeón de los tiempos heroicos del ciclismo italiano, el que llevaría, ya retirado, a Bartali hasta la victoria en su Tour de 1938. Dicen que Girardengo ve un día a aquel chaval flaco y desgarbado, antiestético caminando pero armonioso sobre la bici, subiendo una cuesta a toda velocidad, con el carrito del reparto enganchado al sillín. Que en ese momento algo cambió dentro de él, que fue su propio camino de Damasco. Y lo llamó. Fausto se detuvo, todos conocían a Costante, el gran Costante, qué podría querer de alguien como él. Cómo te llamas, dicen que dijo. Fausto, Fausto Coppi, mirada al suelo, tímido, avergonzado. Mira Fausto, vete donde Biagio Cavanna, ¿sabes dónde vive?, el ciego. Vete donde Biagio Cavanna y dile que vas de mi parte, de parte de Girardengo. Dile que andas en bici, que haces reparto. Deja que palpe tus piernas, Fausto, y contesta a las preguntas que te haga. ¿Te gusta realmente la bici? Sí, señor, me gusta mucho. Bien, quizá podamos hacer que compitas. Pero, señor, no tengo tiempo para entrenar, y en casa no hay dinero. Eso ya lo arreglaremos.
Y Fausto… Fausto fue donde Cavanna. Biagio palpó sus músculos, descubrió con sus dedos el perfil afilado que se convertiría en icono, en figura de veneración sacra. Y supo que era especial. Que, quizá, sería el más grande. Todo eso lo supo Biagio. Al chaval no se lo dijo, claro, al chaval solo le dijo que entrenara. Que había tres grandes secretos en el ciclismo: entrenar, comer, dormir. Que debía hacer los tres bien, cuanto más el primero y el último mejor, cuanto menos el del medio también mejor. Que volviera en un par de días, él le prepararía un plan de entrenamiento. Que podría, con esfuerzo, llegar a ser profesional.
Y Cavanna será siempre el entrenador de Coppi. Más aún, se acabará convirtiendo en casi gurú de ese espacio mágico para el ciclismo italiano que rodea Castellania. Allí donde acudían cientos de ciclistas cada año para que el sabio ciego palpase sus cuádriceps. Donde llegaban a vivir largas temporadas tanto Coppi como sus compañeros de confianza, ese escuadrón que ayudaba al campeón en lo físico y, sobre todo, en lo psicológico. Los Carrea, los Milano. Los que aun después de retirarse continuaron viviendo tan cerca del líder, también de esa mezcla de brujo y juglar que era Cavanna. Quienes hablaban de Coppi en términos casi mesiánicos, «no quiero ser sacrílego», decía un équipier, «pero estar junto a Fausto era como estar junto a la divinidad». Porque algo de secta tenía esta agrupación, algo de saber hermético, prohibido, algo de misterios de puertas hacia adentro. Muy bien lo explicará, con su sorna habitual, el gran Luigi Malabrocca, la sempiterna maglia nera del ciclismo italiano: yo entrenaba con ellos, pero no formaba parte de su grupo. Y eso marcaba, en muchos casos, la diferencia.
El joven Fausto compite, y compite cada vez mejor. Con motivo de una de sus primeras carreras, en Pavia, Biagio Cavanna escribe una carta a Giovanni Rossignoli, organizador. El texto es profético: «Querido Giovanni, te envío dos de mis pupilos. Uno se llama Coppi y ganará la prueba, el otro hará lo que pueda. Fíjate detenidamente en Coppi: es como Binda». Los éxitos se multiplican hasta el punto de que en 1939, sin haber cumplido los veinte años, debuta como profesional en las filas del Legnano, el equipo más potente del momento, el que está dirigido por el viejo Pavesi, Pavesi l´Avocati, Pavesi il Mago, Pavesi il Papa; el mismo equipo Legnano donde corre el gran mito, el hombre de hierro, el personaje más popular, Mussolini y el Santo Padre mediante, en la Italia del momento: Gino Bartali. El drama, la épica, estaba a punto de desatarse.
Las primeras carreras en el profesionalismo de Fausto muestran bien a las claras que no es un corredor cualquiera. Tiene algo especial, algo mágico, un halo de tristeza y genialidad que le acompañará durante toda su vida, dentro y fuera del deporte. El nueve de abril de 1939, en el Giro della Toscana, en plena casa de Gino, Coppi intenta su primer golpe, pero la rotura de una rueda hace imposible el duelo. Días después, el cuatro de junio, se corre el Giro del Piamonte. El debutante muestra su rueda trasera a todos, se escapa en una pequeña subida y se marcha hacia la victoria… solo para ver cómo su cadena desengarza unos cientos de metros más arriba y todos sus rivales lo adelantan. Al final llegará tercero a meta. El ganador será, cómo no, Gino Bartali. Él también habla de su compañero. «Ha hecho una carrera increíble, tiene un futuro formidable».
Coppi acude al Giro de Italia de 1940, ese que comenzará a construir el altar de su gesta, como un simple gregario. Bartali es todo, Bartali puede con todo. ¿Lo puede? En la segunda etapa, camino de Génova, un perro cruza por el camino del campeón bajando el Passo della Scoffera. El gran Gino cae, hay agitación, momentos confusos. Unos dicen que se ha roto el fémur, otros que su hombro estaba fuera del sitio y el propio ciclista se lo ha recolocado, los de más allá hablan de una rodilla ennegrecida, tumefacta. Quizás haya un poco de todo. Los doctores del Giro se asustan por la gravedad de sus lesiones, y ordenan que abandone la carrera. El toscano esboza esa sonrisa sardónica suya, esa que la guerra le acabará quitando, y mira fijamente a los ojos de quienes visten color blanco. «Bartali no se marcha», dice. Y retorna a la carretera, no sin antes insultar en voz alta, para que todos lo puedan escuchar, al chucho que a esas alturas estaría asustado a varios kilómetros de allí. Bartali no se marcha, pero sus opciones de vencer en la carrera sí lo hicieron. No por los casi seis minutos que pierde en meta, sino, sobre todo, por el calvario de dolor que está a punto de comenzar para él.
Ese mismo día un gregario de Gino marcha en la escapada cuando el Piadoso cae al suelo. Pavesi decide no pararle, buscando una posible victoria de etapa que al final no llega, porque el chaval solo puede ser segundo. Con todo, Fausto Coppi consigue colocarse en el mismo puesto en la general. Pero nadie, nadie (quizás solo Cavanna) intuye lo que está a punto de ocurrir.
Lo que ocurre es un milagro, un ser mágico que surge entre la niebla, cunetas llenas de nieve, un rostro imperturbable, enfangado, que se ilumina eventualmente por la luz de los relámpagos que quieren romper el cielo de Toscana. Pavesi ha ponderado el riesgo, y decide dar libertad a su «cachorro». Coppi, como harán siempre los grandes campeones, aprovecha su oportunidad. No conseguirá quedarse solo a la primera, sino que lanza una serie de ataques sobre las rampas del Abetone, cada uno más potente, más severo que el anterior. Como si el ciclista estuviera aún inseguro de sus fuerzas, de su verdadero potencial, y lo descubriese poco a poco. Hasta que la tormenta se desata con toda su fiereza. Y Coppi se marcha, en solitario, a una escapada que durará varios años…
El impacto es inmediato en lo deportivo (Fausto gana la etapa con casi cuatro minutos sobre el segundo, y se viste de rosa), pero aún más en lo simbólico. Orio Vergani se zambulle ya desde el principio a loar virtudes, y en su crónica dirá que jamás había visto a nadie subir con esa seguridad, con esa fluidez en su pedaleo, con esa aparente falta de esfuerzo. Parecía un águila que volase sin experimentar ninguna fatiga. Parecía volar, claro.
Coppi sufre el resto de la carrera para mantener el liderato. Es joven, es inexperto, y comete errores de principiante, como ingerir demasiados alimentos (posiblemente en mal estado) antes de la gran jornada dolomítica. Allí, con la maglia rosa vomitando en la cuneta y los mejores marchándose sin remedio, todo parece estar perdido. Pero entonces un brazo aparece sobre los hombros de Fausto. Es Gino Bartali. Le tranquiliza, nada hay perdido, juntos aún podemos lograr la victoria. Y Coppi se levanta, empieza a pedalear. El hombre de moral frágil ha encontrado en el Piadoso su mejor inspiración. Ahora como compañeros, en el futuro será diferente. Pero en este momento, en este año de 1940, Fausto Coppi está disfrutando del mejor gregario que jamás nadie pueda soñar.
Y lo consiguen, capturan a la cabeza de carrera, Fausto pierde apenas cuatro segundos con sus rivales. Al día siguiente, en el tappone, Pavesi no tiene dudas de la fortaleza de sus hombres: son los mejores y los que están más en forma. Nada se les puede oponer. Antes del comienzo de la etapa se adelanta hasta el bar que hay en la cima de Falzarego, el primer puerto de la jornada, y deja pagados dos cafés al dueño. Son para mis dos ciclistas, llegarán aquí antes que nadie. ¿Y cómo sabré que son precisamente los tuyos?, responde, preocupado, el mesonero. El día es frío, la nieve hormiguea por el camino de entrada. Pavesi sonríe. Es fácil, dice, uno viste de rosa y el otro con la maglia tricolor de campeón de Italia. Bartali y Coppi vienen escapados, juntos, hasta la cima de Falzarego. En el coche Pavesi fuma satisfecho. La prueba está ganada.
Cuando la carrera corona a Coppi como su nuevo dueño en Milán todo son sonrisas. Pero flota un clima raro en el ambiente. Pese a que Bartali ha trabajado para su joven compañero, el toscano se descuelga con unas declaraciones en las que da a entender que sin esas obligaciones hubiera podido remontar su desventaja y llegar de rosa a la capital lombarda. Muchos le creen, por algo es el mejor ciclista del mundo. Y sin embargo… sin embargo alrededor del nuevo, del piamontés, del chavalín de Castellania que se ha erigido como vencedor más joven del Giro en toda su historia, hay un halo especial. No parece alguien que se haya aprovechado del marcaje sobre su líder. No es, desde luego, uno que ha gozado de ventaja concedida por los grandes en una escapada bidón. No. Otra cosa. El Abetone. Allí. En el Abetone se pudo ver otra realidad. Etérea, aérea, casi sacra. Coppi no dice nada, sus piernas hablan por él. Muchos creen que ha llegado para quedarse. Se frotan las manos pensando en batallas por venir. Imaginan, sueñan. Es diferente. A nadie se le escapa la visión mitológica del duelo, esa que volverá a aparecer alrededor de Coppi tantas y tantas veces. Fausto ha matado al padre en su debut, Edipo reina. Italia parece contar con los dos grandes campeones del deporte en su tiempo. El futuro es, nunca mejor dicho, color de rosa aquel nueve de junio de 1940.
Al día siguiente el país declara la guerra a Francia e Inglaterra y entra definitivamente en la Segunda Guerra Mundial.