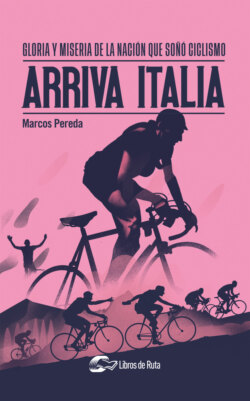Читать книгу Arriva Italia - Marcos Pereda - Страница 12
UN SCHINDLER A PEDALES
ОглавлениеCon amor o con odio
pero siempre con violencia.
Cesare Pavese. El Oficio de Vivir.
Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial Gino Bartali es, sin lugar a dudas, el mejor ciclista del mundo, el más popular, aquel elegido por los dioses para amasar un palmarés como nunca antes se había visto. Es, además, un hombre que ha conseguido zafarse de los intentos fascistas por politizar sus victorias, quien se ha negado, gentil pero firmemente, a ponerse la camisa negra a vuelta de sus grandes éxitos franceses. Él, Gino, se mantuvo fiel a sus ideas, a su religión, a su propia personalidad, y no ha permitido que músculos, rostro y sonrisa pudieran ser utilizados para ejemplificar algo que no siente como propio. Es hombre piadoso, sí, es hombre de derechas, pero no es un fascista, y eso, lo vimos antes, le acabará provocando algunos problemas.
Pero, en mitad de la guerra, en el mismo corazón del mayor conflicto que jamás haya contemplado la Humanidad, a Gino Bartali se le ocurrió ser otra cosa, se le ocurrió ser un héroe. Forzado por las circunstancias, claro, empujado por viejas lealtades, por amistades forjadas desde joven, pero héroe al fin y al cabo. Porque cuando todos podían haberse negado él dijo «sí», y cuando todos hubieran temido él siguió pedaleando, siempre furioso, siempre convencido, más allá de donde lógica y prudencia aconsejaban. Muchos se escondieron, pero Gino Bartali dio un paso al frente, y seguramente cientos de personas deben sus vidas al potente movimiento de sus piernas sobre la bicicleta. Y si eso no te convierte en un héroe yo ya no sé qué puede hacerlo…
El nueve de octubre de 1940, pocos meses después de que Italia entre en la Segunda Guerra Mundial (una gran catástrofe se avecina, dicen que dijo Bartali al enterarse de la noticia), el joven Gino es requerido para hacer el servicio militar y queda, oficialmente, movilizado. Viajará a unos barracones cerca del Lago Trasimeno, allí donde la genialidad de Aníbal derrotó a los romanos, no muy lejos de «su» Florencia. Bartali tiene suerte, ya que uno de sus superiores, Olesindo Salmi (quédense con el nombre), es un aficionado al ciclismo que idolatra al toscano y permite dos prebendas fundamentales para el del Legnano: portar pistola y fusil descargado (Bartali odia las armas y tiene temor reverencial por ellas) y realizar entregas de documentos entre los diferentes cuarteles en bicicleta en lugar de en moto, lo que le permite seguir un cierto entrenamiento. Aunque fuese de aquella manera.
Esta situación cambiará en septiembre de 1943, cuando tras el desembarco anglo-americano en Sicilia, el Gran Consejo Fascista destituya a Mussolini de todas sus funciones y el rey de Italia negocie la paz con los Aliados. De un día a otro el rostro del Duce desaparece de cuadros, pintadas y libros en todos los pueblos del país, calles con su nombre cambian placas y los presos del fascismo abandonan las cárceles. Italia se abandona a una especie de alivio durante varias horas, una euforia que, seguramente, añadirá crueldad a lo que más tarde vendrá. En pocas palabras: Mussolini es liberado por paracaidistas alemanes y retoma el gobierno de lo que se ha convertido, de facto, en estado títere de los nazis, uno que ocupa el tercio norte de Italia y es denominado República Social Italiana. En este contexto los soldados que habían sido licenciados vuelven a recibir la llamada del ejército (el fascista) para reincorporarse a filas y ayudar a los alemanes frente al empuje aliado. La idea es insostenible para muchos de ellos, y un número indeterminado deserta. Más de 640 000 de estos desertores serán capturados e internados en campos de prisioneros, donde unos 30 000 fallecen. Otros se enrolan en los grupos partisanos de resistencia que se van conformando poco a poco en el septentrión italiano. Los habrá que, también, cambien de domicilio para intentar burlar a las autoridades y no tener que vestirse de nuevo de militares. Este será el caso de Gino Bartali.
Después de hablar con Armando Sizzi, un primo suyo que se convirtió en esta época en hombre de confianza, Gino decide viajar con su familia a Nuvole, pequeña localidad situada en las montañas cerca de Perugia, a unos 100 kilómetros de Florencia. Allí, y tras ver que su popularidad no le permite ser un personaje anónimo bajo ninguna circunstancia, decide volver a donde los Medici. Lo que no sabe es que la mayor aventura de su vida, esa que le lleva a los extremos más brutales de peligro y humanidad, está a punto de comenzar.
Otoño de 1943, el teléfono de Gino Bartali suena. Cuando el ciclista lo descuelga, una voz profunda y admonitoria saluda. Hola, Gino, soy el cardenal Elia Dalla Costa. Dalla Costa es arzobispo de Florencia y viejo amigo de Bartali, por lo que este comienza la clásica charla insustancial. Al menos todo lo insustancial que puede ser una charla en aquella Italia de 1943. El otro interrumpe. Su tono es casi susurrante, sus palabras crípticas. Quiere verle, sí, en la mismísima residencia arzobispal, será dentro de unos días. No, no puede darle más detalles. Sí, es urgente, muy urgente. La llamada se corta, Bartali queda preocupado.
Para llegar al lugar de la cita Bartali coge, claro, su bici y atraviesa los restos de una ciudad que ha empezado a sentir los efectos de la guerra después de un furioso bombardeo aliado. Ha destrozado la estación de ferrocarriles, sí, pero también mató a doscientos civiles y dejó sin hogar a varios miles. Florencia, su Florencia, es ahora un lugar que combina el lujo del pasado y la miseria del presente, y donde las familias empiezan a acampar en los parques de grandes palazzos para evitar que un edificio entero se les caiga encima cualquier noche.
Gino llega al Palacio Arzobispal, construcción renacentista de piedra amarilla que recuerda, orgullosa, el momento en el que Florencia fue el centro del mundo. Allí le recibe Giacomo Meneghello, sacerdote alto y de pelo blanquísimo, flemático, que es secretario del cardenal. Deja aquí la bici, Gino, nadie te la llevará. Nosotros debemos ir al despacho de Su Eminencia. La bicicleta, instrumento clave de toda esta historia, queda posada sobre una de aquellas columnas que podrían contar, si las dejasen, cotilleos de los Uffizi o los Medici.
Dalla Costa tiene 71 años, es alto, extremadamente delgado y posee ojos que parecen penetrar a quien los mira. En aquel tiempo era uno de los hombres fuertes de la Iglesia católica en Italia (había sonado incluso como sucesor de Pio XI) y Gino Bartali lo considera más que un amigo, casi un mentor personal. Por eso acude raudo a su llamada, y por eso se sorprende cuando el arzobispo, gravemente, le dice que quiere hablar de los Judíos Florentinos.
Unos años antes, el mismo día que Gino Bartali sufría su loca jornada pirenaica en el Tour de Francia de 1938, la vida de los judíos en Italia había cambiado para siempre. Ese 15 de julio se publicaba de forma anónima en el periódico Giornale d´Italia el llamado Manifesto degli scienziati razzisti (Manifiesto de los científicos racistas) o Manifesto della Razza. El documento básicamente daba cuenta de las conclusiones extractadas tras una serie de estudios de científicos, concluyendo que la raza italiana tenía raíces «arias, nórdicas y heroicas» (sic), y que los «los judíos no pertenecían a esa raza», para acabar diciendo que ya era momento para los italianos de proclamarse «abiertamente racistas».
El Manifiesto fue escrito casi al completo por el propio Mussolini, si hacemos caso al payaso de Galeazzo Ciano, su ministro de Asuntos Exteriores, y rompía las condiciones anteriores de coexistencia entre diferentes credos en la península. Fue el punto de partida para una era de persecución tanto pública como privada a los judíos, clima idéntico a los existentes en Alemania, Rumanía, Austria o Hungría. El Manifiesto (que más tarde apareció firmado por una serie de científicos italianos de cierto renombre), además, fue un paso más en las hostilidades entre el régimen fascista y la Iglesia católica, puesto que plantó la primera piedra al no reconocimiento legal de las conversiones del judaísmo al catolicismo y a la proscripción de matrimonios entre judíos y gentiles, aspectos ambos que caían dentro de la esfera de la Iglesia. Los acuerdos entre Roma y Mussolini quedaban violados… la baraja había sido rota.
Para los judíos (también para movimientos protestantes, o para los homosexuales) supuso una declaración de guerra, la consideración de que eran ciudadanos de segunda. Por eso no es de extrañar que comenzaran a surgir por todo el país asociaciones que buscaban establecer lazos de solidaridad y ayuda entre diferentes comunidades. En este contexto se crean los Judíos Florentinos.
Los Judíos Florentinos formaban parte de una organización más grande llamada Delasem (Delegazione assistenza emigranti ebrei) que ha ayudado desde el principio de la guerra a los suyos, tanto italianos como de otras partes de Europa, a buscar una salida desde sus propios países hasta lugares más receptivos para ellos. En un primer momento Delasem es legal, y actúa públicamente, pero la ocupación alemana termina con todo esto, y ahora se mueve en la clandestinidad. Las dificultades aumentan, pronto la organización se da cuenta de que en solitario jamás podrá conseguir sus objetivos, y no duda en contactar con algunos no-judíos en busca de ayuda. Es por eso por lo que hablan con Dalla Costa en septiembre de 1943. La elección no es casual: el cardenal ha exhibido fuerte compromiso antifascista incluso en momentos tan delicados como la visita de Hitler a Florencia en 1938 (cuando hizo cerrar la puerta principal de una iglesia para que el Führer y Mussolini tuvieran que entrar por una lateral más pequeña, y estuvo llamativamente ausente de todas las recepciones oficiales que se realizaron), y pronto acepta ayudar a los Judíos Florentinos en todo lo que pueda. Así, envía cartas a sacerdotes de su confianza, donde solicita que alojen en sus hogares a judíos refugiados, intentando proporcionarles todo tipo de asistencia y alimentos. Él mismo tiene, en ese momento, varios de ellos viviendo en la residencia arzobispal.
La idea es proporcionar algo de tiempo para que puedan viajar hasta la frontera suiza o el puerto de Génova, y de allí alcanzar tierras más amables. Y para eso, Gino, necesitamos tu ayuda. La ayuda de alguien que pueda recorrer largas distancias en bicicleta, que conozca mejor que nadie las carreteras de la zona. Transportarías documentación secreta, llevarías mensajes de un enlace a otro. Eres perfecto para la misión, Gino, y te lo pido no solamente como cristiano sino como amigo. Pero, igualmente como cristiano y como amigo, es mi deber advertirte de los peligros que tú ya bien conoces. Si, Dios no lo quiera, te interceptan los alemanes o los fascistas serías arrestado, acabarías en la cárcel, en un campo de concentración, fusilado. Quiero que lo sepas, Gino, quiero que sepas todo.
Así que, ¿qué me respondes? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida para salvar la de docenas de personas que quizá nunca llegues a conocer?
Gino abandona el Palazzo rumiando la propuesta. Ha pedido un tiempo antes de responder. Mientras recorre de nuevo con su bicicleta las calles de Florencia, de su bella Florencia ahora en trance de caer devastada, piensa. En su mujer, en su hijo, piensa en lo que para ellos supondría perderle. Piensa en que hacer lo que le piden puede ser, paradójicamente, egoísta. Y, poco a poco, sin casi darse cuenta, sus pedaladas le encaminan al cementerio de Ponte a Ema. Sea, pues. Entra allí y se sienta en el panteón familiar, junto a la tumba de su hermano. Reflexiona. Reflexiona sobre las dos peligrosas misiones que le han encargado. Porque lo que el cardenal Elia Dalla Costa no sabe es que no es el único en pedir ayuda a Gino por aquellos tiempos.
Giacomo Goldenberg es amigo de Gino Bartali desde que el ciclista tenía menos de veinte años y quedó prendado de la simpatía y el carácter cosmopolita del judío florentino. En aquel momento habían forjado una relación inquebrantable que no se vio cortada ni siquiera cuando los Goldenberg se trasladaron al Friûl por motivos de trabajo. Allí palparon el ascenso de la corriente antisemita en el Fascio: primero el hijo de Giacomo Goldenberg fue apartado del colegio público, más tarde el mismo Giacomo perdió su empleo y, por último, las vidas de todos parecían amenazadas. Asustado, volvió a Florencia y pidió ayuda a Armando Sizzi, el primo de Bartali, que pronto le puso en contacto con Gino. Así que aquella tarde, sentado junto a la tumba de su hermano muerto, Gino Bartali reflexionaba sobre qué contestar a aquellas dos peticiones desesperadas de auxilio. Más bien, fingía reflexionar. Ni sus creencias ni su propia personalidad le iban a permitir estar de brazos cruzados ante tales injusticias.
Cuando vuelve a subirse a su bicicleta y se aleja del cementerio, pedaleando furioso, la suerte está echada.
«No me esperes esta tarde, me voy a entrenar unos días fuera», dice Gino a su esposa Adriana. «Si alguien viene buscándome, sobre todo si es en mitad de la noche, dile que he tenido que salir por una emergencia». Adriana se estremece, no sabe nada, no quiere saberlo. Pero pregunta. «¿En mitad de la noche? ¿Quién podría venir a buscarte en mitad de la noche?». Gino sonríe y besa a su esposa en la frente. «Nadie», contesta, «nadie. Pero si alguien viniese diles que he salido a buscar medicinas para el niño, que está un poco enfermo». Gino se encamina a la puerta, vestido con su traje de ciclista. Adriana insiste, ya con el rostro arrasado en lágrimas. «¿Para qué entrenas si no hay carreras que se disputen?».
Gino Bartali se vuelve. «Solo entreno», dice, y sale de su casa. Es el primero de varios viajes a lo desconocido, un heroísmo admirable que se mantendrá en secreto hasta sus últimos días…
La primera parada está muy cerca de su casa, en un piso florentino del que Gino es dueño. Entra allí muy temprano, cuando aún no ha amanecido del todo, y deja encima de la mesa algo de esa comida que no sobra en casa de los Bartali. Un poco de pan, azúcar, patatas… minucias que empujan a Adriana, Andrea y a él mismo casi a la indigencia, pero sirven para sacar de la miseria más absoluta a otros. Poco después, a una hora fijada para no cruzarse, Giacomo Goldenberg entra en el mismo inmueble con la llave que le ha dado tiempo atrás su amigo y recoge las vituallas que aquel ángel de rostro severo ha dejado allí. Bartali tiene, en la Segunda Guerra Mundial, dos familias a mantener.
Unos minutos pedaleando y Bartali se encuentra en las carreteras toscanas, campos ondulados de caminos serpenteantes hasta donde llega el mirar. Aprieta con fuerza los pedales, marchando siempre por rutas secundarias, escogiendo las sendas donde menos posibilidades tiene de cruzarse con nadie. Recorre pistas forestales, senderos agrícolas, pasa por muchas de esas strade bianche que jalonan la Toscana. Come polvo, mastica barro. El cielo empieza a elevarse. Junto a él, solamente vides, sombras, recuerdos. Cuando subía el Izoard, aquella vez que estuvo hablando solo en el Aspin, la sensación maravillosa de entrar en Milán vestido de rosa. Gino, imperceptiblemente, deja que su cabeza vuele al pasado, a vidas distintas, a vidas mejores. Sonríe sin darse cuenta, y es el Tourmalet, el Falzarego, la mitad de un pelotón, casi puede escuchar el ruido de cien bielas girando alrededor de él. Aprieta con fuerza el manillar, inclinado sobre la parte curva, sus manos se posan en el extremo. Y entonces siente el metal bajo sus dedos (o no, porque igual no hay nada que sentir, porque, seguramente, jamás nadie pueda darse cuenta de la diferencia, de tan sutil, de tan inexistente) y vuelve a su día a día, a su realidad actual, al infierno que vive Europa. Vuelve.
Lleva ya Gino pedaleando sin descanso unos 150 kilómetros, siempre por vías secundarias, siempre intentando evitar las rutas principales, las más cortas. Cuando se cruza con alguien intenta no mirarlo. Si le saludan, devuelve el saludo. Un par de veces fueron carabinieri quienes, alborozados, gritaron vai, Gino, vai, y el respondía con una sonrisa mientras el corazón le palpitaba encogido en la misma boca del estómago. Pero no ha pasado nada, al menos esta vez no ha pasado nada. Así que Gino llega a Terontola, segunda parada de su odisea de hoy. Allí se aposta a un kilómetro de la población, junto a las vías del tren, en cierto recodo que le deja prácticamente a salvo de miradas indiscretas. Y espera.
Allá llega el tren, a lo lejos. Gino escucha antes de ver. Es el que lleva al norte, a la zona de la frontera. Entonces se sube en la bici y pedalea lo más fuerte que puede, imprimiéndole a la máquina la misma velocidad que si estuviera bajando el Aubisque, como si volviera a la nevosa crono del Terminillo. Recuerdos, recuerdos. Tan rápido va, llega a los andenes mucho antes que el ferrocarril, claro. Entonces Gino, Gino la estrella, Gino el deportista más conocido de Italia, se acerca a la cantina de la estación, saluda a todos, habla en voz muy alta, se muestra encantador, ríe a carcajadas, estrecha mil manos, cuenta cien historias. Pronto una pequeña multitud lo va envolviendo, cincuenta… no, ya son setenta personas. Pronto, muy pronto. Los soldados que vigilan la estación, uno de los puntos más importantes del tráfico de ferrocarriles entre el centro y el norte del país, se acercan para ver qué está ocurriendo, qué es todo ese alboroto. Y también ellos lo ven, y él los ve a ellos. Les saluda, les invita a sentarse. Es una celebridad. Lo admiran. Los militares, mitad por mantener la calma de la multitud, mitad por pasar unos minutos con su ídolo, se quedan allí, en el bar, mientras Bartali desgrana una tras otra historias que los dejan con la boca abierta. «Recuerdo aquella vez, en los Pirineos, subiendo el Aspin… sí, creo que era el Aspin, que me puse tan nervioso que empecé a hablar solo… como lo oís… a hablar solo». Y todos, claro, escuchan embelesados, todos en aquella pequeña estación… qué digo estación, todos en aquel pueblo se agolpan alrededor de la mesa de Gino Bartali, que sigue, sigue contando, «recuerdo aquella vez, subiendo el Abetone, cuando lo de Fausto Coppi». ¿Todos? No. Aprovechando la falta de vigilancia, aprovechando que los soldados están pendientes del gran ídolo ciclista, un tren cargado de judíos llega. «Circulen, circulen, ¿no ven que estamos ocupados?». Algunos han bajado del vagón unos cientos de metros antes y ahora consiguen, sin que nadie les vea, subirse a otro ferrocarril. Y Gino, ufano, sigue desgranando historias. Hasta que ha pasado, hasta que se han ido, hasta que el tercer o el cuarto café, alguno regado con un poco de licor, se vacía en su boca grandota de mito viviente. Y entonces, sonriendo, se despide, estrecha manos, se sube a la bici, marcha de aquel pequeño Terontola que será ya para siempre parte ineludible de su vida.
De allí va a Perugia, donde pasará la noche en una iglesia. Al día siguiente continúa dejando atrás los ondulados campos toscanos, sus aires de verde y ronroneo en amanecer para entrar en la Umbria, carreteras empinadas, repechos por doquier, montañas de picachos grises. Donde había pequeños pueblos en altozanos ahora encuentra diminutas aldeas asomando a las laderas. Está en las primeras estribaciones de los Apeninos. Gino piensa en el Abetone, sonríe, cansado, niega con la cabeza, aprieta sobre los pedales. Qué lejos queda aquello, qué lejos quedan Fausto, el Giro, la gloria. ¿Volverán? Vuelve a sonreír, aumenta la velocidad. Al fondo aparece Asís, monasterios de color rosa, aires del Renacimiento, aspecto engalanado, intentando no despeñarse de esas piedras a las que parece cogido con crampones. Asís, señorial y austera como el Francisco medieval. Ese Asís, final de tantas peregrinaciones. Pero Gino no es, esta vez, peregrino. Gino, Gino Bartali, el ciclista, llega allí para ver al padre Rufino Niccacci, uno de los enlaces fundamentales de la organización a la que está ayudando.
Cuando entra en el pequeño despacho el ciclista porta su bicicleta y empieza a desmontarla, pieza a pieza. De los tubos del manillar salen documentos, de la tija del sillín fotografías, del mismo cuadro pasaportes casi completos que serán luego reimpresos y falsificados con maestría en el propio Asís, en la imprenta que secretamente mantiene el padre Niccacci. Ambos hombres se miran a los ojos y reconocen en el otro a un hermano. Bajan a la cripta donde se custodian las reliquias del santo y rezan. Luego el ciclista vuelve a montar en su bici, a hacer noche en Perugia, a provocar el interés en Terontola, cómo usted por aquí, Gino, de nuevo, pues nada, ya ve usted, me encantó ese delicioso café que preparan, y aquel licor… ahhhh, aquel licor, no tendría una copita para mí, pues claro, venid, venid todos, está aquí Bartali, sí, Bartali, el ciclista.
Cuando llega a Florencia Adriana lo espera con los ojos enramados. Ambos se funden en un silencioso abrazo. Gino Bartali no le contará a su esposa qué hace realmente en esos viajes hasta muchos años después…
Volverá, claro, Gino a Asís transportando documentos. En alguna ocasión el contacto se produce en el convento femenino de clausura de San Quirico. Allí el ciclista más famoso de Italia habla con la hermana Alfonsina a través de una pared. Cada uno escucha la voz del otro, aquí traigo lo que manda el cardenal, déjelo usted allí, en el torno de los niños abandonados. Gino lo hace. Jamás llegará a ver el rostro de la mujer en cuyas manos deposita su vida y la de docenas de personas más. Tiempos extraños para historias extrañas.
A la vuelta de uno de estos viajes Bartali ve cómo una bomba cae justo al lado de su bicicleta, que había dejado apoyada en la puerta de un café en Bastia Umbria, cerca de Perugia. Su máquina, plateada, refleja el sol con fuerza y había sido confundida con un arma por el piloto. Por un par de metros la bomba no pulveriza la bici. La imagen de un enorme cráter y cientos de papeles volando por el aire se le clava en el rostro asustado a Bartali. Cuando vuelva a su casa pintará cuadro y horquilla de negro.
Al final de la guerra más de 800 judíos han podido escapar de Toscana gracias a Gino. El hombre que sostiene a dos familias durante el conflicto, los Bartali y los Goldenberg, tiene, en realidad, más de 800 hijos que le deben la vida…
Pero la popularidad, la confianza de las autoridades, más aún, la admiración de aquellos a quienes estás esquivando no son salvoconducto infalible. Casi siempre eficaz, sí, pero en ocasiones, en esos momentos en que todo se pone contra ti, el mundo puede llegar a estremecerse y lo que se consideraba seguridad es, ahora, solamente miedo. Y eso es lo que le pasó, lo que le acabó pasando, a Gino Bartali.
Definir a Mario Carità resulta complicado. Y no porque su personalidad sea especialmente compleja, ni porque su biografía esté llena de aristas, no. Lo difícil es no caer en la caricatura, no pintar rasgos de tal forma que parezca un malo de película, o, más aún, el villano de un cuento de hadas. Carità, epítome de maleficencia, uno de esos seres humanos que disfrutan con el sufrimiento de sus semejantes y que solo encuentran placer en la consecución de sus propios fines, sean cuales sean los medios para ello. ¿Un lugar común? Puede, pero en este caso se acerca peligrosamente, dramáticamente, a la realidad.
Cuando los italianos firman la paz con los aliados en septiembre de 1943 y los germanos desencadenan toda su crueldad sobre la península, Mario Carità sonríe. Al fin podrá hacer realidad sus aspiraciones, sus más secretos planes. En aquellos oscuros días del otoño de 1943 Carità aparece en escena, como dijo el historiador David Tutaev (de quien se toman la mayoría de referencias concretas en este pasaje), como un Minotauro furioso que comienza un frenesí de represiones, torturas, interrogatorios de finales inciertos y crueldad. La barbarie, el desprecio por la dignidad ajena, camparon en esos momentos a sus anchas en la Toscana de la mano de quien pronto sería conocido como «Mayor» Carità, alguien cuya máxima ambición fue, según sus propias palabras, «convertirse en el Himmler italiano». Su admiración por las SS le llevó a crear su propio grupo paramilitar, con algo más de dos centenares de chiflados tan ávidos de sangre como él, antiguas camisas negras que habían ido un paso más allá y disfrutaban con esa nueva impunidad que la ocupación nazi les proporcionaba, esa donde podían dejar escapar todas sus obsesiones y frustraciones en los cuerpos de judíos, opositores, comunistas, partisanos o cualquiera que pasase por allí. Se hacían llamar la Banda Carità. Quédense con el nombre porque volverá a aparecer en nuestro relato…
Con esto, es comprensible la desazón de Gino cuando un fatídico día de julio de 1944 unos esbirros de Carità se presentan en su hogar y le dicen que el Mayor quiere verlo. A estas alturas aquel sanguinario se había enseñoreado de toda la llanura del Arno, donde hacía y deshacía a su antojo. El propio Bartali lo resume bien cuando recuerda que en aquellos tiempos «las vidas no valían tanto como ahora, y cualquiera era vulnerable de desaparecer por un odio, una venganza, un rumor, una maledicencia».
Mientras se acercan al cuartel general de Carità, Bartali reflexiona. Lo cierto es que tiene motivos para preocuparse, porque él sí ha estado realizando actividades insurgentes con sus continuos viajes a Asís. ¿Lo habrán denunciado? ¿Quizá levantó alguna sospecha esa forma suya de entrenarse tan metódica, tan rabiosa, en tiempos donde solo la violencia era metódica y rabiosa? Todo eso le cruza por la cabeza mientras se acerca a Villa Triste, el corazón del imperio Carità.
Si la veías desde fuera Villa Triste parecía cualquier cosa menos una cárcel. Situada en las afueras de Florencia, número 67 de Vía Bolognese, su imponente construcción en arenisca amarilla había sido lugar de reposo para abogados, políticos y escritores. Largos pasillos, habitaciones enormes… todo hablaba de un pasado refulgente que ahora se encontraba sumido en el caos. El apelativo de Villa Triste había sido impuesto por los vecinos de Florencia, que sabían lo que allí ocurría. Otros, menos poéticos, le decían «La Casa de los Gritos»…
Mientras Bartali cruza el enorme patio en dirección a la puerta principal puede contemplar una hilera de ventanas bajas, ahora enrejadas, que cercan habitaciones convertidas en pequeñas celdas. Fija la mirada en el suelo, intenta no oír. Pero escucha, escuchará durante mucho tiempo.
La entrada a Villa Triste es amplia, espaciosa, y dirige directamente tanto al despacho de Carità como a la «sala de interrogatorios». Pero quienes llegan a ese lugar no lo hacen por el camino más corto. No. El Mayor es sádico, el Mayor es inteligente, muy inteligente, y sus órdenes son claras. Si alguien viene a contar cosas mejor mostrarle qué les ocurre a quienes tardan en contarlas. Así que todos los prisioneros, incluido Bartali (a estas alturas tiene pocas dudas de su condición de rehén), son conducidos primero al sótano, a las antiguas bodegas donde se almacenaba el delicioso chianti en un pasado de paz, tiempo donde por aquellos muros rebotaban las risas. Allí Bartali se encuentra sumido en una penumbra casi absoluta. Cuando sus ojos se acostumbran alcanza a distinguir manchas (de sangre, son manchas de sangre) en el suelo, en las paredes. El olor es dulce y algo rancio, con un punto ferroso. Bartali no lo llegará a ver, pero en una sala a pocos metros de él hay una mesa triangular de madera con correas en sus extremos, donde Carità ata a los prisioneros y les dibuja mapas de carne abierta sobre sus cuerpos con material quirúrgico robado. Del mismo sitio, dicen, ha sacado esa máquina de electroshock con la que juguetea a electrocutar invitados. Herramientas de carpintería con bordes rojizos, martillos con astillas de huesos incrustadas sobre el metal, gotas de cera encarnada sobre el suelo… Todos hablan, al final todos hablan.
Llevan a Bartali a una sala enorme, ceremonial, aquella donde antaño se celebraban las grandes cenas. Allí es el mismo Carità quien hace sus preguntas, quien gusta de fingir ejecuciones a prisioneros, apretando el gatillo de un arma descargada ante sus ojos, entre risas y gritos simiescos de los compinches. Allí es, también, donde un enorme piano ameniza esas pequeñas fiestas, auténtico jolgorio de malvados sin paz. Uno de la Banda tiene dedos largos y finos, que lo mismo acarician teclas de marfil que sacan globos oculares con cucharas de postre, y a todos les gusta tararear música mientras pasan el tiempo entre gritos y olor a excrementos. «Canciones típicas napolitanas y la Sinfonía inacabada de Schubert… nada mejor para no escuchar los absurdos lloros de los más débiles».
Dejan a Gino con sus pensamientos, con sus miedos, sus certezas, sus lamentos. Lo dejan allí, unos minutos, para que se vaya cociendo en dudas, en debilidad, para que acabe teniendo ganas de confesarlo, de confesarlo todo y terminar para siempre con el sufrimiento que aún no ha empezado pero, sabe, solamente se demora. Carità es astuto, juega con la psicología, su mente enferma es lúcida para enterrar sus dedos en la de los demás, para comprender que no hay mayor horror que el horror que ha de venir. Allí dejan a Gino, esperando, junto a una mesa donde hay unas cartas, cartas a su nombre, cartas que iban dirigidas a Bartali y que han sido interceptadas por los perros de Carità. Gino ojea. Una viene sellada desde el Vaticano. Empieza a sudar como si estuviera en mitad del Galibier, en ese pico lejano y agreste que ahora le parece tan deseable. Si tiene que morir que sea con dignidad, si tiene que irse que sea con esa visión, la de sus queridas montañas, en la mente.
Mario Carità tiene boca de rana y ojos fríos, gélidos, color de agua estancada. Entra casi al galope en la estancia, gritando blasfemias contra la Iglesia católica, buscando que Bartali pierda la tranquilidad. Carità es listo, muy listo. Coge una de las cartas que hay sobre la mesa, la abre y lee su contenido. En ella se agradece a Bartali su «ayuda». Entonces mira al ciclista y clava en él sus iris de hielo. Habla en voz baja, contenida, esa forma de hablar que resulta más estridente que los gritos.
Enviaste armas al Vaticano, dice Carità. Él no puede saberlo, seguramente jamás lo sabrá, pero en aquel momento Gino Bartali suspira. Así que es eso. Nada de Asís, nada de los Goldenberg, nada de documentos escondidos en su bicicleta. Es solo eso. Siente renacer su esperanza. Quizá… quizá pueda salir de Villa Triste con vida.
Responde sereno que no. Que esa carta no agradece el envío de armas o de municiones, sino de azúcar, café y harina. Ayuda humanitaria, en suma, justo cuando la Humanidad se tambalea. Nunca envié armas, dice Bartali, ni siquiera sé disparar. Cuando estuve en el ejército mi pistola estaba siempre descargada. Y como el hombre es un ser maravilloso, como es tan complejo, tan libre, tan impredecible, el asustado Bartali sonríe, sonríe al recordar a su supervisor militar en Trasimeno durante el servicio, un miembro del Fascio llamado Olesindo Salmi, que siempre le reprobaba su torpeza para esos quehaceres. Bartali sonríe al pensar en Salmi, y Carità lee en esa sonrisa una burla.
No es verdad, estás mintiendo, dice el Mayor. Quizá un tiempo tranquilo te haga poner en orden tus recuerdos, mueca de crueldad en su enorme boca. A un gesto suyo aparecen dos miembros de su banda. Arrastran a Bartali hasta una celda en el sótano, lo arrojan allí.
Gino no duerme. De vez en cuando unos gritos desgarradores cruzan los muros y vienen a turbar el poco descanso que se puede encontrar en aquel sitio. Recuerda las leyendas (¿pero son solo leyendas?) que se dicen en Florencia sobre Villa Triste, las que hablan de torturas, de cigarrillos apagados en los ojos de prisioneros, orejas clavadas a tablas con puntas llenas de óxido, bocas abiertas sobre las que se vierte aceite hirviendo. Y aquella noche, como la siguiente y la siguiente, Gino Bartali cierra los párpados e intenta ponerle rostro y vida a cada uno de los aullidos que rasgan su alma. Se quedarán a vivir allí hasta el final de sus días.
Al tercer día un cansado y hambriento Gino es llevado de nuevo a la gran sala con mesa de madera. Allí está Mario Carità, vuelve a preguntar por las armas del Vaticano. El toscano lo niega, tan solo envió harina, café, azúcar. Fueron unos granjeros amigos suyos quienes lo pidieron y él no se pudo negar. Carità ríe en su cara. ¿Pretendes hacerme creer que por enviar un poco de harina te han enviado una carta desde la mismísima habitación del Papa? Entonces Gino explota. Está exhausto, sus nervios rotos después de tres madrugadas escuchando todo tipo de pesadillas, imaginando tormentos, pensando que él será el siguiente. No tiene nada que perder porque siente que todo lo ha perdido. Y se permite un último ramalazo de dignidad. Puedes probarlo tú mismo, Mayor, espeta. Te enseñaré cómo. Dame unos cuantos kilos de azúcar y de harina, haré un paquete y lo enviaré al Vaticano con tu nombre. Ya verás como el Santo Padre te enviará también una carta de agradecimiento. Carità enmudece, su rostro se vacía por completo de sangre. Ese insolente, ese absurdo bastardo insolente. El gesto crispado, la mano temblorosa. Ya está, es el fin, piensa Gino. Y entonces, como sucede casi siempre en la vida de Bartali, una historia se convierte en novela.
Uno de los lugartenientes de Carità, uno de sus hombres más cercanos, surge de entre las sombras. Ha estado observando la escena, procurando que el ciclista no lo viese. Y habla. Si Bartali dice café, azúcar y harina es café, azúcar y harina. Bartali no miente.
Gino alza el rostro y cree reconocer al nuevo interlocutor. Pelo negro, rapado al estilo militar. Es Olesindo Salmi, antiguo instructor en el ejército, el mismo que se desesperaba por su torpeza con las armas, quien permitió al campeón usar bici en lugar de moto para llevar mensajes. Si Bartali lo dice, es así, repite. Carità lo mira. Respeta a ese hombre, un camisa negra de vieja filiación, tipo totalmente libre de sospecha. Alguien con el que ni siquiera él desea tener cuentas por saldar. Aprieta los dientes. Su rehén es famoso, tiene apoyos incluso dentro de su Banda y, además, los Aliados cada vez están más cerca. Quizá lo mejor sea, por esta vez, dejarlo. Pero solo por esta vez.
Cuando Bartali está a punto de abandonar la famosa Villa Triste, esa donde ha pasado tres de los peores días de su vida, Carità se acerca y lo mira fijamente. Volveremos a vernos, dicen que dijo. Espero no volverte a ver jamás, cuentan que respondió, flemático, el ciclista, mientras se daba la vuelta y abandonaba aquel infierno. Algo se le había muerto a Bartali en ese sitio, una pizca de humanidad, quizá, un poco de sentido común. Nunca fue hombre demasiado educado, pero tras la Segunda Guerra Mundial tornó especialmente taciturno, y jamás volvió a pensarse dos veces si debía decir o no lo que sintiera.
Sencillamente lo hacía.
Cuando Bartali vuelve a Florencia le espera su esposa Adriana, que está embarazada. Aquellos últimos meses de guerra son especialmente dramáticos en la ciudad del Arno, con los alemanes quemando en su huida todo lo que pudiera ser de utilidad a los aliados (el único puente de la ciudad que se salvó fue el Ponte Vecchio, supuestamente a instancias del propio Hitler, que ordenó que todos los accesos a la villa fueran destruidos salvo el más hermoso de ellos) y enormes bolsas de población viviendo por las calles, en los jardines de los palacios renacentistas.
Una noche, en mitad de la devastación de una ciudad que fue la de Dante y ahora es solamente ruinas, pasado y dolor, Adriana se pone de parto. Ambos se asustan, el niño llega demasiado pronto, y las condiciones no son las ideales. Gino coge su bicicleta y pedalea, pedalea más fuerte que nunca, mucho más que en el Izoard, más rápido aún que en el Tourmalet, para encontrar un médico. Tarde. Al volver a casa y acercarse a la cama donde reposa su mujer contempla una escena que se clavará en el alma para siempre. Adriana está ensangrentada y apenas respira. Junto a ella, un pequeño bulto de carne. El bebé, su niño, ese que iba a llamarse Giorgio, como aquel hermano que se perdió. Ese. Allí. Inerte.
Gino vela toda la noche a Adriana, guardados los sentimientos en el bolsillo de guardar recuerdos. Teme perder, ahora, a la compañera de su vida, la mujer con la que tanto ha compartido. Es una madrugada larguísima, con ruido de detonaciones al fondo y palabras delirantes de Adriana arañando sus oídos, preguntando por su pequeño, dónde está mi pequeño, por qué no me dejan ver a mi niño. Gino cierra los ojos. Quizás reza.
Al día siguiente su esposa está mejor, parece que conseguirá salir adelante. Bartali abandona su habitación dejando allí al médico, y coge la bicicleta para ir a casa de un amigo suyo que es carpintero. Le dice que le fabrique un pequeño ataúd, con la mejor de las maderas. Le dice que no se lo diga a nadie. De vuelta a casa se acerca al lecho de su esposa, la besa con ternura, susurra un todo irá bien. Luego introduce el cuerpo de su hijo, de aquel hijo a quien nunca enseñará a andar en bici, en el pequeño ataúd, lo pone bajo el brazo, y vuelve a coger su máquina. Atraviesa de esta forma una Florencia en llamas, el Campo de Marte con miles de ciudadanos acampados allí, carreteras plagadas de agujeros por el efecto de los obuses, muros semiderruidos. Miseria, dolor. Pedalea, pedalea con todas sus fuerzas, el rostro arrasado en lágrimas, hasta el cementerio de Ponte a Ema, con sus lápidas blancas, con su aire romántico. Allí deja la bici en el suelo, y lleva el pequeño ataúd (pero, ¿cómo puede ser tan pequeño? ¿cómo algo tan diminuto puede contener una vida?) hasta la cripta familiar. Lo deposita justo al lado de donde descansaba su hermano Giulio, el que fue ciclista.
Cuando vuelva a casa abrazará a su mujer y ambos se dejarán llevar por el llanto. Durante muchos años jamás, jamás, hablarán de lo ocurrido.
Con el final de la contienda cercano Bartali empieza a pensar en reemprender su carrera como ciclista. Pero en la devastada Florencia de la época no encuentra el material mínimo necesario para un deportista profesional. Así que, de mala gana por abandonar a su esposa, emprende un viaje hasta Milán montado en su vieja bici. Cuando llega a la capital lombarda le sorprende ver una muchedumbre en la Piazzale Loretto. Gino, curioso, se acerca y ve los cadáveres de Mussolini, Clara Petacci, Bombacci, Achille Starace y Pavolini colgados boca abajo del techo de una gasolinera. La turba escupe y golpea al cadáver del dictador, le arrojan excrementos, chillan maldiciones aquellos mismos que habían sonreído animosamente a su paso tan solo unos años antes. Bartali, asustado, se escabulle intentando no llamar la atención. No importa, nadie mira. Era un espectáculo obsceno, dirá después, un testimonio salvaje de la crueldad en aquellos tiempos. Lo que habían representado esos cuerpos, lo que representaba ese odio… aquella no era la Italia que yo había soñado para mí y para mi familia.
Palabra de Gino Bartali. Héroe de la Segunda Guerra Mundial. Justo entre los Justos.
Ser humano, claro.