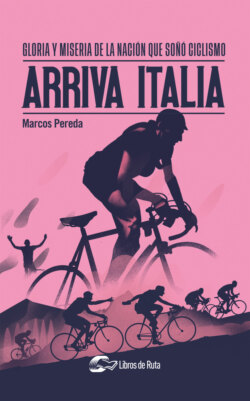Читать книгу Arriva Italia - Marcos Pereda - Страница 9
LOS ANTECESORES: BOTTECCHIA Y BINDA
ОглавлениеManda el que puede
y obedece el que quiere.
Alessandro Manzoni.
Cuando una nación es tan joven como lo era Italia a principios del siglo XX (la conquista de Roma, donde muchos ven final del proceso unificador, data de 1870) los mitos surgen por doquier. Y algunos de ellos encuentran un espacio en ese imaginario colectivo que se reserva a los retazos de la realidad. Las naciones no pueden existir sin antes ser imaginadas, y este trenzado de fantasía hasta convertirla en carne de libros de historia no es, en modo alguno, algo que puedan realizar reyes, generales o políticos. No, al contrario, solamente a través de las palabras del pueblo, a través de lo visto por mil ojos, de lo explicado por cien mil bocas (todas ellas cuentan algo parecido, muy similar, pero ligeramente distinto, con lo que la realidad no acaba siendo el lugar común sino la suma de todas aquellas pequeñas realidades imaginadas, intuidas, sentidas), es como se tejen los mirares del aire y entonces las naciones son engendradas por escritores, sí, pero también por músicos, poetas, por quienes cuentan romances de ciego de pueblo en pueblo, por aquellos que recorren sus carreteras llevando buena nueva que muta muy ligeramente de una población a otra. Y por los ciclistas, claro. Porque si sabemos que Italia fue, en un momento dado, una nación que respiraba ciclismo, debemos concluir que también fue un país imaginado sobre dos ruedas.
Por eso, si hablamos de Coppi, de Bartali, de Magni, como símbolos precisos de un momento y unas ideas concretas… si los vemos como paradigmas, como tópicos reales de valores y caracteres… si entendemos que esa perra mentirosa que es la Historia nos los ha ido dibujando cual actores de una comedia (o tragedia) mil veces repetida y por lo tanto radicalmente falsa, actores que parecen recitar un texto que ellos no escriben… que la certeza no es sino la suma de todas las historias que nos han ido contando… y si conseguimos asimilarlo, podremos llegar a la conclusión de que estos tres héroes, estos tres villanos, estos tres hombres… no podían estar solos. Y donde hay tuvo que haber antes, y donde hubo debió existir todo. Y que, cuando la Segunda Guerra Mundial, ese Leviatán grosero y voraz que aparecerá emborronando nuestro relato aquí y allá, no era más que un mal sueño premonitorio en la mente de Europa ya dos hombres consiguieron cargarse a toda una nación sobre sus hombros… una nación balbuceando, una nación joven y directa y con una pizca de inocencia y con un punto insolente y con un todo de vida por delante como tienen siempre los jóvenes… ya dos hombres, decimos, simbolizaron lo que Italia era, lo que Italia fue. Y lo hicieron, quizás, incluso antes de que Italia fuera. Porque la identidad es, como las mentiras, algo que solo se conoce a posteriori.
Esta es, pues, la historia de dos hombres que fueron antes de que tres hombres fueran. Esta es la historia de Ottavio Bottecchia y Alfredo Binda.
Ottavio Bottecchia parece, quizá más que cualquier otra cosa, una persona sin suerte. No la tuvo de niño, cuando la pobreza se le pegó para siempre al rostro (era el pequeño de ocho hijos, quizá de ahí su nombre), no la tuvo más tarde, cuando fue soldado, cuando fue ciclista, y no la tuvo en su último viaje en bicicleta. No la tuvo, no pudo tenerla.
La infancia de Bottecchia transcurre en Alemania, donde su padre ha tenido que emigrar desde su pequeño pueblo, cerca de Treviso, para alimentar a su prole. Allí el joven Ottavio comienza a trabajar, antes de invertir cuatro años de su vida a la patria, Primera Guerra Mundial mediante, enrolado en la División de Bersagliere, esos soldados-ciclistas de curiosa estampa y fusil en ristre encima del manillar a los que quería incorporarse, por todos los medios, el fantoche de Enrico Toti… pero esa es, claro, otra historia.
El caso es que Bottecchia pronto destaca entre las filas de los Bersagliere por su fuerza encima de la bici, y se le asigna tarea de enviar mensajes de un lado a otro por la línea de defensas italianas. Un entrenamiento ideal para el Tour de Francia que vendrá años después… El ejercicio distaba de ser seguro, y al menos en dos ocasiones Ottavio se ve enfrascado en un intercambio de fuego con los austríacos, manteniendo, al parecer, magistralmente la calma y saliendo ileso de esas situaciones. Ileso y con una medalla de plata del ejército transalpino, concedida en noviembre de 1917. Durante la Gran Guerra sufrirá igualmente ataques con gas, y caerá enfermo de malaria. Minucias…
Tras la paz Bottecchia viaja a Francia a ganarse la vida como albañil, y allí comienza a tomar parte en competiciones ciclistas. Lo hace bien, muy bien, hasta el punto de ser seleccionado por el equipo Automoto-Hutchinson, uno de los más potentes del momento, para correr el Tour de Francia en 1923. Es el principio de su leyenda.
Aquel Tour es dominado por el debutante, que se muestra irresistible en montaña. Taciturno y poco hablador, la prensa gala hace circular todo tipo de historias sobre él. Dicen que nunca se cansa, que afronta las pendientes como quien afronta el trabajo diario, que por dentro es una máquina y no un hombre. Dicen que es disciplinado, que cuando le ordenan pararse a esperar a su líder, el carismático y polémico Henri Pelissier, lo hace sin dudar, aparcando la bici a un lado del camino y entreteniéndose mientras come alguna minucia o limpia de barro el cuadro. Aquel mismo año, cuando acaba segundo (y con la certeza de haber sido el más fuerte de aquella carrera) le harán una fotografía que refleja seguramente mejor que ninguna otra el espíritu de aquellos Tours de la época heroica. Es en el Col d´Izoard, suprema grandeza que imitarán más tarde Coppi y Bartali. El ciclista se retuerce sobre su máquina, cuya rueda apunta hacia el barranco y no hacia el centro del pedregoso camino. La viva imagen del dolor, de la agonía. Tras él, un coche de la organización. A pesar de ser toma bastante abierta no se ve a ningún espectador…
Al año siguiente vuelve a la carrera francesa para imponerse sin oposición. Pelissier, de nuevo su líder, abandona tras llegar a las manos con Desgrange, el director del Tour, y después ofrece una legendaria entrevista a Albert Londres cuyo título y contenido están ya en la historia del deporte: Los forzados de la carretera1. El italiano, por su parte, deja una estampa para el recuerdo cuando, de nuevo en el Izoard, se baja de su bicicleta cerca de la Casse Déserte, y hace los últimos metros del puerto empujando a pie la máquina, mientras entona a pleno pulmón marchas militares.
Se convierte, claro, en héroe italiano. Nada menos que el primer transalpino en conquistar el Tour, imponiéndose a todos los astros franceses y sorteando las malas artes que, seguro, estos habrán urdido (corrió el rumor de que había sido envenenado en una etapa y solo después de vomitar durante un buen rato pudo reincorporarse a la carrera). La Gazzetta dello Sport abre una contribución a favor de Bottecchia, cuyo primer donante (que aporta una lira, el equivalente a cinco periódicos de la época, puta rata) será el mismísimo Benito Mussolini. Y entonces salta la sorpresa: Ottavio Bottecchia es socialista.
Sí, el ídolo de tantos jóvenes italianos, el condecorado soldado de la Gran Guerra, el hombre que ha derrotado a los galos en su propia casa y que ha elevado a cotas nunca antes vistas el orgullo y la moral del país, no es un buen fascista… Más aún, es un socialista. Lo cierto es que el joven Ottavio provenía de familia proletaria, y había aprendido a leer enredando con los ajados panfletos revolucionarios que sus compañeros de trabajo le dejaban (poco tiempo después Antonio Gramsci dirá que los periódicos deportivos eran su mayor vínculo con la vida real dentro de la cárcel… existencias, palabras), desarrollando así un profundo sentimiento social que ahora escandalizaba a la Italia de su época. Porque era un socialista de verdad, no uno de esos como Mussolini que ahora se habían cambiado de nombre y vestían camisas negras donde antes llevaban pañuelos rojos…
La relación entre bicicleta y movimientos progresistas en Italia venía de lejos. Si, como hemos visto, allí política y deporte han ido siempre de la mano, al parecer la bici ejercía una enorme atracción para las fuerzas «rojas» en amplias zonas del centro del país, lugar donde coincidían el mayor número de estos vehículos con el asentamiento más profundo de las nuevas ideas sociales. Así, el velocípedo era tomado como un poderoso aliado en esas organizaciones, como la forma más rápida, sencilla y segura de comunicar información relativa a huelgas o elecciones entre distintos pueblos y ciudades. Un instrumento, en suma, tan útil para las clases trabajadoras en tiempos de paz como de guerra. Surgen los neumáticos Carlo Marx, se funda una fábrica de bicis Avanti! (como el tradicional periódico socialista, el mismo que acabó dirigiendo Mussolini en su primera etapa política… cosas veredes, Sancho) y, al final, acaba celebrándose en Monza, el 24 de agosto de 1913, el primer Congreso de Ciclistas Rojos, donde se exponen las bases de este nuevo movimiento, hay exhibiciones y algunos explican las formas más adecuadas para transformar una herramienta de transporte (y ocio) en peligrosa arma de subversión social…
Con estos antecedentes y su propia epopeya vital a la espalda no es de extrañar que Bottecchia fuera socialista, como tampoco lo es el hecho de que a partir de ese momento su popularidad fuera cayendo entre la prensa italiana, empeñada en silenciar o menospreciar una exitosa carrera que se vería coronada con el segundo Tour de Francia consecutivo en 1925.
Pero si por algo ha pasado a la historia Ottavio Bottecchia es por el enigma que rodeó, y aún sigue rodeando, a su muerte. Después de retirarse del Tour de 1926 (en mitad de la apocalíptica décima etapa, una Bayona-Luchon considerada la más dura jornada de siempre), Bottecchia vuelve a su Friuli natal para preparar el asalto a su tercer Tour. Y allí todo comienza a ir mal. En mayo de 1927 su hermano Giovanni es arrollado por un coche mientras entrena y fallece a consecuencia del golpe. Nada se sabe de este incidente, pero Ottavio sospecha. La hostilidad hacia su persona es cada vez mayor, el régimen se hace más y más poderoso, el clima se ha tornado irrespirable. No teme por él, pero siempre le preocupó que alguno de los suyos pudiera resultar herido por sus ideas políticas. Y ahora su hermano está muerto. Bottecchia le llora, alza el rostro, ese rostro de hambre y pobreza, y sigue hacia adelante. La figura icónica, el lugar común, del hermano fallecido aparece por primera vez en nuestro relato. No será la última.
El tres de junio de 1927, sobre las nueve de la mañana, un granjero encuentra a cierto ciclista tendido en la cuneta, cerca de Peonis. Rápidamente le reconoce, es Ottavio, el gran Ottavio, el rojo Ottavio. Gravemente herido, Bottecchia morirá doce días después, doce días de agonía intensa, en el hospital de Gemona. «Muerte producida por las lesiones provocadas por una caída en bicicleta», dirá la explicación oficial. Nadie hará nada, nadie preguntará nada. Es peligroso sospechar en la Italia de 1927.
A partir de aquí, todo suposiciones. ¿Qué le pudo pasar al desdichado Bottecchia? Unos dicen que la suya fue una muerte desgraciada, que realmente se cayó de su bici y que toda la mala fortuna del mundo se cebó sobre su cuerpo hasta dejarlo maltrecho. Pero lo cierto es que la máquina estaba a varios metros del cuerpo del ciclista, por lo que resulta complicado creer esta versión… Ochenta años después un granjero de la zona confesó entre lágrimas, en su lecho de muerte, que había asesinado a un corredor al que sorprendió robándole uvas. Historia resuelta… si no fuese porque en junio, cuando ocurren los hechos, no hay uvas para robar. Un ajuste de cuentas mafioso, un marido poseído por los celos, un loco solitario que recorriera las carreteras italianas de la época… Teorías para todos los gustos. Y, entre ellas, la más cruel, la más plausible: a Ottavio Bottecchia lo habían matado por sus ideas. Había sido interceptado por un escuadrón de camisas negras, lo golpearon hasta la muerte. Era contrario al régimen, era un italiano desagradecido que no sabía apreciar lo que la Providencia les había regalado a todos con Mussolini. Merecía morir, igual que murieron otras muchas personas por parecidas causas en similares circunstancias. Su cuerpo roto, al borde de la carretera. El campeón desangrándose…
Bottecchia, vapuleado en vida, no tuvo mejor suerte con su memoria, pues el régimen fascista quiso hacer suyo al ídolo caído. Una vez desaparecido, una vez que no podía abrir el pico para clamar contra las injusticias, que no podía decir a sus compatriotas, escuchad, hay sitios donde se vota, hay sitios donde la violencia no habita perennemente en las calles, donde las palizas no se suceden cada noche, hay sitios mejores, una vez que el silencio empañaba su recuerdo, el Gobierno podía aprovecharse de su fama, de su dureza física y rudeza de carácter («íntimamente fascista», decían), de su generosidad para con los demás. Violaron sin ambages su legado, que es lo que hacen los hombres que odian a los hombres.
Ottavio Bottecchia, el ciclista rojo. El mismísimo Hemingway lo nombró en uno de los párrafos finales de su celebérrima Fiesta. Un mito de su época, de su pueblo, de su suerte.
Si de Ottavio Bottecchia el Fascio necesitó esperar hasta la muerte para conseguir una imagen acorde a sus intereses, con el siguiente campeón eso no fue necesario. Porque a Alfredo Binda, a quien denominaban el Dictador, le agradaban las camisas negras…
En los años treinta Alfredo Binda fue, seguramente, el mayor ciclista que había existido. «Su estilo era incomparable, podías colocar un vaso de leche en su espalda al principio de la etapa y al final del día no había derramado una gota», decía de él René Vietto, el viejo Roi René de los franceses. Era implacable, rapidísimo en los esprints, infalible en la montaña, inasequible a pruebas de resistencia. Era, además, bien parecido, elegante, con profundos ojos negros, cabello espeso que siempre peinaba meticulosamente y una planta atlética que rompía corazones. Era bohemio, fumador, bebedor, le gustaba tocar la trompeta al final de las etapas, le encantaba la música, bailar, las mujeres, la vida. «Solamente sé dónde está cuando está en su cama», dijo un día, apesadumbrada, su madre. Y era, además, un fascista.
¿Lejos de la imagen clásica del Fascio? ¿Lejos del mentón alzado del payaso de Mussolini, del hieratismo, de ese tomarse demasiado en serio la vida, la propia existencia, el Destino? ¿Lejos de D´Annunzio, de Marinetti, del mismo Marchiandi? A Binda le pasa lo que a Coppi y Bartali más tarde: su estilo de vida no se corresponde con su imagen pública, con lo que sus ideas parecen representar. Y así, si Alfredo era el fascista alegre y bohemio, Gino fue católico piadoso pero lleno de vicios, fumador y bebedor; y Fausto un hombre de izquierdas (más bien, en palabras de John Foot, el anti-anticomunistas, concepto tan especial que seguramente solo pueda darse en Italia) que vive como un burgués y gusta de los placeres más decadentemente consumistas… Paradojas, pues.
Pero Binda fue, siempre, fascista. Aunque luego declarara que no estaba interesado en política, aunque dijera que gustaba más que nadie de mezclarse con el pueblo, con los trabajadores, con las masas. Aunque presumiese de leer todos los días varios periódicos, fueran del signo que fueran. Binda hablaba con quien le hablase, tenía siempre una sonrisa preparada, era hombre apuesto, galante, era juerguista, gracioso, siempre alegre. ¿Estilo castrense, modales propios del ejército, pelo cortado como los soldados, correajes cruzando el pecho? No, ese no era Alfredo. Pero no importaba, Binda es, fue, la perfecta imagen del «buen fascista». Y aun después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasa por ser uno de los hombres más respetados del país y dirigía los designios de la selección italiana en Tours victoriosos, seguía manteniendo sus ideas, defendiendo sus principios. «Es muy sencillo entender mis simpatías políticas. Iba a la iglesia y tenía tendencias liberales, pero era un fascista porque todos lo eran. Fui secretario político del Partido Fascista durante cinco años, en mi Cittiglio, donde vivía. Nadie me ha criticado nunca por eso. No soy un comunista. Cuando alguien tiene propiedades, fincas, no puede ser un comunista. Todo el mundo quiere a un partido que defienda sus intereses, sin excepción. Siempre defendí mi propio interés, el que fui ganando con el trabajo duro. Los dueños de las fábricas pagan a los trabajadores de las fábricas, pero se cuidan mucho de regalar su dinero. Yo pedaleaba con mi propio esfuerzo, y no puedo aceptar que mi dinero vaya a otros…».
Con esta mentalidad Binda llegó a amasar una enorme fortuna que invirtió, por ejemplo, en comprarse todos los inmuebles de una misma calle, bien céntrica, de Milán. Ese dinero le venía no solo del fantástico poderío en la carretera, donde venció en cinco Giros de Italia (con 41 etapas de por medio), tres Mundiales en ruta, cuatro Giros de Lombardía y dos Milán-San Remo, entre otras victorias, sino, sobre todo, merced a que su popularidad le proporcionaba jugosos contratos invernales para intervenir en carreras de pista por velódromos de todo el mundo, desde el Vel d´Hiv parisino (donde le fueron tomadas unas fotografías legendarias que son el epítome de la elegancia ciclista) hasta el Madison Square Garden neoyorquino. Incluso ese palmarés pudiera haber sido mayor si en 1930 no hubiera aceptado la propuesta de unos organizadores del Giro que, cansados de su superioridad, le ofrecieron un premio mayor al del vencedor si se ausentaba voluntariamente de su carrera… Y el bueno de Alfredo se embolsó, cómo no, la pasta.
Pero Binda fue, está claro, un buen fascista. Por mucho que se autojustificara (no todos hicieron lo mismo, los hubo que dijeron «no»), por mucho que se viera a sí mismo como librepensador dentro del régimen, realmente era un hombre muy ligado al Partido, desempeñó cargos políticos bajo el fascismo, se aprovechó de su posición para conseguir prebendas y beneficios que a otros le estaban vedados e incluso su forma de expresarse, de hablar, el lenguaje que utilizaba era inequívocamente hijo de aquella estética tan particular. Eso sí, él mantuvo siempre, también en la posguerra (fue concejal independiente de su Cittiglio natal, sin variar ni un ápice su ideología) su visión política, a diferencia de muchos otros que en 1945 recordaron, de la noche a la mañana, que eran demócratas de toda la vida. En todos los países donde se pasa de una dictadura a una democracia parece ocurrir lo mismo, por otra parte…
Y si antes hablábamos del uso político que las izquierdas habían hecho de la bicicleta, algo parecido podríamos decir de los movimientos de derechas.
Así, al mismo tiempo que surgía el movimiento de los llamados ciclistas rojos, diversos actores de la vida pública italiana se lanzaban a definir al ciclismo como algo pernicioso, potencialmente subversivo. En definitiva, un mal a erradicar.
Los primeros que ven con malos ojos la generalización en el uso de las bicicletas son los grandes terratenientes del profundo sur italiano. Allí las bicis penetran dentro de clases populares con mucha más lentitud que en el más próspero norte, pero tienen un curioso efecto: permiten a los campesinos recorrer enormes distancias en un día, y entender, de forma exacta, el tamaño de los latifundios que poseen los grandes propietarios. En otras palabras, lo que antes era abstracto, esas dimensiones que no se podían imaginar ni aprehender, se vuelven tangibles. Lo que fue «mucho» ahora pasa a ser «algo», y las consecuencias más directas son el conocimiento preciso de la enorme disparidad entre los pequeños predios del jornalero medio y las inmensas fincas de terratenientes. El impacto mental es fulminante. En contra de lo que pudiera parecer, cuantificar la diferencia la realza mucho más que mantenerla en el desconocimiento, y eso empieza a intranquilizar a los poderosos, que temen que tal situación acabe creando brotes de desapego aquí y allá hasta germinar en una revuelta general. Es por eso por lo que miran a las bicis con malos ojos, y se proponen alejarlas de los pequeños villorrios. Y para ello cuentan con un valiosísimo aliado en la Iglesia, que desde los púlpitos exhortará a los fieles para que abandonen ese invento del diablo que únicamente dibuja jornadas de haraganería en lo que deberían ser días de trabajo y oración. El mensaje cala, las bicicletas frenan su progresión en el sur italiano, en aquellos espacios que antiguamente fueron domeñados por el poderoso e ilustrado Reino de las Dos Sicilias. Aun hoy en día el ciclismo es, en Italia, cosa del norte (hasta la victoria del siciliano Nibali en el Giro de 2013, el ciclista más meridional en ganar la carrera había sido Danilo Di Luca, hijo de Spoltore, en los Abruzzos) y ese país que en ocasiones parece partido en dos también lo está, lo sigue estando, en relación a las bicis.
Llegó un momento en que el ciclismo era, con mucha diferencia, el deporte más popular en Italia, el más practicado, el que enfervorizaba a las masas. Los ciclistas eran héroes, rostros reconocidos que todos querían imitar. Entonces el fascismo decidió apoyarse en las dos ruedas para conseguir réditos propagandísticos del esfuerzo ajeno. Pero el nuevo régimen lo hizo casi a regañadientes, de forma al principio tímida. Y es que si el fascismo acabó amando a las bicis fue a pesar de Mussolini.
Al Duce no le gustaba el ciclismo. Demasiado afeminado para él, con esas piernas largas y depiladas, esos culotes ridículamente cortos que dejaban ver demasiada piel, y esos rostros morenos, curtidos por el sol, que tanto le recordaban el campesino que nunca quiso ser. Y ya si le hablaban del Giro de Italia se echaba directamente a temblar… cómo podría él, que era ejemplo máximo de virilidad, de potencia, de masculinidad (también claro, no, no sonría usted, en lo sexual), cómo podría él, decíamos, admirar una prueba que distingue al mejor de entre todos con una prenda de un color tan ridículo, tan cursi, como el rosa. Una carrera de maricones, eso es lo que fue el Giro para Mussolini, que solamente tenía ojos para la prenda rosa, sin fijarse en las capas de barro que cubrían rostro y cuerpo de los ciclistas. Esa obsesión del Duce por la masculinidad, esa obcecación en parecer siempre el más macho de entre los machos merece un estudio freudiano…
Por eso a Benito no le gustaba el ciclismo, y apenas se le fotografió jamás subido en una bicicleta. Y eso pese a que, como todos los dictadores, era el mejor deportista de su país (el inefable ugandés Idi Amin corría cien metros en 9,70 segundos… dicen). No, Mussolini era más de fútbol, de boxeo, de deportes del motor, esas ideas tan futuristas del progreso, el ruido y la guerra. Marinetti, ya saben.
Con todo, las dos ruedas alcanzan tal popularidad que los popes del régimen vieron ahí una oportunidad inmejorable de exportar la imagen del italiano vencedor al extranjero. Y la vieron en la figura de Gino Bartali. Lo que ocurrió llegará más adelante, oigan…
Así pues la relación entre Italia, el ciclismo y la política viene de lejos, y aparece establecida ya desde los albores del siglo XX. El país que respira ciclismo es, también, el país que siente ciclismo, el que puede encontrar en el ciclismo los valores considerados oportunos por el gobierno de turno. Y esto es algo que marcará de forma dramática a quienes serán los protagonistas de nuestra epopeya. Relatos, pequeños y grandes, que acaban conformando esa espesa tela de araña que conocemos como Historia Europea.
1Nota del editor: Publicado en español como Los forzados de la carretera. Tour de Francia 1924 por Melusina, 2009.