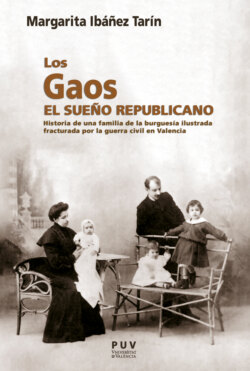Читать книгу Los Gaos. El sueño republicano - Margarita Ibáñez Tarín - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUno es de donde estudió el Bachillerato
Una de las personas más próximas a la familia, especialmente a los hermanos mayores, José y Carlos, desde la época en la que eran estudiantes de Bachillerato en el instituto Luis Vives de Valencia fue Max Aub. Los Gaos compartieron con el autor del Laberinto Mágico un tiempo y un espacio decisivos en la vida de las personas: la adolescencia. En esos años de la segunda década del siglo XX, todas las tardes iba Max Aub a la casa de los Gaos en la calle Pintor Sorolla n.º 5 de Valencia «a trabajar, a estudiar, a leer, a leernos». Desde que él recordaba, sus amigos y él mismo siempre quisieron escribir. «No les importaba otra cosa ni leían con otro motivo».1 Los visitaba en un piso muy grande de un edificio con un portal de azulejos de principios de siglo, con una greca modernista azul celeste que llegaba hasta la altura de las cabezas; la escalera, a la derecha, sin adornos, eso sí, con piso de mármol. «Vivían en el principal en una de esas casas donde caben tres o cuatro de las grandes de ahora. Luego se trasladaron a otro al lado de la Gran Vía [en la calle Jorge Juan]».2
La vida de los jóvenes valencianos en esa época era bastante rutinaria. Todos los días, en invierno y en verano, según Gonçal Castelló, con la única diferencia de la hora, los estudiantes daban el paseo tradicional por la calle de la Paz y la calle san Vicente hasta llegar a la plaza Emilio Castelar (actual plaza del Ayuntamiento). Este paseo lo hacían al mediodía en invierno y a la caída de la tarde en primavera y otoño. La misma costumbre invariable la contempló con asombró Ilya Ehrenburg en muchos otros lugares durante su visita en 1931. Le llamaban la atención esos paseos vespertinos: «en todas las ciudades de España hay una calle –con frecuencia no es más que una acera de la calle– donde todos los días que trae el año, de seis a nueve, se pasean en un sentido y en otro los señoritos. […] En algunas plazas de España pasean todavía por un lado los hombres y por otro las mujeres».3
Los Gaos y sus amigos no faltaban a la cita diaria en la plaza Emilio Castelar. Allí, bajo los árboles y junto a los quioscos de flores, se formaban muchos corros y se entablaban verdaderas batallas verbales en torno a algunos personajes conocidos que defendían con vehemencia posiciones políticas de toda índole: anarquistas, comunistas, republicanos, naturistas y hasta partidarios de la teosofía. Era el punto de reunión obligado de la juventud en los años anteriores a la guerra.4
Stefan Zweig dice, refiriéndose a la edad de la adolescencia, que se trata de «una época de asimilación, cuando resulta fácil entablar amistades y aún no se han solidificado las diferencias sociales y políticas, un hombre joven aprende más de aquellos que se afanan como él que de los que ya han superado esa etapa».5 Es un periodo clave de la vida de las personas en el que se gestan los afectos, las afinidades artísticas y literarias y, también, en el caso de los hermanos Gaos y de Max Aub, se forjó de manera definitiva el ideario antifascista que mantuvieron a lo largo de sus vidas. Max Aub, como es sabido, consideraba tan importante ese tiempo que, por encima de las accidentadas circunstancias vitales que lo habían llevado a nacer en París, creía que uno era de donde había estudiado el Bachillerato, y él lo había estudiado con los Gaos en el Instituto Luis Vives de la ciudad de Valencia en la segunda década del siglo XX.
El viejo Instituto General y Técnico de Valencia, situado en el edificio del antiguo colegio de San Pablo que habían fundado los jesuitas en 1562, fue el centro educativo que acogió a los hermanos Gaos y a Max Aub en el último año de Bachillerato. También estudió con ellos José Medina Echevarría, después de pasar por el colegio de los jesuitas. Los cuatro formaron desde entonces un grupo de amigos muy sólido y cohesionado, que mantuvo siempre la relación, pese a las adversas circunstancias que atravesaron sus vidas en las siguientes décadas. A los jóvenes estudiantes que iniciaban allí sus estudios el viejo edificio les debía de parecer «un caserón enorme y vetusto. Tenía algo de cuartel destartalado o de antiguo convento acondicionado para la enseñanza. […] Al entrar al instituto se respiraban de golpe nubes de polvo y un espeso olor a orines sazonados, como si el caserón orinase desde siglos».6 De esta manera tan sórdida lo describe Juan Renau, antiguo alumno, como ellos, del Luis Vives. El instituto había sido creado en 1851 con la función de incorporar a las clases medias a la Enseñanza Secundaria y formar a las nuevas élites burguesas para que fueran el soporte del Estado democrático, pero con la Restauración el proyecto educativo progresista de Vicente Boix, su más célebre director durante el Sexenio democrático, se frustró y la Enseñanza Media pasó a manos de la Iglesia y mantuvo su carácter elitista y confesional.7
La mayoría de los vástagos de la burguesía valenciana estudiaban en colegios religiosos a principios del siglo XX, si bien no era algo general, pues Max Aub recibió en sus primeros años una enseñanza laica en la Escuela Moderna, la única que existía entonces que no fuera regentada por frailes en Valencia. Sus padres –a pesar de su origen judío– eran «perfectamente agnósticos, y jamás se habló de religión en su casa».8 Los hermanos Gaos, por condescendencia del padre, un librepensador totalmente ajeno al clericalismo, sí que acudieron a centros religiosos durante la educación primaria y en los primeros años del Bachillerato. Los dos hermanos mayores pasaron por las Escuelas Pías de Valencia –después de haber estudiado en el Colegio Santo Domingo, regentado por los dominicos en Oviedo– y el resto de los varones Gaos estuvieron matriculados en el Colegio San José de los jesuitas de Valencia. Con la legislación aperturista del Sexenio Democrático (1868-1874), se habían establecido en España nuevas órdenes religiosas –escolapios y jesuitas, principalmente– que venían expulsadas de países como Francia o Bélgica y que abrieron colegios en las principales localidades. En Valencia, las Escuelas Pías y el Colegio San José de los jesuitas disponían de edificios espaciosos que superaban con creces al resto de colegios en instalaciones, material escolar e instrumental científico.
Los jesuitas ofrecían una educación elitista y políticamente militante que reforzaba el sentimiento de unidad e identidad católica de sus pupilos.9 Estudiar en el Colegio San José, donde fueron educados casi todos los Gaos, evidenciaba la opción ideológica que había adoptado la familia y que, si bien era contradictoria con el pensamiento liberal de don José, satisfacía a la madre, que era muy beata y conservadora. Además, por encima de cuestiones ideológicas, suponía entrar a formar parte de una red de influencias, protección y ayuda mutua. Estudiar en el Colegio San José representaba para los vástagos de buena cuna entrar a formar parte de una comunidad de la que formaban parte otras familias que, como la suya propia, gozaban de una buena posición social y económica en la Valencia del primer tercio del siglo XX. Ciertamente, pasar por las aulas del Colegio San José garantizaba una preeminencia futura en la sociedad civil valenciana.10
Los recuerdos de Ángel Gaos referentes a la educación que allí recibió en esos años anteriores a la Segunda República no dejan en muy buen lugar a la Compañía de Jesús. Según él, recibió una educación dogmática y aberrante:
Los jesuitas, de haber sido unos educadores de primer orden en Europa, habían entrado en decadencia, al menos en España. Su educación entonces se basaba en un dogmatismo salvaje. Cualquier cosa que tuviera que ver con el sexo era para ellos un tabú africano. Excuso decirle que con esos principios la educación que nos dieron era detestable […] Salí del Colegio de San José ignorante de la vida real.11
Pero, junto a una crítica tan dura de una enseñanza doctrinaria, intransigente y poco científica, Ángel no dudaba en reconocer algunos valores en la formación jesuítica que recibió: «… también me inculcaron cosas de interés: el cristianismo, el orden y la disciplina, lo que estimo muy valioso. Yo soy de los que creo que no puede haber una vida fecunda si no hay orden».12 El valorar la disciplina y una cierta armonía vital es algo en lo que coinciden los hermanos. Quizá por haber vivido en una casa enorme en el centro de Valencia, Ángel y José se muestran contrarios al caos y a la desorganización. Vivían en un piso amplio de largos pasillos donde los más pequeños corrían en bicicleta y el padre los sobornaba con dinero para que se mantuviesen callados y no armaran jaleo y, en ocasiones, llevado por la desesperación, les «compraba» las bicicletas como medida coercitiva.13 Para José fue un choque tremendo pasar de tener una vida austera de orden, rigor y puntualidad en casa de sus abuelos maternos –de rosarios y oraciones a horas y fechas fijas– a llegar a Valencia, con quince años, y encontrar una casa donde parecía reinar la anarquía. Sus hermanos menores eran libres de jugar al escondite bajo las camas o de brincar sobre estas sin preocupación por el desorden, y esto lo escandalizaba.14 «Su casa es una olla de grillos. ¡Tantos hermanos! Y todos hacen lo que les da la gana. No se entienden», decía Asunción, la novia de Vicente Dalmases [Ángel Gaos] en Campo abierto.15
José Gaos era tan serio, sobrio y ordenado, que Max Aub decía que había nacido disciplinado en «una casa donde cada quien hacía lo que le parecía mejor». Lo describía como «calanderista y almanaquero, amigo de cuadros sinópticos que cumplía a rajatabla, ajustando con anticipación el tiempo de sus menesteres».16 Con su amigo Max Aub quedaba siempre a la misma hora –de cinco a ocho, con la máxima exactitud– para ir a pasear por la calle de las Barcas, la Glorieta, cruzar el río y llegar a la huerta, que entonces estaba muy a mano. Max Aub recordaba con placer «las acequias, los ribazos, los setos vivos de flores, los naranjales, caballones, bancales, el olor de la tierra regada» que recorrían en esas caminatas.17 Un carácter como el suyo, en un país «donde solo empezaban a la hora en punto las corridas de toros y los sorteos de lotería»,18 resultaba exótico; parecía más propio de un germánico que de un español. En uno de los aforismos filosóficos que escribió durante su exilio mexicano están contenidas las principales trazas de su personalidad: «En el asistematismo y sobre todo en el ametodismo, hay pereza».19
En ese tiempo, los colegios religiosos no podían dar el título de bachiller y los alumnos tenían que examinarse obligatoriamente en un instituto público antes de pasar a la Universidad. Los catedráticos del instituto evaluaban y recibían incentivos por esta mayor carga de trabajo que les venían muy bien para complementar sus exiguos emolumentos. Los jesuitas –gracias a la colaboración de algunos catedráticos acólitos que formaban parte de las comisiones de examen– lograban que sus discípulos evitasen concurrencias abiertas donde tuvieran que demostrar su valía ante los tribunales en las mismas condiciones que los estudiantes oficiales. Sus pupilos, protegidos de la Iglesia, accedían a los títulos académicos con muchas más facilidades que el resto del alumnado libre y oficial. Hay que tener en cuenta que en aquellos años obtener el título de bachiller suponía un pronunciado refuerzo externo del estatus y permitía a un sector de las clases medias diferenciarse más fácilmente de los estratos inferiores.20 En realidad, la Segunda Enseñanza era en aquellos años un coto vedado para las clases populares.
Los republicanos se mostraron siempre muy críticos con estas prácticas que perpetuaban la desigualdad social. Consideraban a los jesuitas antiliberales y antidemocráticos, y denunciaban que en sus colegios se inculcaba al alumnado la doctrina del jesuitismo, basada en principios religiosos y sociales que predisponían a una manera de actuar astuta, ambigua y cautelosa. A finales del siglo XIX, el blasquismo emprendió desde su diario El Pueblo una campaña furibunda contra la injerencia de los jesuitas en las comisiones de exámenes del instituto Luis Vives de Valencia. Aparecieron una larga serie de artículos que denunciaban supuestas prácticas corruptas que beneficiaban a los matriculados de los colegios religiosos en los exámenes de obtención del título de Bachiller.21 Pero la situación no mejoró, y tanto jesuitas como escolapios continuaron ejerciendo una influencia capital en todos los ámbitos de poder hasta que en 1932 se decretó la disolución de la Compañía de Jesús y en 1933 se aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas.
El paso de la enseñanza Primaria a la Secundaria no estaba exento de la tradicional novatada, una experiencia poco grata pero ineludible para el alumnado de nueva incorporación. Gonçal Castelló, compañero de Ángel Gaos y más tarde marido de su hermana Lola, relata cómo fue su primer día en el Instituto:
La impressió del primer dia fou terrible, vàrem entrar a classe esverats, precipitadament com un ramat de cabres per entre dues files formades pels més grans, que ens pegaven calbots i trompades tot dient pi…pí…; recordé que a l’any següent quan ja havia passat a segon, la nostra revenja amb els nous va ser igual d’implacable.22
El Instituto Luis Vives de Valencia, al que asistieron los hermanos Gaos en sus últimos años de Bachillerato, gozaba de gran prestigio desde el siglo XIX a nivel de toda España. Solo el Instituto San Isidro de Madrid lo superaba. Es fácil imaginar que muchos de los catedráticos que allí ensañaban eligieran el Luis Vives por el bienestar y el estatus que suponía la condición de estar adscrito a un establecimiento oficial de Enseñanza Media de tal categoría. De los profesores del Instituto Luis Vives, al menos de los de la materia de Filosofía, no guardaban buen recuerdo ni José Gaos ni su amigo Max Aub; más bien los consideraban de escasa valía.23 La cátedra de Psicología y Lógica había sido «por más de medio siglo un irreductible bastión de los enemigos del liberalismo en Valencia»,24 regentada como estaba por catedráticos vinculados al neocatolicismo, Miguel Vicente Almazán y Manuel Polo y Peyrolón, que siempre se mostraron acérrimos opositores ante la difusión de las teorías del darwinismo.25 José Gaos, en su obra Confesiones profesionales, describe a don Manuel Polo y Peyrolón (1846-1918) como «un político de extrema derecha, senador, novelista olvidado […] y vejete cascarrabias».26 Y es que don Manuel, que pertenecía al partido carlista Comunión Tradicionalista, difundió siempre desde su cátedra sus planteamientos reaccionarios y los de otros pensadores católicos contrarios al liberalismo. En 1894, en una conferencia que tituló de manera airada Errores y horrores contemporáneos. Conferencia contra el materialismo, el ateísmo, el indiferentismo y la inmoralidad, decía:
Siempre ha habido ateos, impíos y blasfemos y los habrá siempre; pero lo que aterra, lo que asusta es que, en nombre de las ciencias fisicoquímicas, que todo lo reducen y lo explican todo por la materia y fuerzas eternas, se intente destronar al Dios de los cielos y arrancar las creencias religiosas del pecho de las muchedumbres.27
Max Aub lo recordaba a su vuelta a España en 1969:
Me saca de quicio que a estas (tristes) alturas anden enseñándoles tomismo –sin más– en la Universidad, como en mis tiempos (hace medio siglo), en el Instituto, aquel viejillo aragonés, tradicionalista de barba blanca, de color subido, de nombre Polo y Peyrolón, que todavía se encuentra citado en alguna historia de la literatura.28
Esa era la línea de pensamiento reaccionario que mantenía don Manuel Polo y Peyrolón en las clases por las que pasaron José y Carlos Gaos junto a sus amigos Max Aub y José Medina Echeverría en los años finales de su carrera, ya que murió en 1918 y fue sustituido por don José Feo Cremades, profesor auxiliar de Letras y habilitado del Instituto Luis Vives. Un hombre de errática trayectoria política –perteneció al Partido Carlista, al Conservador Monárquico, al Republicano Radical de Lerroux y a Esquerra Republicana– y de muy escasos saberes filosóficos, al que con frecuencia los alumnos tomaban a pitorreo.29 José Gaos no le tenía mucho respeto a juzgar por la descripción que nos dejó de él: «era un gordo realmente feo, un abogado mediocre y un profesor de filosofía, no digo filósofo, nulo».30
Pero los Gaos y Max Aub –si atendemos a los años en los que estudiaron en el Instituto Luis Vives– también pudieron tener otros profesores vinculados al blasquismo, de signo ideológico totalmente contrario y de mayor valía profesional, como el krausista Saturnino Milego, que se jubiló en 1918, o el republicano y anticlerical Anselmo Arenas, catedrático de Historia, jubilado en 1920. Los claustros del instituto no eran una balsa de aceite en aquel tiempo. Las disputas y los enfrentamientos ideológicos –trasunto de los que se vivían en la sociedad del momento– alcanzaban gran virulencia, tal como ha quedado constancia en el libro de actas de los claustros de muchos institutos. Con toda seguridad, los Gaos asistieron también a las clases de otro catedrático, Ambrosio Huici Miranda, fundador del Partido de Izquierda Republicana en Valencia, junto al doctor Peset Aleixandre, y a las del catedrático de Filosofía Joaquín Álvarez Pastor. Un alumno del Instituto Luis Vives en esos años, Juan Renau, amigo de Ángel Gaos y con el que compartió militancia en el Partido Comunista, decía de Ambrosio Huici que era un «ex jesuita, ex misionero y casi ex vasco, puesto que llevaba muchos años viviendo en Valencia».31 Además de todas esas cosas (menos lo de vasco, que no lo era, pues era navarro, de Huarte), era especialista en lenguas orientales, latinista y arabista de prestigio que desarrolló después de la guerra una gran labor de investigación histórica en colaboración con el medievalista Antonio Ubieto.
Ambrosio Huici Miranda debió de ser en las décadas de los años veinte y treinta del pasado siglo un personaje muy conocido en Valencia por su doble dedicación docente y mercantil. Era catedrático de Latín en el instituto desde 1912 y, al mismo tiempo, regentaba la librería Maraguat, que con más de veinte trabajadores en plantilla era la más importante de la ciudad. Dado que por edad era contemporáneo del padre de los Gaos y, además, se movía en los mismos círculos políticos y sociales, es de suponer que fuera una persona muy próxima a la familia. Algunos miembros de la familia Gaos tenían cuenta de crédito abierta en su librería, que después de la guerra fue incautada por el Tribunal Superior de Responsabilidades Políticas de Valencia.32 En la novela La gallina ciega –escrita durante la primera vista de Max Aub a España en 1969–, el autor cuenta que un día en que paseaba por la ciudad decidió entrar en la librería Maraguat de la plaza del «Caudillo» y preguntar por don Ambrosio Huici, que había sido su profesor de Latín y también su amigo. Le contestó la cajera, «rozando lo grosero», que no iba por allí.33 Desde su salida de la cárcel con 61 años, en marzo de 1941, despojado para siempre de su condición de catedrático, no había vuelto a trabajar en la librería. Había estado preso dos años, desde abril de 1939 hasta marzo de 1941,34 y cuando por fin fue excarcelado tampoco retornó a su cátedra de Latín en el Instituto Luis Vives, ya que había sido sancionado con la separación forzosa de la enseñanza, la máxima pena en la depuración docente.35 La librería la había dejado en manos de su hermano Vicente y él prefería refugiarse en el trabajo intelectual, alejado de toda institución académica y partiendo de cero, pues su biblioteca personal y su archivo habían sido destruidos por los falangistas exaltados en 1939.36
Con estos mimbres, los hermanos Gaos, José y Carlos, y sus amigos Max Aub y José Medina Echeverría, se puede decir que recibieron una formación muy dispar en lo ideológico en sus últimos cursos de Bachillerato y, en algunas materias, bastante pobre, pero por suerte supieron suplir estas carencias con voluntad autodidacta. Entre 1915 y 1919, los cuatro amigos desarrollaron por su cuenta una gran actividad intelectual. Max Aub dice que juntos formaron en «aquellos muy lejanos años un grupo –tal vez el único en Valencia– que sabía de lo estricto contemporáneo». Leían libros y prensa en español y en francés (la revista España, la Nouvelle Revue Française y el recién aparecido periódico El Sol) y escribían poesía y teatro. Carlos escribía poemas siguiendo la estela del poeta francés Émile Verhaeren. Su poesía optimista era una declaración de fe en el futuro de Europa que compartían con entusiasmo muchos jóvenes en esos años, totalmente ajenos a las grandes tragedias que se avecinaban.37 José Gaos escribió en ese tiempo una obra de teatro que se desarrollaba en Asturias, en la casa familiar donde había pasado la infancia, y que tituló La casa de las tías. Estaba muy orgulloso, dice Max Aub, de que Pérez de Ayala –en esa época todos devoraban sus obras– hubiera pretendido a una de sus tías. Los cuatro amigos leyeron de manera precoz en esos años del Bachillerato mucha poesía, teatro, narrativa y toda la literatura, en general, a la que pudieron tener acceso. José, que era dos años mayor que los demás y ya tenía acumuladas algunas lecturas de juventud y hasta de infancia –había leído el Quijote con 8 años y con 15 lo volvió a leer–, era el líder del grupo. Max Aub, de hecho, lo consideraba su maestro: «Me dio a leer a Windelband, a Taine, a Renan, a Ortega, a Ramón Gómez de la Serna, a Proust…». Cada tarde acudían juntos al puesto de libros de la Estación del Norte para ver las novedades que solían llegar allí un día antes que a la librería Maraguat. Buscaban novelas de Baroja, de Azorín, de Unamuno (aunque los artículos de este último los leían dos veces por semana en El Mercantil Valenciano).38
La aportación de los profesores de Filosofía con los que estudiaron los Gaos mayores en el Instituto Luis Vives no fue decisiva en sus carreras. José Gaos, en su vocación filosófica, fue también un autodidacta, y aseguraba que si había una obra –que leyó dos veces, primero en Asturias y después en el verano de 1915 en Valencia– que le había marcado definitivamente el camino, esta era la Filosofía elemental de Jaime Balmes. Para los hermanos Gaos más jóvenes las influencias posiblemente fueron distintas. Ellos muy bien pudieron tener otros catedráticos de Filosofía. Tal como ya hemos mencionado con anterioridad, antes de la Ley de Congregaciones Religiosas de 1933, que prohibió la enseñanza en los colegios religiosos, muchos alumnos estudiaban en sus aulas, pero obligatoriamente se tenían que examinar en el Luis Vives frente a un tribunal si querían obtener el título de Bachiller Superior y pasar a la Universidad. Juan Renau, compañero de Ángel Gaos (ocho años menor que su hermano José), cuenta su experiencia con el catedrático de Filosofía del Luis Vives Joaquín Álvarez Pastor:
Tenía fama horrenda de «tragacuras» y de mala leche. Menguado de estatura, los hombros apenas sobresalían de la mesa, como dispuesto a saltar sobre la víctima. […] Después de preguntarme en qué colegio estudiaba plantó un dedo insignificante en un renglón: «El origen del hombre. Teorías sobre este punto». Me embalé de carrerilla con el creacionismo, Adán y Eva, etc. Me dejó hablar […] y dijo arrastrando las palabras:
¿Está usted muy seguro de todo lo que ha dicho?… Quiero decir si no sabe otra teoría sobre dicha cuestión.
Le hablé sin darles mucha importancia de Darwin y del evolucionismo.
Se ve que ha estudiado mucho… Tal vez sin comprender una sola línea, pero está bien.39
El profesor Joaquín Álvarez Pastor –director del Instituto Luis Vives de Valencia en 1931 y primer director del Colegio Luis Vives de México en 1939– fue un hombre muy implicado políticamente con los valores de la democracia y el laicismo de la Segunda República. Fundó el círculo azañista en Valencia y más tarde perteneció a Izquierda Republicana. Después de la guerra, pagó con el exilio su compromiso ideológico. En 1925, cuando ocupó la cátedra de Filosofía en Valencia, su perfil intelectual no era representativo del conjunto del profesorado del Luis Vives. Había tenido una formación excepcional en el extranjero que lo había puesto en contacto con las corrientes más progresistas. Fue pensionado de la Junta de Ampliación de Estudios en diferentes universidades alemanas entre 1921 y 1923 con el objetivo de estudiar «los problemas relacionados con las modernas orientaciones de psicología y lógica», y tenía una interesante producción bibliográfica anterior a la guerra.40 José Gaos no fue su alumno, pero tuvo trato con él en España y, muchos años después, en México, donde escribió el prólogo de su libro póstumo Ética de nuestro tiempo: descripción de la realidad moral contemporánea.41 En 1925, su profesor de Filosofía en la Universidad Central de Madrid, el sacerdote Manuel García Morente, le escribió para recomendarle su amistad y ponerlo en contacto con él en Valencia. Joaquín Álvarez Pastor –según José Gaos– era un hombre joven, de edad indefinida, entre los 30 y los 40 en esa época y, además, era «de nuestra acera: formado con Ortega y Morente», que le brindó su amistad y le propuso para ayudante de cátedra en el Instituto Luis Vives de Valencia.42
Sus hermanos Ángel e Ignacio sí que lo pudieron tener como profesor en los años que pasaron estudiando en ese instituto. Vicente, que era más joven, nacido en 1919, sabemos que estudió los últimos años del Bachiller en el Instituto Blasco Ibáñez de Valencia (posiblemente también fue el caso de Fernando, con el que solo se llevaba un año) y tuvo como profesor de Filosofía al sacerdote Manuel Mindán Manero, que mantenía en esos años correspondencia y amistad intelectual con José Gaos. Fue un tiempo, entre 1933 y 1936, en el que los hermanos más jóvenes, Vicente y Fernando, asistían a clase en el mismo centro en el que su hermano Alejandro trabajaba como catedrático de Lengua y Literatura. Este instituto fue creado por la República en 1933; después de la guerra se convirtió en el Instituto Femenino San Vicente Ferrer.
1 M. Aub: Cuerpos presentes…, p. 219.
2 Max Aub: «José Gaos», en Río Piedras, Revista de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, 1971, p. 110.
3 Ilya Ehrenburg: España, república de trabajadores, Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2008, p. 33.
4 G. Castelló: La clau d’un temps…, p. 66.
5 S. Zweig: El mundo de ayer…, p. 157.
6 Juan Renau: Pasos y sombras. Autopsia, Sevilla, Renacimiento, 2011, pp. 255-256.
7 Àngels Martínez Bonafé: Ensenyament, burgesia i liberalisme. L’ensenyament secundari en els orígens del País Valencià, Valencia, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1985, pp. 89-125.
8 M. Aub: Cuerpos presentes…, p. 275.
9 Carles Sirera Miralles: Un título para las clases medias. La Enseñanza Media en la provincia de Valencia (1859-1902), tesis doctoral dirigida por Jesús Millán García-Varela y María Cruz Romeo Mateo, Universitat de València, 2009, p. 538. En línea: <https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=853194> (consulta: 18/07/2018). Hay edición impresa: Carles Sirera Miralles: Un título para las clases medias. El instituto de bachillerato Lluís Vives de Valencia, 1859-1902, Valencia, PUV.
10 Ibíd., p. 556.
11 M. García: Memorias de posguerra…, p. 217.
12 Ibíd.
13 Entrevista de la autora a Eva Gaos, Valencia, 10 de abril de 2018.
14 V. Yamuni: José Gaos…, p. 14.
15 Max Aub: Campo abierto, Granada, Cuadernos del Vigía, 2017, p. 224.
16 M. Aub: «José Gaos», Rio Piedras…, pp. 108-109.
17 Ibíd.
18 I. Ehrenburg: España, república de trabajadores…, p. 35.
19 J. Gaos: Confesiones profesionales…, p. 142.
20 Carles Sirera Miralles: Un título para las clases medias…, pp. 538 y 566.
21 Ibíd., p. 571.
22 Gonçal Castelló: Sumaríssim d’urgència, Alboraya (Valencia), Prometeo, p. 85.
23 Manuel Mindán: «El magisterio de José Gaos en España», en María Teresa Rodríguez de Lecea: En torno a José Gaos, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2001, p. 57.
24 Carles Sirera: «Neocatolicismo y darwinismo en las aulas: el caso del instituto provincial de Valencia», Ayer, 81, Asociación de Historia Contemporánea y Marcial Pons Historia, 2011, p. 261.
25 Ibíd., p. 241.
26 Héctor Arévalo Benito: «La temprana formación literaria del joven José Gaos en Valencia (1915-1919)», Quaderns de Filosofia, vol. III, n.º 2, 2016, p. 17.
27 Manuel Polo y Peyrolón: Errores y horrores contemporáneos, Valencia, Imprenta Manuel Alufre, 1894, p. 6.
28 Max Aub: La gallina ciega. Diario español, Madrid, Voces Críticas (Diario Público), 2010.
29 J. Gaos: Confesiones profesionales…, p. 46.
30 H. Arévalo Benito: «La temprana formación literaria del joven José Gaos…», p. 18.
31 J. Renau: Pasos y sombras…, p. 286.
32 Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), Responsabilidades Políticas, expediente n.º 13, Ambrosio Huici Miranda, caja 4.244.
33 J. Renau: Pasos y sombras…, p. 171.
34 Archivo General e Histórico de Defensa (en adelante AGHD), expediente de Ambrosio Huici Miranda, Valencia, sumario 1318-1939, caja 16.561/2. El 9 de abril de 1941 se extinguió definitivamente la condena y el 5 de mayo de 1956 se archivó el expediente de su consejo de guerra en el Gobierno Civil de Valencia.
35 Archivo General de la Administración (en adelante AGA), expediente de Ambrosio Huici Miranda, (5)1.12 32/16.760.
36 Roldán Jimeno: «Ambrosio Huici Miranda (1880-1973). Trayectoria personal e intelectual del arabista navarro desmitificador de Las Navas», en Ambrosio Huici Miranda: Estudio sobre la campaña de Las navas de Tolosa, edición de Roldán Jimeno, Pamplona, Pamiela, 2011, pp. 43-45.
37 M. Aub: Cuerpos presentes…, p. 210.
38 Ibíd., p. 211.
39 J. Renau: Pasos y sombras…, pp. 299-300.
40 Archivo Histórico de la Comunidad Valenciana (en adelante AHCV), expediente de Joaquín Álvarez Pastor, n.º 44c, 11/13.
41 Véase Joaquín Álvarez Pastor: Ética de nuestro tiempo: descripción de la realidad moral contemporánea, prólogo de José Gaos, México, Imprenta Universitaria, 1957.
42 José Gaos: Obras completas. Epistolario y papeles privados, vol. XIX, México, UNAM, 1999, pp. 112-113.