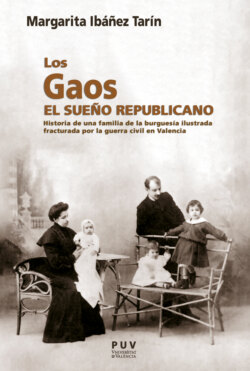Читать книгу Los Gaos. El sueño republicano - Margarita Ibáñez Tarín - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNo importa que todo esté dicho, cada generación reitera la vida
Los orígenes y las señas de identidad de la saga de los Gaos no son fáciles de precisar. Del paso de las generaciones de la familia y de la huella que fueron dejando –siempre única e irrepetible– no tenemos suficientes vestigios para reconstruir con fidelidad una trayectoria pretérita que se remonte muy atrás, máxime cuando, en la historia de los Gaos, ya desde sus más lejanos comienzos, se confunden las fronteras entre literatura y realidad. José Luis Abellán da por muy probable que la cuna de la familia hay que situarla en Galicia, adonde llegaron desde algún lugar de Bretaña.1 Y, ciertamente, si hacemos caso a una novela, y no solo a la geografía, podríamos situar sus orígenes en la Bretaña francesa, en la aldea de Pors-Even, en el extremo del país de Ploubazlenec. Allí vivía Juan Gaos, el protagonista de El pescador de Islandia, la obra de Pierre Loti. En la descripción del personaje se dice:
… era un hombre duro que había corrido el mundo, todas las aventuras y todos los peligros, y que conservaba una sumisión tan respetuosa, tan absoluta por sus padres. En una casa frente al mar, en el Canal de la Mancha, habitaban los Gaos, una gran familia de 15 hermanos con un oficio muy duro: eran pescadores en Islandia, «un país tan triste y frío, con una mar tan mala»…2
A esta familia de bretones, posiblemente podrían haber pertenecido los antepasados de la saga de los Gaos a la que dedicamos este trabajo, si bien nunca lo sabremos con certeza. José Gaos, en uno de sus aforismos, escribió: «Si no hubiera México, más quisiera ser el bretón que quizá soy por el “Gaos” que el asturiano que soy por madre, nacimiento, ambiente y educación infantil».3
Los Gaos tenían fama de excéntricos, y el padre, don José Gaos Berea –«el auténtico genio de la familia», según Max Aub–, en particular, tenía reputación de bastante alocado y mujeriego, una condición que atormentaba a su esposa, una mujer tremendamente religiosa, que con frecuencia pedía información de sus aventuras al chófer que lo acompañaba en sus correrías.4 Don José acudía con asiduidad al «vetusto, apolillado y cochambroso» casino de La Agricultura, en la esquina de la calle de Comedias con la calle de la Paz en Valencia. Allí se reunía lo más conservador de la sociedad valenciana. Juan Gil-Albert cuenta que, cuando pasaba por allí, le parecía «una pecera donde se podía ver el espectáculo, exclusivamente español, de unos cuantos señores adormilados en sus poltronas, a ras del suelo, tras la protección del cristal».5
Un día, su hijo mayor irrumpió en el local e hizo llamar a su señor padre a la entrada del salón grande para reprocharle en voz alta, duramente y delante de toda la concurrencia de asombrados varones de las distintas tertulias, sus «relaciones ilícitas con una encopetada dama citadina», en palabras de su amigo Max Aub.6 En realidad, no era tan infrecuente en la época que hombres de su posición social mantuvieran queridas e incluso llevaran una doble vida. Pero, pese a todas las aventuras de don José, no parece haber sido por entero el caso del matrimonio Gaos, ya que doña Josefa González-Pola tuvo dieciséis embarazos, de los cuales sobrevivieron catorce hijos, si bien solo llegaron a edad adulta nueve de ellos. En cualquier caso, la distancia ideológica era abismal entre los esposos. Ella provenía de una familia de la nobleza asturiana muy religiosa, católica, apostólica y romana. El padre, por el contrario, según lo describe su hijo Ángel, era «hijo de masones, incrédulo, libertino, extravagante, blasfemo y genial».7 A estos adjetivos, José, el hermano filósofo, añade otros: «irreligioso, liberal, jovial, ingenioso, muy inteligente, cultivado, gran profesional, jurista distinguido como conocedor del derecho hipotecario y estudioso».8
El fundador de la dinastía, en palabras del periodista y amigo de la familia Carlos Sentí Esteve, «era un notario epigramático que impuso su talento jurídico a tribunales hostiles, actúo siempre contra sus intereses sociales y crematísticos y creó tantas anécdotas que no bastarían para contarlas varios tomos de la Espasa».9 Ciertamente, de profesión don José era notario, especializado en derecho hipotecario y en filosofía del derecho, cuyo conocimiento juzgaba imprescindible para una buena formación jurídica. En su vasta biblioteca personal, hoy desaparecida,10 abundaban los libros de historia, literatura y otras materias, pero sobre todo los de filosofía, que le interesaban mucho, si bien despreciaba la metafísica desde una total y definitiva convicción escéptica.11
Don José Gaos Berea había nacido en La Coruña en el seno de una familia muy vinculada al mundo musical gallego que regentaba una tienda de instrumentos musicales. El tío de los Gaos, Canuto Berea, hermano de la madre, era un empresario importante, organista de una iglesia, director de orquesta y compositor musical en la Galicia de mediados del XIX, que tenía varias tiendas de instrumentos. En 1880, la familia se trasladó a Vigo para trabajar en la sucursal que el tío había abierto allí. Los Gaos gallegos eran nueve hermanos, de los cuales, el mayor, Andrés Gaos Berea, fue violinista y compositor de reconocido prestigio, niño prodigio desde su infancia, que se asentó en Argentina y llegó a alcanzar fama internacional.12 Entre los otros hermanos estaban Alejandro, que se instaló en Puerto Rico y murió muy joven; Félix, ingeniero que se exilió en México después de la guerra; Carmen, casada con un ingeniero, y Luis, que echó raíces en Cuba y llegó a ser cónsul de este país en Barcelona.13 En 1895, la familia Gaos Berea se trasladó a Gijón porque el comercio musical que tenían en Vigo fracasó. Allí, el padre, José Gaos Espiro, abrió un colegio particular de Primera Enseñanza y se dedicó a esta profesión hasta su muerte inesperada, una constante que se repite en la vida de muchos de los miembros de esta saga. Murió de repente de un derrame cerebral en presencia de su nieto José Gaos a la edad de 63 años. Era un hombre irreligioso y de ideas liberales que pertenecía a la masonería. A su escuela, que gozaba de buena fama docente y era laica, asistían niños y niñas en régimen de coeducación, algo insólito en la época.14
Su hijo José Gaos Berea –padre de los hermanos Gaos a los que está dedicado este estudio– debió de ser una persona muy emprendedora y precoz, ya que a la sazón contaba con 21 años, cuando, recién acabados sus estudios de Derecho, se convirtió en director de un nuevo periódico en Gijón, El litoral de Asturias.15 En esta ciudad asturiana se casó y nacieron sus tres primeros hijos: José, Carlos y María. Pocos años después, tras ser nombrado notario de Albatera, la familia se trasladó a Alicante y se estableció en la localidad de Orihuela, donde nacieron Alejandro y Ángel.16 En 1911 se mudaron a Montserrat (Valencia) para ocupar la notaría de Montroy,17 y en 1915, don José obtuvo el puesto n.º 1 en las oposiciones de notarías y decidió establecerse con carácter definitivo en Valencia.18 Siempre fue un hombre «polémico y humanista», que en la segunda década del siglo XX, cuando llegó con su familia a Valencia, coincidiendo con los años de la primera guerra mundial –según Fernando Dicenta de Vera, que conoció y trató a los Gaos por formar parte, junto a Max Aub, del grupo de amigos del hijo mayor–, se mostraba como un «furibundo aliadófilo».19 En el periodo bélico (1914-1918), muchos intelectuales republicanos tomaron partido por el bando de los aliados. Ese fue el caso de Blasco Ibáñez, Pérez Galdós, Unamuno, Ortega y Gasset, Valle-Inclán o Antonio Machado. Todos ellos, como don José, fueron activos aliadófilos.
Don José era un hombre liberal, anticlerical y antimilitarista. Había tres profesiones con las que no transigía: curas, artistas y militares, según su hijo Ángel.20 En Valencia encontró un ambiente político y cultural con el que se pudo sentir identificado. El blasquismo –movimiento político republicano y populista surgido en la ciudad de Valencia en la última década del siglo XIX por obra del escritor y activista político Vicente Blasco Ibáñez– seguía siendo, en los principios del siglo XX, un movimiento de masas con una gran influencia social, que basaba su corpus doctrinal en cinco pilares: república, anticlericalismo, vida municipal, modernización y progreso científico.21 En la Valencia de aquellos años, el anticlericalismo estaba muy vivo en amplios sectores de la sociedad. La Casa de la Democracia, situada en la actual calle Correos, era el epicentro del anticlericalismo valenciano. Los bailes de disfraces comenzaban los días de Carnaval y continuaban durante toda la Cuaresma, incluida la Semana Santa, con la consiguiente indignación del vecindario burgués de los alrededores. Según Gonçal Castelló, que vivía muy cerca de este café blasquista: «El divendres sant, a la porta del local es penjava un gros cartell convocant a la gent a un sopar de promisqüitat, demostració evident dels sentiments anticlericals i ateus dels llogaters».22 El movimiento blasquista fue hegemónico en la ciudad de Valencia y ganador de todas las elecciones municipales entre 1898 y 1933, salvando el paréntesis de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
En el legado que los Gaos recibieron del padre estaba incluida su conexión por parte de la familia paterna con una larga genealogía de enciclopedistas, librepensadores, ateos, masones, afrancesados y laicistas que se inicia en nuestro país en las últimas décadas del siglo XVIII. El padre era un librepensador y pertenecía a una familia de masones, si bien rastreando en el Archivo de Salamanca, actual Centro de la Memoria Histórica y Democrática (en adelante CDMH), no hemos encontrado documentos que acrediten su vinculación con ninguna logia. A pesar de no hallar constancia documental, sus descendientes creen haber oído decir que, entre sus objetos personales, después de su muerte, se encontró un mandil y alguna otra cosa que lo relacionaría con la Orden del Gran Arquitecto.23 En cualquier caso, que llegara a pertenecer o no a la masonería no es relevante; lo que es seguro es que era un gran adalid de su ideario laicista y de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución francesa; que compartía los valores republicanos de defensa de la democracia, y, especialmente, que defendía los postulados del anticlericalismo tan vigentes en la época. La masonería no era tan mayoritaria como se pueda creer en los años treinta. Tras un periodo de auge coincidente con la Dictadura de Primo de Rivera, época en la que según Leandro Álvarez Rey: «Las logias masónicas renacidas de sus cenizas a partir de 1923, conocieron un nuevo florecimiento convirtiéndose en lugares de refugio y encuentro de los “espíritus liberales y progresistas”; es decir en los cuarteles de invierno de los grupos defensores de los valores y principios democráticos»,24 se encontraba en fase de declive. Durante la Segunda República y la guerra, decayó su actividad. Pese a todo, ser masón siguió siendo en esos años signo de que uno se codeaba con lo más granado del republicanismo y podía tener posibilidades de desempeñar puestos importantes en la política y en las instituciones. Muchos republicanos, como pudiera muy bien ser el caso de don José Gaos Berea, habían entrado a formar parte de la masonería en los años veinte. Se trataba de gente nacida en las postrimerías del siglo XIX. La media de edad de los masones era elevada en los años treinta; la vieja institución no pasaba por su mejor momento, con 5.000 masones en 1936 y menos de 1.000 en 1939, según Paul Preston.25 En el País Valenciano, según Vicent Sampedro, se puede hablar de 669 masones contabilizados durante el periodo 1900-1936, de los cuales 135 son miembros de las «logias accidentales» que se instalaron en Valencia siguiendo al Gobierno en noviembre de 1936.26
En sus orígenes, los hermanos Gaos presentan influencias muy alejadas. Mientras la familia asturiana de la madre era rígida y conservadora, reunían a los criados y –como en la escena inicial del Gatopardo– rezaban el rosario a diario, una familia católica de «novenas, triduos, meses, primeros viernes, domingos y lunes», obsesionada con alcanzar la salvación eterna, en la familia gallega el ambiente era más relajado, no tenían preocupaciones religiosas ni se atormentaban con el fuego del infierno. El padre de los Gaos, dando muestra de sus dotes creativas, había inventado un santo apócrifo, san Apapucio, para no ofender los oídos de su esposa cuando blasfemaba. Su hijo José, el filósofo, decía siempre: «Nunca he comprendido, ni podido explicarme, cómo pudieron casarse mis padres, de caracteres tan diferentes». Creía que había heredado de su padre, bretón y celta, la vocación intelectual y el erotismo, y de su madre, íbera y bereber, la vocación a lo absoluto, el apasionamiento y la voluntariedad.27
La familia de la madre, doña Josefa González-Pola Menéndez, pertenecía a la pequeña nobleza asturiana. Tenían casa en la calle Campomanes de Oviedo, una calle principal de la pequeña capital provincias, y también en el cercano pueblo de Luanco, donde pasaban los veranos. En la residencia ovetense de la abuela materna, que se llamaba Dolores Menéndez Bros, el comedor estaba decorado con grandes retratos al óleo de antepasados de la familia. Sobresalía el retrato del bisabuelo que había sido comandante de infantería. La familia era descendiente de un francés, Bros de Cónsul, que había venido a España acompañando a los Borbones y había fundado en Oviedo la Academia de Bellas Artes de San Carlos en el siglo XVIII. Don José, el padre de los Gaos, se burlaba con frecuencia de las ínfulas de aristocracia que se daba la familia de su mujer.28 Él era una persona de gustos plebeyos; en una ocasión en la que el chófer que lo llevaba en coche al Casino de la Agricultura en la calle de la Paz en Valencia se presentó vestido de librea (su mujer había decidido vestirlo así), don José se molestó y le dijo que o se quitaba el uniforme o no subía en el coche.29
La ciudad de Oviedo, en la primera década del siglo XX, continuaba siendo como su trasunto literario, la Vetusta de La Regenta de Clarín, una ciudad provinciana donde sus habitantes mataban el tiempo entregados a la hipocresía y la falsa religiosidad, la murmuración y los convencionalismos, a juzgar por los recuerdos de infancia que nos han llegado de José, el hermano mayor, que vivió con sus abuelos en esta ciudad desde los 5 hasta los 15 años. De todos los hermanos Gaos, el que sufrió una educación más rígida y fundamentalista –en cuanto a religión católica se refiere– fue José. En Asturias, viviendo con la familia materna, recibió una formación represiva que cohibió mucho su temperamento y de la que abominaba en la edad adulta porque, según decía, le había llegado a causar «complejo de inferioridad». En uno de sus aforismos filosóficos más conocidos, escrito durante su exilio en México desde la perspectiva que le daban los años, resumía sus convicciones al respecto: «Toda una vida de esfuerzos puede no ser bastante para librarse de una educación errada».30
Se quejaba de que le habían inculcado una práctica extremada de la religiosidad externa. Tanto es así que de niño jugaba a decir misa, y cuando lo hacía en latín, delante de su abuela y otras mujeres de la familia, las conmovía hasta el punto de hacerlas llorar. Fue una infancia tan reprimida la que vivió, que en su adolescencia rechazó absolutamente la fe confesional. Según sus propias palabras, tuvo una «educación de intimidación», que le dejó una huella imborrable en su personalidad y –según su amiga Vera Yamuni– lo convirtió en un individualista a ultranza.31
La religión gravitó sobre mí durante la infancia con fuerza que mi juventud sintió excesiva y rechazó con proporcionada fuerza de reacción. No me atrevo a resolver si el exceso de sentido fue efecto de lo accidental de las circunstancias de mi educación religiosa o siempre lo hubiera sido de la esencia de la religión. Quiero insinuar, dicho más llanamente, que quizá si los familiares […], mucho más que los padres del Colegio de santo Domingo, y esto dice harto, no me hubieran, por ejemplo, forzado a hacer tantas novenas, triduos, meses, primeros viernes, domingos y lunes, hubiera tenido con la religión la paciencia de aguardar los dictámenes de la madurez.32
Las influencias tan contradictorias –la religiosidad ciega de la madre y el agnosticismo y anticlericalismo burlón del padre, que con frecuencia se mofaba de todo lo que tenía que ver con la Iglesia– y las experiencias tan negativas por las que atravesaron los hermanos Gaos en los colegios religiosos a los que acudieron en sus primeros años escolares y en la adolescencia forjaron en ellos una relación ambivalente con la religión católica. La mayoría de los hermanos mantuvieron un difícil nexo con el hecho religioso. A lo largo de sus vidas se debatieron entre el agnosticismo y la fe en la trascendencia y, algunos de ellos en la recta final de su existencia se confesaron creyentes, pero no católicos, como fue el caso de Ángel Gaos.
Otra constante, siempre presente en sus vidas, fue la música. Todo giró siempre en torno a esta disciplina artística, a la que dedicaban mucho tiempo. Los Gaos tocaban el piano con gran destreza. Don José Gaos Berea, todas las noches, de diez a doce, ejecutaba con gran entusiasmo a Chopin y todas las noches se producía el mismo diálogo con su mujer, que le recriminaba que no dejaba dormir a los niños, a lo que él respondía: «Para oír música no hay hora, además tienen toda la vida para dormir».33 Su hija María recordaba que ella siempre se dormía oyendo tocar el piano a su padre y contaba la anécdota de que el conocido pianista José Iturbi le había dicho en una ocasión que lo tocaba con la maestría de un profesional.34 Todos los hermanos heredaron el gusto por la música. Son continuas las referencias musicales en sus recuerdos de infancia. Ángel cuenta que escuchó por primera vez una banda de música en Montserrat (Valencia). Ese recuerdo infantil lo tenía asociado a los festivales de música del verano [las serenatas] y particularmente a la Suite de E. H. Grieg, que escuchó a su llegada a este pueblo cuando apenas tenía tres años.35 Las hijas mexicanas de Carlos, Amparo y Ana María, todavía se emocionan cuando escuchan interpretar al piano Claro de Luna de Beethoven o la Marcha Turca de Mozart porque les evocan vivamente a su padre.36 Todos los Gaos siempre mantuvieron ese amor por la música, heredado de don José, que tenía uno de los primeros carnés de la Sociedad Filarmónica de Valencia.37
Esta entidad fue la protagonista indiscutible de la programación sinfónica y de música de cámara en los años treinta en Valencia. Mantuvo en ese tiempo una programación continua y variada que no se vio interrumpida ni en los terribles años de la guerra civil. La Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro José Manuel Izquierdo, siempre tenía un papel protagonista en los principales eventos de los años de la Segunda República. La familia Gaos encontró en Valencia su lugar ideal, entre otras cosas porque la ciudad era el sitio perfecto para el disfrute de su gran afición. Aquí actuaban destacados intérpretes nacionales e internacionales y, a buen seguro, los Gaos no se perdían ningún concierto importante. Además, en muchas ocasiones, en su propio domicilio de la calle Jorge Juan se celebraban recitales y conciertos privados. Estaban acostumbrados a recibir visitas de conocidos concertistas y compositores que actuaban en la ciudad.
Durante la guerra, con motivo del II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura organizó un concierto el día 9 de julio de 1937 a las 10.30 de la noche en el Teatro Principal de Valencia.38 Podemos estar seguros de que asistieron todos los Gaos que no estaban en el frente, especialmente Ángel, que, como veremos después, ocupaba un lugar destacado en la Alianza y tuvo un importante protagonismo en el citado congreso. En el programa figuraban compositores españoles como Pau Casals, Ruperto Chapí, Pérez Casas, Rodolfo Halffter y Manuel Palau. Con este último, ilustre compositor y director del Conservatorio de Valencia, la familia Gaos tenía amistad desde hacía mucho tiempo. Alejandro le hizo una entrevista en 1954 para su libro Prosa fugitiva, donde alude al aprecio que le tenían y a la gran afición a la música que tenían los Gaos:
En su familia, como también en la mía, la afición a la música era extraordinaria. Mi padre y algunos de mis numerosos hermanos tocaban discretamente el piano, y en mi casa nos eran a todos conocidos, no solo los nombres de los grandes maestros clásicos y modernos ya consagrados, sino incluso los nuevos valores que empezaban a despuntar.
Menudeaban las discusiones sobre temas musicales, los recitales íntimos y las visitas de los concertistas y compositores amigos. Tal vez en una de esas visitas conocí a Palau. En mi primer libro de poesía Sauces imaginarios, publicado en 1931, aparece un poemita dedicado a él, como testimonio de estimación y simpatía.39
Todos los hermanos disfrutaban con la música. En sus años de exilio en Ciudad de México, en los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional en el palacio de Bellas Artes –siempre muy concurridos, con personajes como Diego Rivera, Frida Kalho o Leon Trotski en los primeros años cuarenta–, no era raro ver los domingos a José Gaos, sin compañía, en su butaca abonada del segundo piso.40 Según su hija Ángeles Gaos, «en la temporada de la Sinfónica, eran obligados los viernes en Bellas Artes. Wagner y Debussy eran sus preferidos. En casa por supuesto, no se oía más que música clásica».41 Para el filósofo,
en la música de gran arte no hay más que cuatro estilos bien característicos […]: los de Bach, Beethoven, Chopin y Debussy. Los demás suenan más o menos a ellos o entre ellos, que así resultan típicos o cacofónicos (Schönberg, Bartok, Shostakovich). Haría falta añadir uno para el ritmo ruso, Stravinski, si no estuviese en el penúltimo tiempo del cuarteto XIV de Bethoven.
Y es que José Gaos consideraba esta última obra de Bethoven «la cima de toda la música de la humanidad, particularmente el movimiento final».42
También su hermano Alejandro gozaba, siempre que podía, yendo a la ópera. Decía con el buen criterio de alguien que había escuchado cantar a muchos barítonos, sopranos, mezzosopranos y demás vocalistas, que
óperas hay malas y buenas, como en todo; mas la voz humana cuando es realmente hermosa y se alía con la música, aunque ésta no sea excelente –y muchas veces lo es–, y aunque se digan tonterías –y algunas veces se dicen–, resulta algo sugestivo y cautivador, que ya los griegos, que sabían mucho de estas cosas, la estimaban artísticamente muchísimo.43
Alejandro consideraba a Bach el mejor compositor en sus años de madurez. Cuando su hija Sacra manifestaba que prefería a Bethoven, le decía siempre: «cuando seas mayor te gustará Bach».44
Es muy posible que la facilidad que tenían los Gaos para la música los condujera también al disfrute común de la poesía. Max Aub, así lo veía. Se lamentaba de no haber tenido oído de ninguna clase: «he oído horas, años, música, para ver si aprendía. Ha sido el fracaso más doloroso de mi vida. No soy poeta, tal vez por eso».45 La música fue, junto con la literatura, en especial la poesía, y la política, una de las más notables señas de identidad de los Gaos. José Moreno Villa se asombraba de que todos los hermanos fueran hombres interesados por las artes en general: «Pues Señor…, es el cuarto Gaos que conozco; y todos hombres de espíritu. Esto no se da frecuentemente en las familias; los hermanos Gaos constituyen un caso; hay que pensar en él y decírselo a los que se interesen por estas cosas».46 Eduardo Haro Tecglen comparaba a los Gaos con otras
grandes familias republicanas, de librepensadores: los Pidal, los Gómez Moreno, los De los Ríos, los Ortega, los Azcárate… Los Gaos. Lo daba la ideología: la transfusión, la obligación de transmitir y difundir en el entorno una forma incómoda y prohibida de pensamiento; no había bienes, no había intereses que mandar, pero sí ideas. Otra forma de aristocracia.47
Francisco Umbral buscaba las semejanzas en otra familia muy conocida de la época, los Panero, y concluía en un artículo que dedicó a su amiga, la actriz Lola Gaos:48
Los Gaos son una familia española, una familia cualquiera, como los Panero de El desencanto, sólo que no han encontrado su Chávarri, una familia de famosos, pero la fama es una cosa que se deja en el perchero, al entrar. […] Los Gaos son / han sido una familia española de clase media de izquierdas, una gente ilustrada y luchadora. […] Los Gaos, metáfora / ejemplo de tanta burguesía ilustrada española como Franco redujo a mortadela intelectual. Ni geniales ni mediocres: necesarios.
En la casa de los Gaos se respiraba una atmósfera inmersa en «las llamas de la música, de la poesía, del pensamiento, de la polémica, que sintieron y sembraron su padre, sus hermanos, ella misma. Piano y libros eran elementos predominantes en aquella conjunción hogareña, un poco bohemia, mas siempre estudiosa e inquieta, artística, de la familia Gaos», según rememoraba Fernando Dicenta de Vera en un artículo que escribió con motivo de una gira teatral que llevó a Lola Gaos a Valencia en los años setenta.49 La poesía fue uno de los gustos primeros y más constantes de José Gaos, según su biógrafa Vera Yamuni, pero no solo lo fue del hermano mayor, todos los Gaos eran grandes amantes de la poesía. Literatura y vida formaron siempre un binomio inseparable en la familia y no solo porque todos ellos sintieran desde muy jóvenes la tentación de la escritura –todos los hermanos escribieron poesía, incluida la hermana pequeña, la actriz Lola Gaos, y algunos ensayo, teatro y novela, aunque no todos publicaron y alcanzaron fama literaria–, sino también porque vivieron rodeados de escritores y a menudo ellos mismos se convirtieron en personajes de las obras de sus amigos. Gonçal Castelló, Jorge Campos, Carlos Llorens, Juan Renau y Max Aub los retrataron en algunas de sus obras.
Es sabido que no existe una diferenciación tajante entre historia y ficción en la obra de este último autor. Max Aub, que fue –sin duda alguna– el escritor que mantuvo un trato más cercano con los hermanos Gaos, los retrató en varios de sus libros. Sus obras están llenas de centenares de personajes, algunos históricos, muchos deformados –siempre con un anclaje en la realidad– y los más, ficticios. Los Gaos ocupan un lugar destacado en el elenco de tipos de la más variada procedencia que pueblan El laberinto Mágico –según hemos podido comprobar al bucear en la galería de personajes, que de manera magistral ha estudiado Javier Lluch-Prats–, si bien su identidad fue preservada por el autor, ocultada de forma intencionada.50 Solo Ángel Gaos aparece retratado como personaje histórico en Campo de los almendros, una de las cinco obras que componen el ciclo de El laberinto mágico; los demás miembros de la familia y él mismo están ocultos bajo el apellido de Dalmases en tres de las obras del citado ciclo: Campo abierto, Campo del moro y Campo de los almendros. Vicente Dalmases –el personaje ficticio creado por Max Aub– guarda una clara correlación con el personaje real de Ángel Gaos. Hasta incluso en los rasgos físicos las coincidencias son abrumadoras: delgado, vivo, serio, rápido, nervioso, nariz larga, ojos enormes, inteligente… Estudia comercio, sin ganas. Hace dos años que todo es política para él: «La gran nariz separa dos ojos enormes, oscuros, profundos. A cada momento pasa su mano por una crencha de pelo rebelde que cae sobre la frente. Es puro hueso y fuma seguido, sin saber: chupetea el cigarro y enciende otro con la colilla».51
De la misma manera, se pueden observar grandes semejanzas en la descripción de su familia. No nos caben dudas de que se trata de un retrato más o menos deformado de los Gaos, con intencionadas diferencias para jugar al despiste:
[Vicente Dalmases] pertenece a una familia absurda y numerosa donde cada quien tira por su lado: todos inteligentes y un tanto desperdigados. Su padre es registrador de la propiedad; su hermano mayor, a más de músico, es catedrático de latín en un instituto de nueva creación –de esos que la República se ha empeñado en formar, morada de tantos profesores que creen en el espíritu de la letra–; el segundo, ingeniero de caminos y poeta; el tercero estudia para veterinario y, en sus ratos perdidos, que son bastantes, griego; el cuarto, Vicente, a más de estar inscrito en la escuela de comercio, es actor; le sigue una muchacha que quiere ser bailarina y estudia en la Normal de maestras. Hay tres más, todavía sin definir, pero desde luego, ninguno quiere estudiar derecho, como desearía su padre: los tres hacen versos, para empezar, y el benjamín asegura que quiere ser aviador, y el que le antecede habla vagamente de ingeniería, el anterior ha dado a entender, categóricamente, que no quiere hacer nada: tiene bastantes hermanos para poder vivir tranquilo: quiere ser compositor, pero sin estudiar música. Todos son liberales, menos Vicente, que es comunista: nació así.52
A Max Aub le gustaba introducir personajes ficticios que eran trasunto de personajes reales, siempre escamoteando al lector algún rasgo relevante para que no fueran fácilmente identificables. En la descripción que hace de los Gaos mezcla estudios y profesiones y altera el orden de edad de los hermanos, pero, aun así, las similitudes son tantas que no se nos escapa que el padre de Vicente Dalmases [Ángel Gaos] es don José, que en la vida real no era registrador de la propiedad, sino notario; que el hermano mayor, José Gaos, no era profesor de Latín, sino de Filosofía; que Vicente [Ángel] no estudiaba Comercio sino Derecho, y que la niña, Lola Gaos –la más pequeña y no la quinta–, no quería ser bailarina, sino actriz. También identificamos fácilmente a Carlos, el segundo hijo, ya que sabemos que era ingeniero de Caminos, y a Fernando, el penúltimo, un gran virtuoso de la música, con mucho talento, al que le habría gustado ser intérprete y compositor. Según Ignacio Soldevila, Max Aub suponía «que con el tiempo los lectores futuros de sus novelas las leerían sin preguntarse sobre la identidad real o imaginaria, o sobre la coincidencia o no de los nombres ficticios con los personajes que los inspiraron, cuestión inevitable cuando se trata de novelas históricas».53 Seguramente que así será en un futuro. No obstante, siempre habrá lectores curiosos que intenten establecer comparaciones.
En la obra de Max Aub se entremezclan de manera fluida personajes literarios y reales con sucesos de base histórica que están invariablemente muy bien documentados, puesto que recurrió a fuentes fidedignas de testigos de primera mano que le informaron de aquellos hechos que él no pudo presenciar, caso de la terrible encerrona republicana del puerto de Alicante, que narró en Campo de los almendros. En este libro, sus fuentes fueron Manuel Tuñón de Lara y el mismo Ángel Gaos. Hasta cierto punto era normal que Ángel tuviera un papel protagonista en una obra donde los intelectuales ilustrados y progresistas de clase media, internados en los campos de los Almendros y Albatera, tenían un papel destacado. Según Francisco Caudet:
Los Campos son sobre todo la narración, en clave novelesco-histórico-sociológica, de las aspiraciones que albergaba esa clase de modernizar el país […] Los Campos son fundamentalmente protagonizados por Dalmases [Ángel Gaos], Templado, Cuartero, Rivadavia, Ferris, por los intelectuales de la Alianza, por los jóvenes universitarios de la FUE… Clase media entregada, sin el más mínimo quebranto de ánimo, a la causa popular.54
1 José Luis Abellán: «Los Gaos: una saga familiar eminente», en Teresa Rodríguez de Lecea: En torno a José Gaos, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2001, p. 219.
2 Pierre Loti: El pescador de Islandia, Madrid, Rivadeneyra, 1921, pp. 44-45.
3 Vera Yamuni Tarbush: José Gaos. El hombre y su pensamiento, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, p. 82.
4 Entrevista de la autora a Eva Gaos, Valencia, 18 de abril de 2018.
5 Juan Gil-Albert: Memorabilia, Barcelona, Tusquets, 1975, p. 221.
6 Max Aub: Cuerpos presentes, ed., intr. y notas de José-Carlos Mainer, Segorbe, Fundación Max Aub, 2001, pp. 218-219.
7 Manuel García: Memorias de posguerra. Diálogos con la cultura del exilio (1939-1975), Valencia, PUV, 2014, p. 217.
8 V. Yamuni: José Gaos…, p. 10.
9 Carlos Sentí Esteve: «Poemas de un valenciano desde México», Levante, 31 de julio de 1983.
10 Al menos una parte de la biblioteca del padre de los Gaos puede formar parte del conjunto de los 5.467 libros que donó Eva Gaos, hija de Vicente Gaos, a la Biblioteca Valenciana en 2017. La colección, que contiene obras de los siglos XVIII y XIX, tiene más de mil libros editados con anterioridad a 1940.
11 J. L. Abellán: «Los Gaos: una saga familiar…», p. 221.
12 Julio Andrade Malde: Andrés Gaos: el gallego errante, La Orotava, Vereda Ediciones, 2010.
13 V. Yamuni: José Gaos…, p. 10.
14 Ibíd., p. 8.
15 El Globo, 11 de julio de 1897, p. 3.
16 La Reforma, n.º 2, 10 de julio de 1905, p. 6.
17 La Reforma, n.º 339, 26 de diciembre de 1911, p. 4.
18 La Reforma, n.º 499, 20 de enero de 1915, p. 5.
19 Fernando Dicenta de Vera: «La saga de los Gaos», Las Provincias, 29 de diciembre de 1984.
20 M. García: Memorias de la posguerra…, p. 217.
21 Ramir Reig: Obrers i ciutadans. Blasquisme i moviment obrer, Valencia, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1982, p. 34.
22 Gonçal Castelló: La clau d’un temps, Valencia, Editorial Prometeo, p. 124.
23 Entrevista de la autora a Sacra Gaos y Elena Salcedo Gaos, Valencia, 5 de junio de 2018.
24 Leandro Álvarez Rey: «Diego Martínez Barrio y la masonería andaluza y española del s. XX», Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC), vol. 1, n.º 2, 2009-2010, p. 9.
25 Paul Preston: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2011, p. 630.
26 Vicent Sampedro: «La repressió franquista de la Maçoneria al País Valencià: Una aproximació als seus orígens», en Ricard Camil Torres y Xabier Navarro: Temps de por al País Valencià (1938-1975), Castellón, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012, p. 215.
27 V. Yamuni: José Gaos…, pp. 9-10.
28 Ibíd., p. 9.
29 Entrevista de la autora a Eva Gaos, Valencia, 10 de abril de 2018.
30 José Gaos: Confesiones profesionales. Aforística, Gijón, Trea, 2001, p. 119.
31 V. Yamuni: José Gaos…, p. 13.
32 J. Gaos: Confesiones profesionales…, p. 82.
33 Ángeles Gaos: «Una tarde con mi padre. Recuerdo de José Gaos», en María Teresa Rodríguez de Lecea (ed.): En torno a José Gaos, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2001, p. 26.
34 Entrevista de la autora a Sacra Gaos y Elena Salcedo Gaos, Valencia, 5 de junio de 2018.
35 M. García: Memorias de la posguerra…, p. 216.
36 Entrevista de la autora a Amparo Gaos y Ana María Gaos, Cheste - Ciudad de México, vía Skype, 14 de agosto 2018.
37 Entrevista de la autora a Sacra Gaos y Elena Salcedo Gaos, Valencia, 5 de junio de 2018.
38 La Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura de Valencia (AIDCV) se fundó el 24 de abril de 1936 y agrupó a los escritores y artistas antifascistas y partidarios del Frente Popular.
39 Alejandro Gaos: Prosa fugitiva, Madrid, Colenda, 1955, p. 177.
40 Luis Herrera de la Fuente: La música no viaja sola, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2016, p. 46.
41 Ángeles Gaos: «Una tarde con mi padre…», p. 38.
42 J. Gaos: Confesiones profesionales…, pp. 169-170.
43 Alejandro Gaos: «Diálogo sobre la ópera», ABC, 10 de mayo de 1956.
44 Entrevista de la autora a Sacra Gaos y Elena Salcedo Gaos, Valencia, 5 de junio de 2018.
45 M. Aub: Cuerpos presentes…, p. 278.
46 José Moreno Villa: «Los hermanos Gaos», México. Desconocemos más datos de la publicación; el recorte de prensa forma parte del archivo de Alejandro Gaos Castro.
47 Eduardo Haro Tecglen: «Gaos», El País, 7 de julio de 1993.
48 Francisco Umbral: «Los Gaos», El País, 12 de junio de 1983.
49 Fernando Dicenta de Vera: «Lola Gaos, excelente artista», Las Provincias, 1984.
50 Javier Lluch-Prats: Galería de personajes de «El laberinto mágico», Segorbe, Fundación Max Aub, 2010.
51 Max Aub: Campo abierto, Granada, Cuadernos del Vigía, 2017, p. 47.
52 Ibíd, p. 47.
53 Citado en Javier Lluch-Prats: Galería de personajes…, p. 77.
54 Francisco Caudet: «Introducción biográfica y crítica», en Max Aub: Campo de los almendros, Madrid, Castalia, 2000, p. 8.