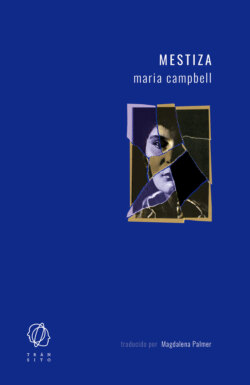Читать книгу Mestiza - Maria Campbell - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4
ОглавлениеLos inmigrantes que colonizaron las tierras eran sobre todo alemanes y suecos. Criaban cerdos, gallinas, unas pocas vacas y cultivaban algo de grano en pequeñas granjas. Los recuerdo muy bien porque me parecían los más ricos y hermosos de la tierra. Podían comprar telas bonitas para hacerse ropa, comían manzanas y naranjas, y poseían cepillos con los que lavarse los dientes a diario. También me asustaban. Tenían un aspecto frío y aterrador y casi nunca reían, a diferencia de mi pueblo que reía, gritaba, bailaba, peleaba y lo compartía todo. Estas personas casi nunca alzaban la voz y jamás compartían nada: pedían prestado o compraban. No nos entendían; se limitaban a darnos por imposibles y agradecer a Dios que los hubiera hecho distintos.
En Navidad pasaban por todas las casas de los mestizos y dejaban cajas delante de cada portal. Mi padre salía, cogía la caja y la quemaba. Yo lloraba porque sabía que contenía pasteles y exquisiteces para comer, y también la ropa que antes habían llevado sus hijos. Aquel era siempre un mal día para papá porque se ponía furioso, y mamá me decía que estuviera callada y no hiciese preguntas. Todos nuestros vecinos se ponían esas galas desechadas, pero al crecer y empezar en la escuela me alegré de que papá hubiese quemado la ropa, porque las niñas blancas se burlaban cuando mis amigas llevaban sus viejos vestidos: «Mamá me dijo que era mi deber cristiano meterlos en la caja», decían. Para cuando cumplí diez años, mi actitud hacia los cristianos era la misma que la de Cheechum, e incluso ahora sigo asociándolos con la ropa vieja.
Nuestro pueblo era católico, pero en aquella época no teníamos cura ni iglesia. Mi madre se alegró cuando los alemanes construyeron la suya. Eran adventistas del séptimo día y celebraban la misa en sábado. Eso no le gustaba a mi madre, pero lo pasó por alto; seguro que Dios lo entendería y le perdonaría que asistiera. Lo importante era ir a misa.
Pese a los ruegos de mi padre y la desaprobación y la ira de Cheechum, subí al carro con mi madre, vestida de punta en blanco. Mamá me había hablado tanto de Dios y de las iglesias que yo saltaba de la emoción pese a mis zapatos demasiado apretados. Llegamos tarde. En cuanto entramos, el sacerdote dejó de hablar y todos se volvieron para mirarnos. Sólo quedaba sitio en el primer banco, donde mi madre se arrodilló y empezó a rezar el rosario. Una señora se inclinó para decirle algo a mi madre, que me tomó de la mano y nos fuimos. Nunca regresamos, y nunca se habló de aquello en casa.
Los hombres sí hablaban de la única vez que un pastor evangelista vino a nuestra zona del país para intentar civilizarnos. Era un Saint-Denys. Los evangelistas lo habían salvado de una vida de pecado y ahora regresaba para hacer lo mismo por su pueblo.
En la comunidad vivía un hombre viejísimo llamado Ha-shoo, que significa «cuervo». Era un hechicero cree. A Ha-shoo le encantaba cantar y tocar el tambor. Cuando Saint-Denys llegó, pidió a algunos jóvenes que recorrieran nuestro poblado y le hablaran a la gente del oficio religioso. El mensajero pasó por casa de Ha-shoo, y el anciano le preguntó:
—¿Y qué hacen?
—Hablan y cantan, abuelo —respondió el chico.
—Entonces iré con mi tambor —dijo el anciano.
Y fue al oficio. El pastor pronunció el sermón en cree, con muchos gritos y aspavientos. Por fin dijo: «Y ahora vamos a cantar». El viejo Ha-shoo, que estaba sentado en el suelo, cogió su tambor y empezó a cantar. El pastor le gritó:
—¡Ha-shoo, cabrón! ¡Lárgate de aquí!
El anciano se levantó y se fue, y lo mismo hizo el resto de la congregación.
Cuando yo aún era muy joven, venía un sacerdote a dar misa en diferentes casas. ¡Cuánto despreciaba a aquel hombre! Tendría unos cuarenta y cinco años, era gordo y glotón. Siempre aparecía a la hora del almuerzo y todos teníamos que esperar y dejarle comer primero. El cura engullía sin parar mientras yo lo observaba con odio. Él debía de notarlo, porque en cuanto terminaba toda la buena comida, me sonreía, se acariciaba la panza y le decía a mi madre que era una cocinera estupenda. Cuando se iba, nosotros teníamos que conformarnos con los restos. Si protestábamos, mamá nos decía que Dios lo había elegido y que era nuestro deber alimentarlo. Recuerdo preguntarle por qué Dios no elegía a papá. Aquel cura y yo fuimos enemigos durante toda mi infancia.
Finalmente nuestro pueblo pudo construir una iglesia y dos monjas vinieron a cuidar de la casa del cura. Nos bautizaron a todos y tuve que ir a catequesis. Era un aburrimiento. Las monjas nunca contestaban nuestras preguntas y lo único que hacíamos era rezar y rezar hasta que nos dolían las rodillas. El patio de la iglesia, que también servía de cementerio, estaba ladera abajo de nuestra casa y tenía las fresas más deliciosas del territorio, pero no se nos permitía cogerlas. El cura decía que las fresas pertenecían a la iglesia, y que si las cogíamos robábamos a Dios. Eso nos enfadaba muchísimo. Muchas veces habíamos visto que el cura se agenciaba cosas del poste de la danza del sol, ofrendas que pertenecían al Gran Espíritu de los indios. Así que, un día, mi hermano Robbie y yo decidimos castigarle. Cogimos el alambre para cazar conejos de papá y lo atamos entre dos arbolitos del sendero, dejándolo tenso como la cuerda de un violín.
Atamos más cable un metro más adelante y luego nos escondimos entre los arbustos. Anochecía. Pronto llegó el cura andando por el sendero; tropezó con el primer alambre y cayó al suelo, gimoteando. Volvió a levantarse, sólo para tropezar con el segundo y volver a caer de bruces. Siguió el silencio, y luego el padre empezó a maldecir. A aquellas alturas, Robbie y yo estábamos doblados, intentando contener la risa. Pero cuando alzamos los ojos y vimos que el cura se dirigía a nuestro escondite, nos morimos de miedo. Sabíamos que nos azotaría y corrimos de vuelta a casa a toda velocidad. Al entrar vimos a nuestros padres sentados a la mesa, tomando té. Hicimos como si nada y nos acostamos sin pelearnos como era habitual. Poco después llegó el cura. Nos acercamos a hurtadillas hasta la puerta y oímos que mamá le invitaba a entrar para tomar un té, pero él se negó. Fue difícil oír lo que seguía, hasta que el cura levantó la voz:
—Lo siento por vosotros. Supongo que lo único que podemos hacer es rezar.
—Ni mi mujer ni mis hijos necesitan sus malditas plegarias —gritó papá—. ¡Y ahora fuera de aquí!
Volvimos a acostarnos rápidamente y nos hicimos los dormidos, pero papá nos levantó por el pescuezo y nos sacó de la cama. Exigió saber qué habíamos hecho. Olvidando nuestra teórica inocencia, le contamos toda la historia sobre las fresas y que el padre robaba del poste de la danza del sol. Papá escuchó con expresión divertida mientras mamá se atareaba en los fogones. Nos mandó de vuelta a la cama, pero a la mañana siguiente nos pegó con la correa de suavizar navajas y nos dijo que independientemente de lo que el cura hubiese hecho, castigarlo no era asunto nuestro. Años después mi padre nos contaría que mamá se había pasado una semana rezando de tanto que se había reído. El padre nunca volvió a pasar por casa para zamparse nuestra comida de los domingos y nosotros le dejamos las fresas a Dios.
En nuestra zona del país había varias iglesias además de las católicas: la luterana que los suecos construyeron y después abandonaron, la iglesia anglicana, los adventistas del séptimo día y los pentecostales. Los edificios católicos y anglicanos eran de madera con chapiteles y campanas, encalados por dentro y por fuera. Los nativos de la comunidad mantenían limpios y bien cortados los terrenos de la iglesia, pues creían que de lo contrario arderían en el infierno. Las iglesias católicas eran preciosas, con bancos y suelos de madera encerados, muchas estatuas altas y pinturas del viacrucis. Las iglesias protestantes eran estructuras alargadas de madera, de una sola estancia, polvorientas y de un gris envejecido, con terrenos invadidos por zarzas y hierbajos y pequeñas congregaciones de blancos.
En general los mestizos eran buenos católicos y las misas siempre contaban con una asistencia considerable, independientemente del tiempo o de las circunstancias, porque perderse la misa era un pecado mortal. Sin embargo, podíamos incumplir todos los mandamientos a lo largo de la semana, convencidos de que lo peor que nos aguardaba era rezar unos cuantos avemarías cuando nos fuésemos a confesar.
La misa se celebraba en latín y francés, a veces en cree. Los coloristas rituales eran lo único que la hacía soportable. Me fascinaban los púrpuras y escarlatas, e incluso las monjas, que no me gustaban como personas, resultaban místicas y evocadoras con sus hábitos negros y sus cruces colgantes; me recordaban a la dama de Shalott flotando río abajo. Durante la misa se desbordaba mi imaginación, y mientras fingía rezar con los ojos cerrados soñaba con lugares lejanos. La pompa y el boato me llevaban a Egipto, o a Inglaterra y sus caballeros de la Mesa Redonda. Luego mamá me daba un codazo y yo regresaba con un respingo, y allí, ante mí, sólo veía al viejo sacerdote y el pequeño monaguillo.
Nuestro pueblo criticaba al Gobierno, a nuestros vecinos blancos y también entre sí, pero nunca a la Iglesia ni al cura, por muy malos que fueran. Es decir, nadie salvo Cheechum, que los odiaba a muerte. Yo me preguntaba por qué mi madre ni siquiera se mostraba crítica, porque si una niñita podía ver cómo era el cura en realidad, sin duda también ella podía. Pero mi madre lo aceptaba como aceptaba tantas otras cosas, porque era sagrado y de Dios. Y no un dios cualquiera, sino un dios católico. Cheechum solía decir, para burlarse, que este Dios nos sacaba más dinero que la Compañía de la Bahía de Hudson.
Las reservas indias cercanas eran todas católicas salvo la de Sandy Lake, que era un bastión anglicano. Los Ahenikew, los Starblanket y los Bird, familias acomodadas y cultas, eran sus miembros más poderosos y siempre ejercían de jefes y consejeros. Un par de Ahenikew fueron ordenados pastores y algunas de las mujeres se casaron con pastores anglicanos.
La iglesia de la reserva se alzaba junto al lago y tenía un interior precioso, aunque no tan ornamentado como el de la iglesia católica de nuestro asentamiento. Cuando visitaba a mushom y kokum iba a misa con ellos. Mi imaginación se inspiraba aún más allí porque las monjas católicas siempre nos contaban que aquella iglesia anglicana la habían fundado fornicadores y adúlteros. En respuesta a mis preguntas, mi madre me contó que se referían a Enrique VIII, un rey malvado que había tenido que fundar una nueva religión para poder divorciarse de sus esposas y casarse con otras. Aunque supuestamente debía imaginármelo como un hombre malévolo y pecador, me gustaba porque me parecía una figura apasionante, aunque me decepcionara que perteneciese al pueblo indio y no al mestizo.
Aunque a los cuatro años ya tenía dos hermanos, seguía siendo la favorita de papá porque Jamie era tranquilo y dócil, y Robbie demasiado joven para hacerme la competencia. Sin embargo, cuando Jamie tenía seis años y Robbie cuatro, empezaron a ocupar mi sitio. A partir de los siete años tuve que quedarme en casa con mamá y las otras señoras, mientras mis hermanos acompañaban a mi padre a la tienda y a casa de sus amigos. Muerta de envidia y celos, hice todo lo posible para llamar la atención.
Hay una ocasión que recuerdo muy bien. Las tardes del domingo eran un momento muy especial por el partido de béisbol. Íbamos a la iglesia, comíamos y después papá me montaba detrás de la silla y nos marchábamos. Aquel domingo en concreto corría a cambiarme después de comer, como era habitual, cuando Robbie apareció vestido de gala con un traje de marinero de cuello blanco.
—Maria, hoy le toca a Robbie, el domingo que viene a Jamie y luego volverá a tocarte a ti —me dijo mi padre.
Me quedé tan sorprendida que ni pude pensar; pero no hubo lágrimas, pues papá siempre me decía: «Los Campbell nunca lloran». Estaba sentada fuera, malhumorada, cuando mi madre me pidió que acompañara a Robbie a la letrina. Era mayo y el retrete estaba anegado por el agua del deshielo. En cuanto abrí la puerta de la letrina, supe cómo podría irme al partido y hacer que él se quedara en casa. Había allí dos agujeros, uno para adultos y otro para niños. Lo llevé al de adultos, le di un buen empujón y se cayó con un ruidoso chapoteo. Entonces recobré la razón y comprendí lo que había hecho. Robbie gritaba con todas sus fuerzas; yo no podía sacarlo, así que fue papá quien lo pescó.
Mientras mamá lo lavaba en la fuente, mi padre me miró y preguntó:
—¿Lo has empujado?
Mi padre tiene unos ojos azules que se vuelven de hielo cuando se enfada. Era imposible mentirle, por lo que respondí: «Sí». Cogió una larga vara de sauce verde, la peló y me azotó en las piernas. Cuando se rompió, cogió otra, y así hasta que usó cuatro y yo acabé con las piernas hinchadas. Me mandaron a la cama, lavaron a Robbie y mi padre se lo llevó al partido.
Después de aquello nunca más les hice nada a mis hermanos, al menos físicamente. En lugar de eso, me fijaba en lo que papá les enseñaba y lo practicaba hasta perfeccionarlo. La recompensa llegaba cuando papá decía:
—¡Maldita sea, niños! ¡Maria puede y es una chica! ¿No podéis hacerlo al menos la mitad de bien? Porque en tal caso os enviaré con las señoras y haré que ella me ayude.
El verano siempre era una estación estupenda porque durante esos meses mi padre dejaba las trampas, volvía a casa y pasaba mucho tiempo con nosotros. A principios de junio mamá preparaba y empaquetaba comida mientras él engrasaba las ruedas del carro y ponía los arreos. Luego salíamos temprano y nos íbamos al bosque a recoger raíz de senega y frutos rojos. Nuestros padres se sentaban en el asiento delantero del carro; Cheechum, la abuela Campbell y los más pequeños en el centro, y Jamie, Robbie y yo encima de la caja donde guardaban los cacharros de cocina, o encima de la tienda, o en la parte de atrás. Nos seguían nuestros cuatro o cinco perros y un par de cabras.
A la hora de cenar ya se nos habían unido varios carros de mestizos y todos hablábamos, gritábamos y bromeábamos, animados por el encuentro y por lo que nos aguardaba. Cuando levantábamos nuestras tiendas para pasar la noche, ya había diez familias o más en una larga caravana. ¡Menudo espectáculo seríamos, cada familia con un par de abuelas o abuelos, de seis a quince hijos, cuatro o cinco perros y caballos adornados con cascabeles!
Los atardeceres eran maravillosos. Las mujeres guisaban mientras los hombres montaban las tiendas y los niños correteaban por todas partes, gritando y peleando, tropezando con los perros que ladraban y corrían a nuestro alrededor. Los padres se saludaban y repartían bofetones entre su prole, pero con indulgencia porque ellos también se lo estaban pasando bien. Todos nos sentábamos fuera para comer juntos carne de alce, pato o lo que los hombres hubiesen cazado ese día, bannock al carbón con manteca, té y todos los frutos rojos hervidos que quisiéramos.
Después ayudábamos a limpiar y durante las horas de luz que quedaban los hombres ensayaban diferentes modalidades de lucha, practicaban puntería o jugaban a las cartas. Siempre había alguien con un violín o una guitarra, y los acampados bailaban, cantaban y se hacían visitas. Los niños jugábamos a osos y witecoos (un monstruo blanco que de noche se come a los niños) hasta que se hacía oscuro y nos llamaban para que nos acostásemos. Dentro de la tienda estaban nuestras mantas, extendidas sobre fragantes ramas de picea recién cortadas. Una lámpara de aceite colocada sobre la caja de los víveres daba algo de luz. Cuando los niños ya nos habíamos acostado, los adultos se reunían fuera y un anciano o una anciana contaba una historia mientras alguien encendía una hoguera. Pronto todos contaban historias por turnos y, uno a uno, nosotros salíamos de la cama sigilosamente y nos sentábamos detrás para escuchar.
Los mestizos son muy supersticiosos. Creen en fantasmas, espíritus y todo tipo de espectros. Alex Vandal era el hombre más loco y salvaje de nuestra zona y creía de todo corazón en el diablo. Solía contarnos lo que le ocurrió esa vez que volvió a casa después de pasar tres noches seguidas jugando al póquer. Sus diez hijos y su mujer dormían en la cabaña, que estaba a oscuras. La máquina de coser de su mujer se encontraba junto a la cama y, cuando Alex entró, el cajoncito inferior de la máquina se abrió, salió un diablo del tamaño de su mano y saltó al suelo. Alex se quedó paralizado de miedo. En cuanto aterrizó, el diablo fue creciendo hasta hacerse más alto que él. Tenía los ojos rojos como ascuas y la cola se le movía como un látigo. Sonrió y le dijo a Alex: «Espero que hayas ganado a las cartas, Alex; ahora vengo a por tu alma». Alex recuperó la capacidad de reacción, sacó el rosario y lo blandió ante el diablo, que desapareció.
Y así seguía una historia tras otra. Las lechuzas ululaban y nos acercábamos cada vez más a nuestros padres y abuelas, que acababan abrazándonos. Alguien volvía a reavivar el fuego hasta que por fin todos nos acostábamos muertos de miedo. Tras pasar un rato tumbados en silencio, siempre nos entraban ganas de ir al baño. Papá y mamá nunca nos acompañaban fuera, eso lo hacían nuestras abuelas. Recuerdo estar tan asustada que me aguantaba cuanto podía las ganas de orinar, y casi me desmayaba si un perro aullaba y las ramas de los árboles se mecían al viento. Pronto el campamento quedaba en un silencio que sólo rompía una madre que arrullaba a su bebé, a quien quizá había despertado el aullido de un coyote o un lobo.
Algunas noches eran muy emocionantes, ¡como la vez que un oso se coló en la tienda de John McAdams y pisó a su mujer! Ella se puso a chillar, sus hijos se echaron a llorar y despertaron a todo el campamento. El oso, asustado, se levantó sobre las patas traseras y derribó el poste de la tienda, que se hundió. Los hombres intentaban levantarla mientras salían McAdams por todas direcciones y el pobre oso, atrapado, gruñía de rabia. Los perros enloquecieron y todos gritaban y hablaban a la vez. Huelga decir que se restableció el orden y que al día siguiente comimos «hamburguesa» de oso. «Hamburguesa» es la descripción adecuada, porque despedazaron al oso con hachas, las armas que los hombres tenían más a mano.
Durante el día trabajábamos como castores. Los adultos competían para ver qué familia recogía más raíces o frutos del bosque y los padres trataban a sus hijos como esclavos, gritándoles sin parar. A la hora de cenar nos reuníamos y los ancianos lo pesaban todo, para ver quién había recogido más.
Esos viajes también tenían sus malos momentos, pues por mucho que nos gustase ir al pueblo, sabíamos que nuestros padres se emborracharían. Cuando llegaba el día en que ya habíamos reunido suficientes raíces y frutos rojos para vender, nos bañábamos, cargábamos los carros y allá íbamos. Los habitantes del pueblo se congregaban en las aceras y nos insultaban. «Han llegado los mestizos, esconded vuestros objetos de valor», decían algunos. Si entrábamos en las tiendas, las mujeres blancas y sus hijos se iban, y las esposas y los hijos del tendero nos vigilaban para que no robásemos nada. Yo notaba un cambio de actitud en mis padres y los otros adultos. Eran personas felices y orgullosas hasta que llegaban al pueblo, y entonces todos se quedaban callados y parecían distintos. Los hombres andaban delante, con la vista fija en el frente; sus esposas iban detrás y —nunca lo olvidaré— mantenían la cabeza gacha y jamás alzaban la vista. Nosotros, los niños, íbamos los últimos con nuestras abuelas, siguiendo más o menos la misma pauta.
Cuando lo noté por primera vez, le pregunté a mi madre por qué teníamos que andar como si hubiésemos hecho algo malo, y ella me respondió: «No importa, ya lo entenderás cuando seas mayor». Pero yo decidí, allí mismo, que nunca andaría como ellos; caminaría bien erguida, y les dije a mis hermanos y hermanas que hiciesen lo mismo. Cheechum me oyó, y posando una mano en mi cabeza, dijo:
—Nunca lo olvides, mi niña. Camina siempre con la cabeza bien alta y, si alguien dice algo, levanta la barbilla.
Aquellos días en el pueblo eran divertidos y una pesadilla al mismo tiempo. Las noches eran desagradables, aunque a veces también tenían su gracia. Cuando las raíces y los frutos del bosque ya se habían vendido, papá le daba algo de dinero a mi madre y a nuestras abuelas y veinticinco céntimos a cada uno de nosotros, y nos íbamos de compras. Mamá y las abuelas siempre compraban harina, manteca y té, y luego buscaban telas de satén y seda para blusas, hilo de bordar de todos los colores y pañuelos. Los niños comprábamos tebeos y pipas de regaliz negro. Los hombres se iban a beber cerveza, y prometían que estarían de vuelta al cabo de media hora.
Después de hacer nuestras compras, volvíamos a los carros. Esperábamos y esperábamos hasta que finalmente mamá y algunas de las mujeres más valientes conducían los carros a las afueras del pueblo, plantaban las tiendas y hacían la cena. Eran momentos silenciosos en que apenas reíamos o hablábamos. La hora de acostarnos siempre se acompañaba de la advertencia de que si mamá nos llamaba, teníamos que salir corriendo y escondernos.
Y, en efecto, los hombres volvían gritando y cantando a la una o las dos de la madrugada. A veces no iban muy borrachos, pero solían traer vino para seguir bebiendo fuera de las tiendas. Entonces mamá nos llamaba y nosotros salíamos furtivamente de la tienda, nos escondíamos entre los arbustos y los observábamos hasta que todos se quedaban dormidos. Al principio los nuestros cogían una borrachera alegre, pero a medida que la noche avanzaba se acercaban hombres blancos. Aunque al principio todos bailaban y cantaban juntos, muy pronto los blancos empezaban a molestar a las mujeres. Nuestros hombres se enfadaban, pero en lugar de pelearse con los blancos, se ponían a pegar a sus mujeres. Les arrancaban la ropa, las golpeaban con los puños o con látigos, las derribaban y las molían a patadas hasta dejarlas sin sentido.
Cuando terminaban, empezaban a pegarse entre sí. Los blancos, entretanto, se quedaban allí juntos, riendo y bebiendo, a veces llevándose a alguna mujer a rastras. ¡Cuánto los odiaba! Nunca estaban cuando salía el sol. Nuestros hombres despertaban sintiéndose mal, con resaca y malhumorados, y las madres llenas de cardenales y magulladuras. Los hombres se iban a beber cerveza a la taberna todos los días hasta que se les acababa el dinero, y todas las noches las peleas se iniciaban de nuevo. Al cabo de unos días nos marchábamos, casi siempre a petición de la policía.
Un día nos visitó una comisión de vecinos indignados, entre ellos un indio trajeado, que nos dijo que nos marcháramos, pero como estábamos esperando a los hombres, nos quedamos. Aunque nuestras mujeres intentaron tranquilizarnos, los niños teníamos miedo. Incendiaron un carro antes de dejarnos en paz. Nuestros hombres llegaron poco después y, por una vez, al ver aquella destrucción recobraron la sobriedad. Engancharon los caballos y nos fuimos antes de que amaneciera. Recuerdo que me sentí culpable por los problemas que habíamos causado, y también me enfadé por sentirme culpable.
Y así pasamos todos los veranos hasta que cumplí trece años y esos viajes al pueblo se hicieron más insoportables, porque poco a poco las mujeres también empezaron a beber.