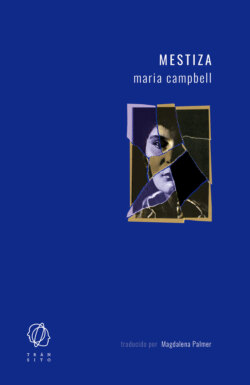Читать книгу Mestiza - Maria Campbell - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3
ОглавлениеNací durante una ventisca de primavera, en abril de 1940. La abuela Campbell, que había venido a ayudar a mi madre, le dijo a mi padre que esperase fuera y él se dedicó a cortar leña hasta que le dolieron los brazos. Por fin llegué yo, una niña, para decepción de mi padre, aunque eso no truncó su deseo de criar al mejor trampero y cazador de Saskatchewan. Desde que tengo memoria papá me enseñó a poner trampas, disparar un rifle y pelear como un chico. Mi madre hizo cuanto pudo por convertirme en una señorita y me enseñó a cocinar, coser y tejer, mientras que Cheechum, mi mejor amiga y confidente, intentó transmitirme todo lo que sabía sobre la vida.
Antes de continuar, debo contaros cómo era nuestro hogar. Vivíamos en una casa de troncos de dos habitaciones que destacaba de las otras en que era demasiado grande para denominarse «cabaña». Una habitación servía de dormitorio, que todos los hijos compartíamos con nuestros padres. Tenía tres camas grandes hechas con postes entrelazados con cuero. Los colchones eran sacos de lona que rellenábamos de heno fresco dos veces al año. Encima de la cama de mis padres había una hamaca que siempre ocupaba un bebé. Una estufa de leña caldeaba la habitación en invierno. Nuestra ropa colgaba de ganchos o la doblábamos y guardábamos en una hilera de estantes. Una alfombra trenzada cubría el suelo y en un rincón había una estera especial que utilizaba Cheechum cuando venía de visita, pues se negaba a dormir en una cama o a comer en la mesa.
Me encantaba aquel rincón y siempre encontraba una excusa para dormir con ella. Despedía un olor especial que me reconfortaba cuando me sentía herida o asustada. También era un sitio estupendo para encontrar todas las cosas maravillosas que tenía Cheechum: bolsitas de piel, cajas y telas anudadas que guardaban retales de colores, cuentas, cuero, joyas, golosinas, raíces, hierbas y todo lo que podía desear el corazón de una niñita.
La cocina y la sala formaban una de las habitaciones más bonitas que recuerdo. Tenía una inmensa estufa negra de leña que usábamos para guisar y caldear la casa. De la pared colgaban ollas, sartenes y varias raíces y hierbas que se utilizaban tanto para guisar como para elaborar medicinas. Había una mesa grande, dos sillas y dos bancos construidos con planchas de madera que después de cada comida fregábamos con jabón de lejía casero. La vajilla buena se guardaba en estantes en la pared, y los platos y tazas de latón que usábamos a diario se almacenaban en la alacena, junto a la comida.
La zona de la sala consistía en un sofá de fabricación casera y una butaca de madera tallada y cuero trenzado, un par de mecedoras pintadas de rojo y un viejo baúl junto a la ventana que daba al este. Tenía un suelo de tablones anchos, tan restregados que se habían vuelto blancos. En invierno trenzábamos viejas telas para elaborar alfombras, aunque solía llevarnos un año entero reunir suficientes retales para completar una alfombra pequeña.
En el techo había vigas a la vista, y por debajo de estas, cuatro viguetas que abarcaban la longitud de la casa. En invierno, las viguetas servían de perchas para el secado de las pieles. En las frías noches invernales el aroma del guiso de alce se mezclaba con el olor salvaje de las pieles de visón, comadreja y ardilla puestas a secar, y con las hierbas especiadas y las raíces que colgaban de las paredes. Papá trabajaba en un rincón, cepillando las pieles hasta dejarlas relucientes, mientras mamá se desplazaba, atareada, por la cocina. Cheechum fumaba su pipa de arcilla sentada en el suelo; los niños rodaban y peleaban a su alrededor como cachorrillos. Puedo verlo tan claramente como si fuera ayer.
Nuestros padres, y también los otros padres del poblado, pasaban mucho tiempo con nosotros. Nos enseñaban a bailar y a tocar la guitarra y el violín. Jugaban a las cartas con nosotros y nos llevaban a dar largos paseos en que nos contaban las propiedades de diferentes hierbas, raíces y cortezas. Nos enseñaban a tejer cestas de sauce y entretanto nos contaban historias de nuestro pueblo: quiénes eran, de dónde venían y qué habían hecho. En muchos casos se trataba de leyendas que se transmitían de padres a hijos. Muchas tenían su moraleja, pero la mayoría eran historias simpáticas sobre gente divertida.
Mi Cheechum creía ciegamente en los hombrecitos. Decía que eran tan diminutos que sólo los descubrías si te fijabas muchísimo, aunque eso tampoco importaba, porque en general sólo los veías si ellos te dejaban.
Los hombrecitos viven cerca del agua y viajan en balsas de hojas. Son felices y también muy tímidos. Cheechum los vio una vez, cuando era joven. Un atardecer había ido a buscar agua al río y decidió sentarse para contemplar la puesta de sol. Todo estaba en silencio; hasta los pájaros callaban. De pronto oyó un ruido, como el de personas que ríen y hablan en una fiesta. Aquel rumor fue acercándose y entonces vio que una hoja enorme, seguida de otras, se aproximaba a la orilla. Encima de las hojas había hombrecitos vestidos con ropa de hermosos colores.
La saludaron y sonrieron cuando tocaron tierra. Le dijeron que pernoctarían allí y que a la mañana siguiente se marcharían temprano para seguir río abajo. Se quedaron con ella hasta que anocheció; luego se despidieron y desaparecieron en el bosque. Cheechum nunca volvió a verlos, pero durante toda su vida les dejó pedacitos de comida y tabaco en la ribera, que por la mañana ya no estaban. Mamá decía que sólo era un cuento, pero yo pasé muchas horas a orillas del río por si veía a los hombrecitos.
Cheechum tenía el don de la clarividencia, aunque siempre se negó a leerle el futuro a nadie. De vez en cuando, si alguien perdía algo, ella le indicaba dónde encontrarlo y siempre acertaba. Pero era un don sobre el que no tenía ningún control.
En una ocasión en que todos plantaban patatas y nosotras dos cortábamos las yemas, se detuvo a media frase y me dijo:
—Ve a ver a tu padre. Avísale de que tu tío ha muerto.
Corrí a buscar a papá y puedo recordar palabra por palabra lo que mi Cheechum le dijo.
—Malcolm se ha pegado un tiro. Está al final del sendero, detrás de la casa de tu madre. Prepararé a los demás. ¡Ve!
Malcolm era el cuñado de mi padre. Papá echó a correr y yo lo seguí. Cuando llegamos a la casa de la abuela Campbell no vimos a nadie. Mientras papá se dirigía a la puerta, yo corrí sendero abajo. Tal y como Cheechum había dicho, encontré el cadáver de mi tío en el suelo: parecía dormido.
En otra ocasión, ya bien entrada la noche, Cheechum se levantó y le dijo a papá que una tía nuestra estaba muy enferma y que debía ir a buscar enseguida a la abuela Campbell, pues no había tiempo que perder. Llegaron unos minutos antes de que nuestra tía muriese.
Solía tener estas visiones y les contaba a mis padres con días de antelación si alguien iba a morir. Yo también quería ver esas cosas, pero ella me decía que era triste saber que personas cercanas morirían o pasarían un mal trago sin poder hacer nada para evitarlo, porque ese era su destino. Estoy segura de que vio lo que me reservaba el futuro, pero como creía que la vida debía seguir su curso, lo único que pudo hacer fue procurar que tuviese la fortaleza suficiente para superar mis dificultades.
Qua Chich, la hermana mayor de la abuela Campbell y tía de papá, era una anciana viuda muy extraña. Se había casado con Big John cuando tenía dieciséis años y había venido a la zona de Sandy Lake antes de que la convirtieran en una reserva. Big John había aparecido un día con dos yuntas de bueyes, un hacha y una preciosa silla de montar. Se instaló junto al lago, construyó una gran cabaña y cultivó la tierra. Al cabo de un año tenía un hogar, una cosecha y un jardín, y la silla de montar tenía un potro. Cambió un buey por una vaca y un ternero y el potro por un caballo, y luego salió a buscar esposa.
Visitó todas las familias cercanas, echó un vistazo a sus hijas y finalmente se decidió por Qua Chich porque era joven y bonita, fuerte y sensata. Algunos años después, cuando se firmaron los tratados, incluyeron a Big John y dejaron de ser mestizos para convertirse en indios registrados de la reserva de Sandy Lake. Luego la gran epidemia de gripe asoló nuestra zona de Saskatchewan en 1918; murieron tantos de los nuestros que tuvieron que enterrarlos en fosas comunes. Big John cayó primero, y al cabo de una semana le siguieron sus dos hijos.
Qua Chich nunca volvió a casarse y medio siglo después seguía vistiendo ropa de viuda: largos vestidos negros, medias negras, zapatos planos y enagua negra. Hasta llevaba un monedero negro ceñido con elástico por encima de la rodilla, como descubrí un día en que me asomé bajo las telas de nuestra tienda. Una perrita negra, ciega de un ojo debido a la edad, la seguía a todas partes. Qua Chich la regañaba constantemente; la llamaba «zorra» en cree y la acusaba de correr desvergonzadamente detrás de los perros.
Para nosotros era rica, pues tenía muchas vacas y caballos, además de una casa de dos plantas llena de un fúnebre mobiliario negro. Era rácana con su dinero, y si alguien estaba lo bastante desesperado para pedirle ayuda, sacaba papeles formales y exigía una firma.
Qua Chich visitaba a sus parientes pobres, los mestizos, todos los años a principios de mayo y a finales de septiembre. Se desplazaba hasta nuestra casa en un automóvil sin motor ni puertas tirado por dos caballos Clydesdale de color negro, y acampaba en su propia tienda durante una semana. La primera tarde visitaba a mis padres. A sus ojos negros no se les escapaba nada, y cuando los clavaba en nosotros nos encogíamos. A veces la sorprendía mirándome con expresión pícara, pero rápidamente recuperaba su compostura habitual.
El segundo día de su visita hacía que mi padre y mis tíos se levantasen temprano y aprovecharan los caballos que había traído para arar y rastrillar los campos. En otoño los utilizaban para transportar nuestro cargamento de leña para el invierno. Una vez resueltos estos asuntos, mi tía dejaba que los caballos descansaran un día y luego iba a casa de otros parientes. Nuestro pueblo no tenía caballos fuertes y eran pocos los que contaban con buenos arados, por lo que esta era su forma de ayudar. Cuando un familiar se casaba, le regalaba una vaca y un ternero o un par de caballos de tiro; pero lo habitual era que sacrificasen el ternero en algún momento del primer año y la vaca solía sufrir el mismo destino. Los caballos acababan como los caballos mestizos: gordos hoy y flacos mañana.
Una vez al año íbamos todos a casa de Qua Chich, por lo general cuando las vacas empezaban a dar leche. Mi tía colocaba a los niños alrededor de una mesa y traía un pudin, recién salido del horno, elaborado con la leche del primer ordeñado. Rezaba una plegaria en cree antes de que nos comiésemos ese pudin asqueroso, y luego no nos dejaba hablar ni hacer ruido en todo el día, algo muy difícil para unos niños escandalosos como nosotros. Papá nos contó que cuando él era niño pasaba por lo mismo.
Una vez Qua Chich me dijo que nunca mirase a los animales ni a las personas cuando hacían bebés, o me quedaría ciega. Por supuesto, se trataba de algo que repetí con gran autoridad ante el resto de los niños. Una semana después, uno de mis primos miró a dos perros y gritó que se había quedado ciego. Cuando finalmente conseguimos ayudarlo a entrar en casa, ya estábamos todos histéricos. Finalmente Cheechum nos tranquilizó, descubrió lo sucedido y nos hizo callar, diciendo:
—Nadie se queda ciego por ver copular a dos animales. Es algo bonito. Ahora dejaos de tonterías y salid a jugar.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial enviaron a muchos de nuestros hombres al extranjero. Si la idea de viajar en Canadá ya era increíble, el mar era aterrador para quienes veían marchar a sus seres queridos. Muchos de nuestros hombres nunca regresaron, y los que lo hicieron nunca volvieron a ser los mismos. Después los oiría hablar de lugares lejanos que aparecían en los libros de mamá, pero nunca de la guerra.
Mi padre se alistó pero lo rechazaron, para su gran decepción y alivio de los demás, sobre todo de Cheechum. Ella se oponía violentamente a todo aquello y decía que irse a disparar a la gente, y para colmo en otro país, no nos concernía. La guerra era cosa de los blancos, no nuestra; una lucha entre personas ricas y codiciosas en busca de poder.
La guerra también nos proporcionó nuevos parientes: las novias de la guerra. Muchos de nuestros hombres volvieron con esposas escocesas e inglesas que, claro está, no acababan de encajar con nuestro pueblo. (Suelen casarse con miembros de su propia raza o con indios; asimismo, casarse con personas de raza blanca es más habitual entre indios que entre mestizos). Pero estas mujeres vinieron, y todos hicieron cuanto estaba en su mano para acogerlas y que se sintieran cómodas.
¡Qué impresión debió de causarles encontrarse en un poblado nativo aislado y miserable, en lugar de en los ranchos y granjas adonde creían ir!
Recuerdo muy bien a dos de esas esposas de la guerra. Una era una inglesa muy formal. Se había casado en Inglaterra con un apuesto soldado mestizo, creyendo que era francés. Él procedía de la familia más salvaje del norte de Saskatchewan y no tenía nada, ni siquiera la choza donde lo esperaban una mujer y dos hijos. En cuanto llegaron, la mujer dio una paliza a la dama inglesa y le dio cinco minutos para que se apartara de su vista, y le dijo al hombre que haría lo que los alemanes no habían conseguido (pegarle un tiro) si no entraba enseguida en casa. Mamá acogió a la mujer inglesa, y como esta no tenía dinero y sí demasiado orgullo para escribir a su casa y pedirlo, los vecinos hicieron una colecta para pagarle el trayecto hasta Regina, donde el Gobierno la ayudaría. Un año después, escribió a mamá desde Inglaterra y le dijo que estaba bien.
La otra novia era una rubia tonta. Se había casado con un hombre trabajador y sensato con quien no le faltaba nada, pero ella bebía, corría por ahí y era tan desvergonzada y vulgar que hasta escandalizaba a nuestras propias mujeres. Pese a todo, tenía buen corazón, era agradable y acabó sentando cabeza y formando una gran familia.
Me crie con algunas personas verdaderamente divertidas, maravillosas y fantásticas, que para mí siguen siendo tan reales ahora como lo fueron antaño. ¡Cuánto las quiero y cuánto las echo de menos! Había tres clanes principales en tres poblados. Los Arcand eran un amplio grupo de diez o doce hermanos con familias de entre seis y dieciséis hijos por barba. Eran medio franceses y medio cree, hombres muy grandes, de metro ochenta y cinco de estatura y noventa kilos de media. Músicos excelentes, tocaban violines y guitarras en todos los bailes. Cuando llegábamos a una fiesta, siempre sabíamos si estaba tocando un Arcand. Eran escandalosos, ruidosos y muy divertidos. Hablaban francés combinado con un poco de cree. Los St. Denys, Villeneuve, Morrisette y Cadieux procedían de otra zona; hombres tranquilos y callados que hablaban más francés que inglés o cree. También destilaban bebidas alcohólicas caseras que consumían en abundancia. Eran granjeros ak-ee-top (falsos) con muchos caballos y vacas miserables y flacos. Como llevaban muchísimos años casándose entre sí, parecían tan canijos como su ganado.
Los Isbister, Campbell y Vandal eran nuestra familia, una auténtica mezcla de escocés, francés, cree, inglés e irlandés. Hablábamos una lengua completamente distinta de la de los demás. Éramos una combinación de todo: cazadores, tramperos y granjeros ak-ee-top. Alardeaban de producir los mejores y más valientes guerreros… y las mujeres más guapas.
El viejo Cadieux siempre tenía visiones. En una ocasión vio a la Virgen María en una botella de su alambique; rezó durante una semana y tiró su producción alcohólica, para consternación de todos. El cura había dado a su hija una botella con la imagen de la Virgen para asustarlo y que dejara de destilar bebidas alcohólicas, que ella había depositado junto a las otras botellas vacías. ¡Pobre viejo Cadieux! Era muy religioso y nunca se perdía una misa, pero al cabo de una semana ya había vuelto a su alambique. Elaboraba lo que llamábamos shnet de uvas pasas, levadura, bannock viejo y azúcar. Lo guardaba en su sótano, donde una vez vimos flotando una rata hinchada. Él se limitó a pescarla y luego coló el brebaje. Tenía una esposa francesa que no hablaba inglés y que estaba tan gorda que apenas podía moverse. Su hija Mary era diminuta y tenía una de las caras más bonitas que he visto en mi vida; muy religiosa, quería ser monja.
Chi-Georges, el hijo del viejo Cadieux, era rechoncho y tenía unos brazos flacos y extralargos. Corto de vista y de pocas luces, siempre babeaba. No se fiaba de los caballos e iba andando a todas partes con un bannock bajo el brazo. Cuando se cansaba, subía a un árbol, se sentaba en una rama y se comía el bannock. Si alguien le preguntaba qué hacía ahí arriba, él respondía: «Estaba mirando por si veía un indio. ¡No te fíes de los indios!». Era de lo más normal ir a cualquier parte y encontrarse a Chi-Georges encaramado a un árbol.
Murió hace unos años, después de irse de juerga con su padre. Llevaba seis días desaparecido cuando Pierre Villeneuve, que había salido a poner trampas para conejos, llegó corriendo a la tienda de comestibles con ojos desorbitados, gritando en francés: «¡Se burla de mí!». Los hombres de la tienda lo siguieron y encontraron a Chi-Georges echado en un sendero, con la cabeza sobre un árbol caído y los ojos y la boca picoteados por los pájaros. Todo su cuerpo se movía, infestado de gusanos. El pobre Pierre, que era el cobarde local, rezó durante meses, y si tenía que ir a algún lado de noche siempre llevaba un rosario, un farol, una linterna y cerillas, para no quedarse sin luz. Tenía miedo de que se le apareciera Chi-Georges.
Y luego estaban nuestros parientes indios de las reservas cercanas. Los indios y los mestizos nunca se habían apreciado mucho, quizá por ser tan distintos: nosotros éramos ruidosos, ellos discretos y solemnes hasta en los bailes y las fiestas. Los indios eran muy pasivos —se enfadaban por lo que les hacían, pero no contratacaban—, mientras que los mestizos tenían el genio vivo: rápidos para pelear, pero también para perdonar y olvidar.
La religión de los indios era muy valiosa para ellos y para los mestizos, pero nosotros nunca nos la tomábamos tan en serio. Todos asistíamos a sus danzas del sol y a sus reuniones especiales, pero nunca acabábamos de encajar. Siempre éramos los parientes pobres, los awp-pee-tow-koosons4. Se burlaban de nosotros y nos despreciaban. Ellos tenían tierras y seguridad, nosotros no teníamos nada. Como decía mi padre: «Ni un tiesto donde mear ni una ventana por donde echarlo». Nos toleraban, salvo cuando bebían; entonces peleaban, pero les dábamos unas buenas palizas. Sin embargo, sus ancianos, los mushoms (abuelos) y kokums (abuelas), eran buenos. Tenían prejuicios, pero como éramos parientes venían a visitarnos y nuestro pueblo los trataba con respeto.
El hermano de la abuela Dubuque era el jefe de su reserva y como me querían mucho pasaba temporadas con ellos. Mi mushom me malcriaba y mi kokum me enseñaba a ensartar cuentas, a curtir pieles y, en general, a ser una buena mujer india. En el futuro planeaban casarme con el hijo del jefe de una reserva vecina; pero ese niño me tenía miedo y yo no lo soportaba.
Me llevaban a powwows5, danzas del sol y conmemoraciones del Día del Tratado, y gracias a ellos aprendí el significado de estas celebraciones especiales. Mi mushom también me llevaba a las reuniones del consejo, que siempre eran iguales: el agente indio ponía orden en la reunión, sólo hablaba él, concluía y se iba. Recuerdo que yo le decía a mi mushom: «Tú eres el jefe, ¿por qué no hablas?». Cuando expresaba mi opinión sobre estos asuntos, kokum miraba a mi mushom y decía: «Es su parte blanca». Las mujeres indias no expresan sus opiniones; las mestizas, sí. Aunque me gustaba visitarlos, siempre me alegraba volver al bullicio y el desorden de mi pueblo.
4Awp-pee-tow-koosons: medias personas.
5Powwow: encuentro social y festivo-ceremonial entre varios pueblos nativos. (N. de la T.)