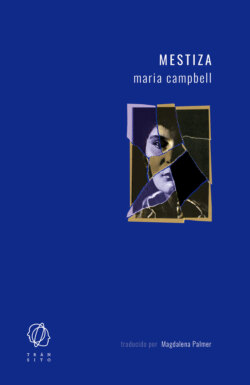Читать книгу Mestiza - Maria Campbell - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеMis ancestros huyeron a Spring River1, que se encuentra a ochenta kilómetros al noroeste de Prince Albert. Familias mestizas con apellidos como Chartrand, Isbister, Campbell, Arcand y Vandal se trasladaron allí después de la rebelión de Riel, en la que habían participado activamente. Ahora Riel había muerto, y con él sus esperanzas. En esta nueva tierra abundaban los pequeños lagos, las colinas rocosas y los bosques espesos. Los mestizos que se trasladaron aquí eran tramperos y cazadores autosuficientes y, a diferencia de sus hermanos indios, no estaban dispuestos a asentarse para llevar una existencia de constante miseria, viviendo de lo poco que podían arrancar del cultivo de aquellas tierras. Les atrajo esta parte de Saskatchewan porque era una buena región para cazar y no había colonos.
A finales de la década de 1920 estas tierras se incluyeron en la Ley de asentamientos rurales, y con ello resurgió la amenaza de la inmigración de colonos. A la sazón los lagos se secaban y tanto la caza como las pieles estaban al borde de la extinción. Sin otro lugar adonde ir, prácticamente todas las familias decidieron acogerse a la Ley de asentamientos rurales para poder optar a la propiedad de la tierra. No fue fácil aceptar que los tiempos habían cambiado, pero para dar un futuro a sus hijos tendrían que olvidarse de su vida libre y nómada.
La tierra costaba diez dólares por un cuarto de sección (el equivalente a un cuarto de milla cuadrada o 64,7 hectáreas). Era obligatorio roturar cuatro hectáreas en tres años, además de otras mejoras, para que se concediera el título de propiedad; de lo contrario, las autoridades del distrito confiscaban las tierras. La depresión económica y la escasez de pieles dificultaron que los mestizos reunieran dinero para adquirir los aperos necesarios para roturar la tierra. Unas pocas familias consiguieron arañar algo de dinero y contrataron mano de obra, pero nadie se arriesgó a comprar un equipo muy costoso para trabajar una tierra cubierta de rocas y ciénagas. Algunos lo intentaron con caballos, pero fracasaron. Llegaron la frustración y el desánimo. Simplemente no estaban hechos para la agricultura.
Las autoridades fueron reclamando gradualmente los terrenos sometidos a la Ley de asentamientos rurales y se las ofrecieron a los inmigrantes. Los mestizos pasaron a ser ocupantes ilegales de sus propias tierras y finalmente fueron expulsados por los nuevos propietarios. Regresaron, uno tras otro, a las tierras marginales y los terrenos reservados por el Gobierno para la construcción de nuevas carreteras, donde levantaron sus cabañas y establos2.
Y así empezó una miserable vida de pobreza, sin esperanzas de futuro. Aquella fue una generación completamente derrotada. Durante la rebelión, sus padres no habían conseguido hacer realidad sus sueños; también habían fracasado como agricultores y ya no les quedaba nada. La que había sido su ancestral forma de vida formaba parte del pasado de Canadá y carecían de un lugar en el mundo, pues creían que no tenían nada que ofrecer. Sentían vergüenza, y con ella perdieron el orgullo y las fuerzas para seguir adelante. Me duele pensar en aquella generación. Cuando escribo estas líneas, todavía quedan algunos de ellos: las abuelas y abuelos tullidos y encorvados de los barrios marginales; los que se internan en el bosque para morir; los que cuidan de los nietos cuando los padres están borrachos. Y también aquellos que, aunque hayan pasado cien años, siguen luchando por la igualdad y la justicia de su pueblo. El camino que tienen por delante es interminable y lleno de frustraciones y sufrimiento.
Me duele porque en mi infancia vislumbré un pueblo orgulloso y feliz. Los oí reír, los vi bailar y sentí su amor.
Un buen amigo me dijo: «Maria, que sea un libro alegre. No pudo ser tan malo. Nos sabemos culpables, no seas demasiado dura con nosotros». No siento rencor, esa es una etapa que ya he superado. Lo único que quiero decir es: así fueron las cosas; así siguen siendo. Sé que la pobreza no es exclusivamente nuestra. Vuestro pueblo también la sufre, pero en aquellos primeros tiempos al menos teníais sueños y un mañana. Ni mis padres ni yo tuvimos nunca aspiraciones de futuro. Nunca vi a mi padre replicar a un hombre blanco, salvo cuando estaba borracho. Nunca vi que él, ni ninguno de los nuestros, mantuviese la cabeza alta ante los blancos. Cuando se emborrachaban se volvían agresivos y belicosos, y sólo entonces conseguían asustarlos brevemente. Pero hasta esos momentos eran infrecuentes, porque acababan bebiendo demasiado y se transformaban en hombres patéticos y enfermos, que lloraban por el pasado, peleaban entre sí o se iban a casa a pegar a sus atemorizadas esposas. Pero me estoy adelantando, por lo que retrocederé un poco para hablar de la familia de mi padre.
El bisabuelo Campbell llegó de Edimburgo, Escocia, acompañado de su hermano. Hombres duros y curtidos, discutieron en el barco que los llevaba a Canadá y dejaron de hablarse. Los dos se asentaron en la misma zona, se casaron con mujeres nativas y formaron una familia. Mi bisabuelo se casó con una mestiza, sobrina de Gabriel Dumont. Antes de la boda los dos hermanos habían cortejado a la misma mujer, y aunque mi bisabuelo venció, siempre estuvo convencido de que su único hijo era de su hermano, por lo que nunca reconoció al abuelo Campbell como propio ni volvió a hablar con su hermano en lo que le quedaba de vida.
Gestionaba una tienda de la compañía de la Bahía de Hudson situada a pocos kilómetros de Prince Albert y comerciaba con los mestizos e indios de los alrededores. En 1885, cuando estalló la Rebelión del Noroeste, se puso de parte de la Policía Montada del Noroeste y de los colonos blancos. No era del agrado ni de sus vecinos ni de sus clientes. Nuestros ancianos lo llamaban «Chee-pie-hoos», que significa «espíritu maligno que salta arriba y abajo». Se decía que era muy cruel y que golpeaba a su hijo, a su mujer y a su ganado con el mismo látigo e igual violencia.
En una ocasión, el abuelo Campbell huyó de casa cuando tenía diez años. Su padre lo encontró y lo ató junto a su caballo, luego subió al carro y durante todo el camino a casa fue dando latigazos tanto al caballo como a su hijo.
También era un hombre muy celoso y vivía convencido de que su esposa tenía aventuras con todos los mestizos de los alrededores. Por este motivo, cuando estalló la rebelión y debía asistir a reuniones lejos de su casa, siempre se llevaba a su mujer. Esta, a su vez, transmitía a los rebeldes toda la información que oía, y también robaba para ellos munición y provisiones de la tienda de su marido. Cuando él lo descubrió, se puso furioso y decidió que la mejor forma de castigarla era azotarla en público. De modo que le desnudó la espalda y la golpeó con tanta crueldad que le dejó cicatrices de por vida.
Mi bisabuelo murió poco después. Hay quien dice que su familia lo mató, pero no se sabe con certeza. Su mujer se fue a vivir con los parientes de su madre, que vivían en lo que ahora se conoce como Parque Nacional Prince Albert. Aunque eran indios nunca formaron parte de una reserva, pues no estaban presentes cuando se firmaron los tratados. Mi bisabuela construyó una cabaña junto al lago Maria y crio allí a su hijo. Años después, cuando la zona pasó a formar parte del parque, el Gobierno le pidió que se marchara. Ella se negó, y después de que fracasaran todos los métodos pacíficos para expulsarla, enviaron a la Policía Montada. Mi bisabuela cerró la puerta, cargó su rifle y cuando llegaron les disparó por encima de la cabeza, amenazándoles con tirar a dar si se acercaban. La policía se marchó y nunca volvieron a molestarla.
La recuerdo como una mujer menuda de cabello blanco pulcramente trenzado y recogido con una cinta negra. Vestía faldas negras, largas hasta los tobillos, y blusas negras de manga larga y cuello alto. Siempre se adornaba el cuello con cuatro o cinco collares de cuentas de colores y una cadena de hilo de cobre, y en las muñecas llevaba pulseras de cobre para protegerse de la artritis. Calzaba mocasines y polainas estrechas que resaltaban sus diminutos tobillos, decoradas con diseños geométricos de púas de puercoespín.
La bisabuela Campbell, a la que siempre llamé «Cheechum», era sobrina de Gabriel Dumont y toda su familia había luchado junto a Riel y Dumont durante la rebelión. Solía contarme historias de la rebelión y de los mestizos. Decía que los nuestros nunca quisieron luchar, que ese no era nuestro estilo. Tan sólo queríamos que nos dejaran en paz para seguir viviendo a nuestra manera. Cheechum jamás aceptó la derrota en Batoche y siempre decía: «Como mataron a Riel creen que también nos han matado a nosotros, pero algún día, mi niña, eso cambiará».
Cheechum no soportaba que los colonos se instalaran en lo que ella consideraba nuestras tierras. Los ignoraba y se negaba a saludarles, ni siquiera al cruzarse con ellos por la calle. No se convirtió al cristianismo porque afirmaba que se había casado con un cristiano y que, si el infierno existía, ella ya había estado allí; ¡nada después de la muerte podía ser peor! Se burlaba de las ayudas de la asistencia social y de las pensiones para la tercera edad. Mientras vivió sola se dedicó a cazar con trampas u otros medios y a cultivar su huerto; era completamente autosuficiente.
El abuelo Campbell, hijo de Cheechum, era un hombre discreto. Nadie lo recuerda demasiado, pues los ancianos que siguen con vida apenas los vieron, ni a él ni a su mujer. La abuela Campbell era una mujer menuda de cabello negro rizado y ojos azules. Se apellidaba Vandal y su familia también había participado en la rebelión. No la recuerdo hablando, ni tampoco la oí nunca reír a carcajadas. Después de casarse se trasladaron al interior del bosque, a kilómetros de distancia, y apenas trataron con nadie. El abuelo Campbell fue buen amigo de Búho Gris, un inglés que vino a nuestra tierra a vivir como un indio. Mi abuelo amaba la tierra y tomaba de ella sólo lo que necesitaba para alimentarse. Mi padre dice que era un hombre tranquilo y amable que pasaba mucho tiempo con sus hijos. Murió joven y dejó nueve hijos; mi padre, de once años, era el mayor.
Tras la muerte del abuelo, la abuela Campbell se trasladó a una comunidad de blancos, donde ella y mi padre trabajaron como desbrozadores a razón de setenta y cinco centavos la media hectárea. La abuela envolvía sus pies y los de su hijo en piel de conejo y periódicos viejos antes de calzarse los mocasines, se ponían abrigos raídos e iban a trabajar a caballo y en trineo. Mi padre dice que a veces hacía tanto frío que se echaba a llorar, y que entonces ella se sacaba las pieles de conejo de sus zapatos para abrigar a su hijo, antes de seguir trabajando.
En primavera, después de que los agricultores roturasen la tierra desbrozada, tenían que volver para recoger piedras y raíces y quemar la broza, pues de lo contrario no les pagaban los setenta y cinco céntimos por media hectárea.
En otoño trabajaban en la cosecha. Y eso hicieron hasta conseguir suficiente dinero para adquirir una porción de tierra sometida a la Ley de asentamientos rurales. Ella y papá construyeron una cabaña y durante tres años intentaron cultivar. Como sólo tenían una par de caballos y papá los usaba cuando trabajaba para terceros, muchas veces era la propia abuela quien tiraba del arado. Después de deslomarse durante tres años, no consiguieron cumplir las mejoras que les exigía la ley y perdieron la propiedad del terreno. Entonces se trasladaron a la tierra de nadie que el Estado reservaba para la construcción de carreteras y se unieron a los «habitantes de los márgenes».
Cuando mi padre y sus hermanos crecieron, se dedicaron a cazar con trampas y a vender las piezas y whisky casero a los granjeros blancos de los asentamientos cercanos. A medida que fueron casándose, construyeron sus propias cabañas cerca de la de la abuela.
La abuela Campbell ocupa un lugar especial en nuestro corazón. Mi padre la quería muchísimo y siempre la trató con una ternura especial. Fue una gran trabajadora; daba la impresión de estar siempre ocupada en algo. Cuando mi padre intentó que dejara de trabajar, pues él podía mantenerla, mi abuela se enfadó y le dijo que él ya tenía una familia a la que cuidar, y que lo que ella hiciese no era de su incumbencia. Desbrozaba las tierras de los colonos, retiraba las piedras de sus terrenos, asistía en los partos de sus hijos y los cuidaba cuando estaban enfermos. Su casa siempre estuvo abierta a cualquier miembro de la comunidad, pero en los cuarenta años que vivió allí ningún blanco pasó jamás a verla y sólo tres ancianos suecos asistieron a su entierro.
Mi padre se casó a los dieciocho años. Fue a unas jornadas deportivas de la reserva india de Sandy Lake y vio a mi madre, que entonces tenía quince años; le gustó y la conquistó. Era un hombre muy apuesto, de cabello negro rizado y ojos de color gris azulado, fuerte, bravucón y salvaje. Le encantaba bailar, y eso hacía cuando mi madre lo vio por primera vez: bailar un rápido jig del río Rojo. Mi padre la había visto cociendo bannocks en una hoguera, delante de la tienda de su familia. Daba la vuelta a las tortas de pan igual que mi abuela y, cuando aquella joven alzó la vista, le pareció tan bonita que casi se cayó de espaldas. Me contó que al preguntar por ella le dijeron que era la única hija de Pierre Dubuque, y que si no la dejaba en paz, su padre le dispararía. Papá me dijo que a mamá le sobraban los pretendientes, y que el más apasionado era un sueco de una comunidad cercana que tenía una granja enorme y montones de dinero. Pero mi padre estaba decidido a casarse con ella. Aquella noche vio que a mamá le gustaba bailar, y bailó con todas sus fuerzas esperando que se fijara en él. En cuanto lo vio, ella supo que era su hombre. Es así como recuerdo a mi padre cuando yo era niña: cálido, feliz, siempre riendo y cantando; pero lo vi cambiar con los años.
Mi madre era muy guapa, menuda, de ojos azules y cabello cobrizo; también discreta y amable, a diferencia de las mujeres extrovertidas y bulliciosas que nos rodeaban. Siempre estaba cocinando o cosiendo. Le gustaban los libros y la música, y se pasaba horas leyéndonos la colección de libros que le había dado su padre. Crecí con Shakespeare, Dickens, Walter Scott y Longfellow.
Las historias de aquellos libros despertaron mi imaginación. Cuando hacía buen tiempo, hermanos, hermanas y primos nos reuníamos detrás de casa y organizábamos obras de teatro. La cabaña de troncos era nuestro imperio romano, y los dos pinos las puertas de Roma. Yo interpretaba a Julio César envuelta en una sábana larga con una rama de sauce en la cabeza. Mi hermano Jamie era Marco Antonio y los gritos de «¡Ave, César!» resonaban por todo el poblado. Otras veces construíamos una balsa de troncos y la cubríamos con un dosel que en realidad era una colcha de patchwork adornada en sus cuatro extremos con coloridos pañuelos de mamá. Tendíamos una vieja alfombra de piel de oso en el suelo y Cleopatra —nuestra prima pelirroja de piel blanca— subía a bordo.
¡Ay, cuánto quería yo ser Cleopatra! Pero mi hermano Jamie me decía: «Maria, tienes la piel demasiado oscura y tu pelo es como el de un negro». Así que no me quedaba otra que ser César. Todos los esclavos de Cleopatra embarcaban con ella y empujábamos la balsa por la ciénaga, mientras César esperaba en la otra orilla para darle la bienvenida en Roma. A menudo la pobre Cleo y su séquito de esclavos acababan mal, porque la balsa se deshacía y terminaban todos en el agua. Luego los senadores (nuestras madres) los pescaban y teníamos que dedicarnos a otra cosa. Muchos de nuestros vecinos blancos nos preguntaban a qué jugábamos y se echaban a reír. Supongo que era divertido: César, Roma y Cleopatra entre mestizos en los remotos bosques del norte de Saskatchewan.
En aquellos primeros tiempos mi madre reía mucho, pero lo que más recuerdo es su aroma limpio y especiado cuando me abrazaba y me cantaba de noche. Tenía una voz suave y nos cantaba para ayudarnos a dormir.
La familia de mi madre era muy distinta de la de mi padre. La abuela Dubuque era una india registrada3, muy distinta de la abuela Campbell porque la criaron en un convento. El abuelo Dubuque era un francés grandullón y decidido oriundo de Dubuque, Iowa. Su abuelo había sido coureur de bois (comerciante de pieles) y la corona española le había otorgado el derecho de explotación de un terreno en Iowa. Allí la familia se dedicó a la extracción de minerales y a la industria maderera y fundó la ciudad de Dubuque. Mi abuelo vino a Canadá y organizó su matrimonio con mi abuela a través de las monjas del convento. Mi madre era su única hija, y cuando cumplió cinco años la enviaron a un convento para que recibiese educación.
Mi abuelo quería casarla con un caballero y que viviese como una dama. Casi se le parte el corazón cuando ella escapó con papá. Para mayor decepción, mi madre vivía en la ruta de los tramperos cuando yo nací a inicios de la primavera. Sin embargo, acabó dando su bendición al matrimonio seis meses después.
1En algunos casos se han modificado los nombres de personas y lugares.
2El Gobierno reservaba estas tierras públicas, denominadas «Road Allowance», para la construcción de carreteras y, por tanto, no formaban parte de los lotes que se asignaban a los colonos para dedicarlos a la explotación agrícola. Pero tampoco los mestizos podían obtener derecho alguno sobre ellas y el Gobierno podía expulsarlos en cualquier momento, lo que los dejaba en una situación sumamente precaria. A los mestizos tampoco les estaba permitido ocupar las tierras que, según los tratados firmados, se reservaban para los indios. (N. de la T.)
3Indios reconocidos oficialmente como parte firmante de los tratados suscritos entre 1871 y 1922 por varios pueblos nativos y el Gobierno. Como tales, tienen derechos y beneficios de los que están excluidos los mestizos. (N. de la T.)