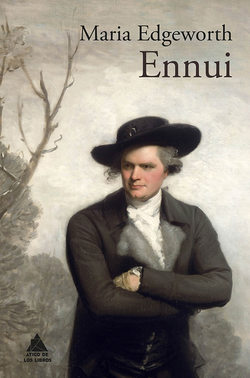Читать книгу Ennui - Maria Edgeworth - Страница 14
Capítulo 6
ОглавлениеEs tu contente à la fleur de tes ans?
As tu des goûts et des amusemens?
Tu dois mener une assez douce vie.
L’autre en deux mots repondait ‘Je m’ennuie.’
C’est un grand mal, dit la fée, et je croi
Qu’un beau secret est de rester chez soi.*
Vientos desfavorables me detuvieron seis días en Holyhead. Harto de ese miserable lugar, mi mal humor me hizo maldecir Irlanda, y en dos ocasiones resolví regresar a Londres, pero el viento cambió y pronto mi carruaje fue subido a bordo del paquebote, así que zarpé y arribé sano y salvo a Dublín. Me sorprendió la excelencia del hotel en el que me alojé. No tenía idea de que se pudiera encontrar en Dublín residencia tan acogedora. La casa, según me dijeron, era propiedad de un noble: estaba decorada y amueblada con un grado de elegancia, incluso de magnificencia, que no había visto ni en los mejores hoteles de Londres.*
—¡Ah, señor! —me dijo un caballero irlandés que me encontró admirando la escalera—, todo esto está muy bien, es muy elegante, pero es demasiado bueno y elegante como para durar; vuelva aquí dentro de dos años y verá como está todo descuidado y en ruinas. Por lo común eso es lo suele suceder con nosotros, los irlandeses: sabemos proyectar, pero no calcular, todo lo queremos a una escala demasiado grande. Confundimos un principio grandioso con un buen principio. Empezamos como príncipes y terminamos como mendigos.
Descansé solo unos pocos días en una capital en la que había dado por supuesto que no habría nada interesante para un recién llegado de Londres. Al conducir por las calles, sin embargo, me sorprendió ver edificios que, debido a mis prejuicios, me costaba creer que fueran irlandeses. También vi cosas que me recordaron las observaciones que me había hecho aquel caballero en mi hotel. Observé varios ejemplos de inicios grandiosos lamentablemente mal finalizados, con una mezcla de lo magnificente y lo irrisorio, de lo admirable y lo execrable. Aunque mi intelecto no estaba educado, estas cosas me parecieron obvias. De todas las facultades de mi mente, mi gusto había sido la que más había ejercitado, porque siempre había sido la que menos me había costado utilizar.
Impaciente por ver mi propio castillo, me marché de Dublín. De nuevo me quedé atónito por la belleza del paisaje y la excelencia de los caminos. En mi ignorancia yo había creído que en toda Irlanda no había un solo árbol y que sus carreteras eran casi intransitables. Con la rapidez del crédulo, pasé ahora de un extremo al otro. Concluí que deberíamos viajar con la misma celeridad que por la carretera de Bath y decidí que el viaje, cuya duración se había previsto en cuatro días, se haría en dos. Como todos los que no tienen nada que hacer en ninguna parte, yo siempre tenía una prisa prodigiosa y la noble ambición de recorrer la mayor distancia posible en un periodo dado de tiempo. Viajaba en una calesa ligera, y con mis propios caballos. Mi ayuda de cámara (un inglés) y mi cocinero (un francés) me seguían en un coche de alquiler; mientras no se quedaran atrás, como lo hicieran era asunto suyo. Por la noche, mis criados se quejaron amargamente de los coches de posta irlandeses y me rogaron que les permitiera ir más lento que yo al día siguiente. Yo no podía consentirlo de ninguna manera pues ¿cómo iba a sobrevivir sin mi ayuda de cámara y mi cocinero francés? Por la mañana, cuando me preparaba para partir y ya estaba sentado en mi carruaje, mi inglés y mi francés acudieron a la puerta de mi calesa, tan enfadados que uno era incapaz de hablar y al otro no se le entendía nada. Al final el objeto que había causado su indignación habló por sí mismo. Del patio del mesón salió un coche de alquiler en el más deplorable estado que jamás vi, con el cuerpo montado a una altura prodigiosa sobre unos amortiguadores incapaces de doblarse, e inclinado hacia adelante, con una puerta que se abría porque no cerraba bien y tres persianas subidas porque no podían bajarse, el pescante atado por dos sitios, la llanta de hierro de las ruedas oxidada y medio salida, estacas de madera en lugar de ejes y cuerdas a modo de arnés. Los dos caballos eran dignos de su arnés; desgraciadas criaturas, poco más grandes que perros, que parecían haber sido exprimidas hasta su último aliento y cuyo aspecto anunciaba que no habían sido cepilladas en toda su vida. Les asomaban los huesos a través de la piel, uno estaba cojo, el otro ciego; uno tenía la espalda en carne viva, el otro el pecho lleno de bilis; a uno le asomaba el cuello por debajo de la collera, y el otro llevaba una brida medio rota por la que le tiraba de la cabeza un hombre vestido como un mendigo loco, tocado con media peluca y medio sombrero, ambos horribles, y colocados en direcciones opuestas; vestido con un abrigo largo y desharrapado atado en la cintura con una cuerda barata y a través de cuyos grandes desgarrones en los faldones mostraba sus multicolores piernas desnudas, mientras que algo parecido a unas medias colgaba arrugado en de sus tobillos. Los ruidos que hacía intentando no sé si amenazar o animar a sus caballos, no oso describirlos.
Indignado, llamé al dueño:
—Espero que estos no sean mis caballos ni esta la calesa destinada a mis sirvientes.
El posadero y el pobre que se preparaba a oficiar de postillón exclamaron perfectamente al unísono:
—¡Diantre, si no hay calesa mejor en todo el condado!
—¿Que no hay otra mejor? —dije yo— ¿Están ustedes hablando en serio? ¿Es que es la única?
—De verdad, con la venia de su señoría, que esta es la mejor calesa del condado. Tenemos dos más, claro que sí, pero una no tiene techo y la otra no tiene suelo. En definitiva, que no hay otra mejor que esta que ve usted.
—¡Y estos caballos! —protesté yo— ¡Por el amor de Dios, este caballo está tan cojo que apenas puede caminar!
—Oh, tranquilícese su señoría, que aunque no puede caminar, corre la mar de bien. Menudo bicho está hecho el truhán, ya me entiende su señoría. Siempre hace lo mismo antes de salir.
—¡Y qué hay de ese otro animal, con el pecho lleno de bilis!
—Pues mucho mejor le va así, pues una vez se calienta, es el que corre a la velocidad de la luz, verá su señoría. ¿No es Knockecroghery?* ¿No pagué por él quince guineas, menos el penique de la suerte, en la feria de Knockecroghery, y no tenía entonces ni cuatro años todavía?
No pude evitar sonreír ante su discurso, pero mi ayuda de cámara, persistente en su aire de severo enojo, declaró sombrío que de ningún modo subiría en un coche tirado por esos caballos y el francés, con gran acompañamiento de gestos, lanzó hacia mí una verborrea prodigiosa imposible de comprender para los mortales.
—Os diré lo que podemos hacer —dijo Paddy—, llévese cuatro caballos, como corresponde a un caballero de su categoría, y verá como hacemos camino rápidamente.
Y dicho esto se puso el nudillo de su dedo índice en la boca y lanzó un silbido fuerte y largo. Unos instantes después le respondió con otro silbido alguien desde los campos.
Protesté contra este proceder, pero fue en vano: apenas se habían enganchado el primer par de caballos cuando llegó de los campos un chaval con los otros dos frescos del arado. Los engancharon también muy rápido, aunque no acierto a comprender como lo hicieron con esos arneses.
—Ahora esto ya es óptimo —dijo Paddy.
—Pero este coche se romperá en la primera milla de viaje —dije.
—¿A esta calesa se refiere su señoría? Pues yo creo que aguantará hasta el fin del mundo. Ni el universo entero podría romperla, bien lo sé, que ayer mismo la reparamos.
Entonces, tomando su látigo y las riendas con una mano, se levantó las medias con la otra y de un solo salto subió a su puesto y se sentó, como todo un cochero, en la gastada balda de madera que servía de pescante.
—Dejadme un atlas gordo de esos de caminos para que me sirva de cojín —dijo.
Le lanzaron una manta por encima de la cabeza de los caballos, que Paddy cazó al vuelo.
—¿Dónde estás, Hosey? —gritó.
—Voy, deja que me ponga un poco de paja en la pierna —contestó Hosey—. ¡Subidme! —añadió este postillón modelo, volviéndose hacia uno de la multitud de espectadores sin nada mejor que hacer que se habían congregado a nuestro alrededor.
—¡Venga! ¡Subidme, empujad fuerte! ¿Es que no podéis?
Un hombre lo agarró por la rodilla y lo subió al caballo: estuvo sobre la silla en un santiamén y luego, agarrándose a la crin del animal, se inclinó a por la brida, que estaba bajo los pies del otro caballo, la agarró y, muy satisfecho consigo mismo, se volvió a mirar a Paddy, que a su vez miró hacia la puerta de la calesa donde estaban mis enfadados sirvientes, «seguros hasta que llegue en último día». En vano el inglés, con su monótona cólera, y el francés, utilizando todas las notas de la escala, increparon a Paddy: la necesidad y la astucia estaban del lado del irlandés, que rebatió cuanto se dijo contra su calesa, sus caballos, él mismo y su país con invencible destreza cómica, hasta que al final, sus dos adversarios subieron perplejos al vehículo donde quedaron encerrados inmediatamente entre la paja y la oscuridad. Paddy, en tono triunfal, llamó a mis postillones y les ordenó «que se apuraran y no retrasaran más la partida».
Sin pronunciar una sílaba, empezaron a conducir, pero no pudieron evitar, ni yo tampoco, mirar atrás para ver cómo les iba a los del otro coche. Vimos a los caballos de delante desviarse a la derecha y luego hacia la izquierda, y correr en todas direcciones menos recto, mientras Paddy se desgañitaba con Hosey:
—¡Pero, hombre, mantenlos en el centro del camino! ¿Es que estás tonto? Que no te estoy pidiendo la luna, ¡vamos, vamos!
Al fin, a fuer de utilizar el látigo, persuadieron a los cuatro caballos de que iniciasen un galope irregular, pero no tomaron bastante impulso ni tuvieron fuerzas subir una colina que había justo al terminar el pueblo, y para ayudarlos a superarla se reunió toda una tropa de muchachos desharrapados, que empujaron el coche hasta la cima. Media hora después, cuando nosotros apurábamos el freno para descender una colina bastante empinada, me quedé demudado al ver a Paddy que, con los caballos a galope tendido, pasó traqueteando y dando botes junto a nosotros. Mi gente le hacía señas de que echara el freno, pero por toda respuesta él gritó:
—¡No pasa nada!
Y agitando las largas riendas, y dando golpes en su banqueta con el pie, pasó junto a nosotros, bajando la colina como un trueno. Mis ingleses estaban espantados.
—La curva que hay justo al final de la cuesta, al pie de la colina, es la más cerrada y traicionera que he visto en mi vida —dijo mi postillón, tras unos instantes de estupefacto silencio—. Como que me llamo John que se van a partir la crisma.
Pero no fue así: después de frenar y más frenar, nos encontramos con Paddy sano y salvo al pie de la cuesta, arreglando tranquilamente algo del atelaje.
—Si eso se te hubiera roto cuando estabas bajando la colina a toda velocidad —le dije—, no lo habrías contado, Paddy.
—Eso es cierto, dice bien su señoría: pero no me pasó, ni me pasará nunca bajando la colina con la ayuda de Dios y un poco de suerte.
Con esta confianza doble en la providencia y en su buena suerte que tanto me divirtió, continuó su camino Paddy. Le hacía feliz ir por delante de nosotros, y siguió haciéndolo hasta que llegó a un tramo estrecho del camino en el que estaban reparando un puente. Y allí se detuvo en seco. Paddy fustigó a sus caballos y les llamó de mil maneras horribles, pero uno de los caballos de tronco, Knockecroghery precisamente, estaba inquieto y al punto empezó a dar furiosas coces. Parecía inevitable que la primera coz que diera al riel, que era a donde el caballo apuntaba, lo demoliera al instante. Mi ayuda inglés y mi cocinero francés sacaron la cabeza por la única ventana practicable y exigieron a gritos que les dejaran salir.
—¡No pasa nada! —gritó Paddy.
No tenían ni fuerza ni habilidad para abrir la puerta por sí mismos. A un lado una de las ruedas traseras, que había pertenecido a otro carruaje, era demasiado grande y no permitía que se abriera la puerta, y por el otro lado la contraventana impedía su huida, así que estaban presos dentro. Los obreros que estaban trabajando en el puente se acercaron y, apoyándose en sus palas, se pusieron a contemplar el espectáculo. Como mi carruaje no podía pasar, yo también me vi obligado a ser espectador de este combate entre hombre y caballo.
—¡No pasa nada! —repitió Paddy—. Os digo que ya me tiene hasta la coronilla. ¡Vale ya, Knockecroghery, bestia reconsagrada! ¡Oh, el muy truhán cree que me tiene confundido, pero le voy a enseñar lo que vale un peine!
Después de estos gritos de guerra, Paddy hizo restallar el látigo, Knockecroghery siguió coceando y Paddy, que no parecía consciente del peligro en el que estaba, se quedó sentado en el pescante al alcance de las patas del animal, apartando una pierna, luego la otra, y moviéndose según el animal apuntaba con sus cascos, esquivando las coces siempre de milagro, con una combinación de temeridad y coraje que hizo que lo contempláramos ora como un héroe ora como un loco. Se recreaba en el peligro, seguro del triunfo y de la simpatía de los espectadores.
—¡Ah! ¿Acaso no lo tengo bien calado? ¡Será mala bestia! ¡A mí no me va a tomar el pelo! ¡Para tozudo, yo! Vean, vean, ya ha entrado en razón, y ahora que ya sabe quién manda todo va a ir como la seda. ¡Aaaah! Desde luego, tiene carácter, pero yo no tengo menos que él; mal iríamos si un hombre como yo no pudiera con un caballo, y más una yegua, por muy mala que sea.
Después de esta dura batalla, y de la correspondiente celebración de la victoria, Paddy hizo que su sometido adversario caminara unas pocas yardas para dejarnos pasar pero, para consternación de mis postillones, los obreros cerraron entonces el camino con una cuerda, y como explicación dijeron:
—Disculpe su señoría, pero la carretera está muy seca y mejor esperar un momento a que se moje un poco.
—Pero ¿qué quieren decir estos tipos? —pregunté yo, estupefacto.
—Lo único que quieren es un chelín inglés, para beber algo a la salud de su señoría —dijo Paddy.
—¿Quieren un chelín inglés para beber a mi salud?
—Así es, eso son trece peniques, uno más que un chelín irlandés, si le place a su señoría, que es lo que se junta en un chelín inglés.
Les arrojé un chelín, retiraron la cuerda y por fin pudimos proseguir nuestro viaje. No supimos nada más de Paddy hasta el anochecer. Llegó dos horas después que nosotros y afirmó que esperaba paga doble por haber traído tan bien a todos aquellos caballeros míos.
Debo decir que durante este viaje me enfrenté a numerosos retrasos y desastres: un herrero que había vuelto borracho de un funeral dejó cojo a uno de mis caballos al herrarlo; un choque con una calesa rompió la parte de atrás de mi carruaje; una noche tuve que pasar sin cena en una posada grande y desolada en la que no había otra cosa que whisky, y otra noche dormí en un antro diminuto y lleno de humo en el que el más humilde de mis sirvientes en Inglaterra se habría negado a alojarse. Aunque me quejé amargamente y juré que era imposible para un caballero viajar con dignidad por Irlanda, no recuerdo haber experimentado menos ennui en ninguno de mis viajes. Perdí la paciencia no menos de veinte veces al día, pero ciertamente no sentí ningún ennui, y estoy convencido de que los beneficios que los viajes reportan a algunos pacientes son inversamente proporcionales a la comodidad y lujo con los que se desplazan. Cuando se ven obligados a utilizar sus facultades y a ejercitar sus miembros, se olvidan de aquello que aflige sus nervios, como me sucedió a mí. Bajo este principio recomiendo a los hipocondriacos con posibles un viaje por Irlanda antes que a ningún país del mundo civilizado. Puedo prometerles no solo que les invadirá a menudo la ira, con los beneficios que ello conlleva para mejorar circulación de la sangre, sino que incluso, en el cénit de la impaciencia, les acometerán saludables convulsiones de carcajadas por las cómicas circunstancias que adornarán los desastres que padezcan. Además, si tienen buen corazón, la cálida y generosa hospitalidad que recibirán en este país, desde la más humilde cabaña hasta los castillos, despertará sus mejores sentimientos.*
Avanzada la tarde del cuarto día llegamos a una posada en la linde del condado en que estaban mis tierras. Era una de las partes más salvajes de Irlanda. No pudimos encontrar caballos, ni alojamiento de ningún tipo, y nos quedaban todavía varias millas de camino. Como única comodidad, la sucia posadera, que se había casado con el mozo de cuadra y llevaba pendientes de gota de oro, nos recordó que:
—Claro, si esperan como una hora, mientras se comen un buen huevo fresco para reponer fuerzas, tendrán una luna espléndida.
Tras no pocas imprecaciones infructuosas, mi cocinero francés se vio obligado a viajar en uno de mis caballos de montar, mi caballerizo tuvo que quedarse allí y seguirnos al día siguiente, permití que mi ayuda de cámara se sentara en la calesa conmigo y continué el viaje con mis propios y agotados caballos. La luna salió, tal y como había prometido mi posadera, y pude contemplar el paisaje del país. Al acercarnos a mis tierras, que estaban en la costa, comprobé que las casas eran pocas y dispersas, y los árboles presentaban un aspecto enfermizo; todos estaban inclinados en la misma dirección debido a la constante brisa que soplaba desde el océano. Nuestra carretera discurría junto a la costa, en la que no vi más que rocas y sus sombras sobre el agua. Como la calzada era de tierra, los cascos de los caballos no hacían ruido y nada interrumpía el silencio de la noche excepto el sonido de las ruedas de los carruajes sobre la arena.
—¿Qué hora crees que será, John? —dijo uno de mis postillones al otro.
—Desde luego, más de las doce —dijo John—, y este, desde luego, es un extraño lugar irlandés al que resulta casi imposible llegar, según veo.
John, tras una pausa, prosiguió:
—Te digo, Timothy, que me parece que esta carretera que seguimos nos acabará llevando mar adentro. Supongo yo que si la seguimos acabaremos topando no con un castillo, sino con un barco, pero no sé decir exactamente dónde.
Consternados y perdidos, al final se detuvieron a debatir si aquel era el camino correcto para ir a la casa. Mientras conversaban entre ellos, se acercó un carretero irlandés, que silbaba mientras caminaba junto a su carro y su caballo.
—Buen amigo, ¿es este el camino que lleva al castillo de Glenthorn?
—A Glenthorn va, desde luego, señor.
—¿Y va al castillo?
—De bruces se darán con él, después de la siguiente curva.
—¡De bruces! —Mientras los postillones se preguntaban sobre el significado de esa expresión, el carretero dejó un momento caballo y carro, dio media vuelta y se acercó a ellos para explicar por signos lo que no conseguía hacer inteligible con palabras.
—¿Ven? ¿Pues no está aquí el castillo? —gritó, adelantándose a nosotros en la curva y quedándose allí, señalando algo que nosotros no podíamos ver, pues lo ocultaba un promontorio de rocas.
Cuando alcanzamos en punto en el que él estaba, pudimos ver una panorámica completa del castillo de Glenthorn: parecía elevarse del mismo mar, abrupto y aislado, con toda la lúgubre grandeza de otros tiempos, con sus torretas y murallas y una enorme entrada cuyo arco ojival retrocedía en perspectiva entre las torres que lo rodeaban.
—¡Es el señor en persona, si no estoy muy equivocado! —dijo nuestro guía, quitándose el sombrero—. Mejor será que me adelante y dé la voz en el castillo.
—No, amigo mío, no hay motivo para que se tome más molestias de las que ya se ha tomado; mejor vuelva con su caballo y su carro, que ha dejado en el camino.
—Oh, ya están acostumbrados, señor, continuarán tranquilamente solos y yo iré corriendo al castillo como una liebre para llevar la noticia.
Dicho y hecho, echó a correr frente a nosotros sorprendentemente rápido, mientras nuestros cansados caballos nos arrastraban con lentitud penosa por el camino de tierra. Al acercarnos, las puertas del castillo se abrieron y varios hombres, que parecían enanos comparados con el altísimo edificio, salieron empuñando antorchas. Por el esfuerzo que hacían y la vehemencia con la que se gritaban los unos a los otros, uno habría creído que el castillo entero estaba en llamas, cuando en realidad solo estaban bajando el puente levadizo. Mientras cruzábamos este puente, se abrió una ventana en el castillo, y una voz, que reconocí como la de la anciana Ellinor, exclamó:
—¡Cuidado con el agujero que hay en medio del puente! ¡Dios te bendiga!
Crucé el puente salvando el hueco y pasé por la enorme puerta, que se abría a un camino porticado al final del cual acababan de encender una lámpara: finalmente llegué a un gran espacio abierto, que era el patio del castillo. El sonido hueco de los cascos de los caballos y el del carruaje traqueteando por el puente levadizo fue inmediatamente substituido por las extrañas y ansiosas voces de personas que llenaban el patio con todo tipo de ruidos, en un contraste radical y sorprendente con el silencio con el que habíamos viajado sobre el camino de tierra. El enorme efecto que mi llegada surtió de inmediato entre la multitud de sirvientes y demás empleados que salieron del castillo me dio una idea de mi importancia mucho mejor que nada de lo que había vivido en Inglaterra. Estas personas parecían haber «nacido para servirme»: la afanosa precipitación con la que corrían de un lado a otro, el tono en que se dirigían a mí, diciendo, algunos entre lágrimas, «¡Larga vida al conde de Glenthorn!»; otros me bendecían por haber venido a gobernarlos. El conjunto me transmitía más la idea de vasallos que de arrendatarios y hizo que mi imaginación volara siglos atrás, a la época de los señores feudales.
La primera persona que vi al entrar en el salón de mi castillo fue a la pobre Ellinor, que se abrió camino a empujones hasta mí:
—¡Es él! —gritó ella.
Entonces, volviéndose de súbito, añadió:
—¡Mis ojos lo han visto en su castillo! ¡Mis ojos lo han visto aquí y si Dios quiere llevarme ahora mismo, moriré contenta!
—Mi buena Ellinor —dije yo, profundamente emocionado por su afecto—, mi buena Ellinor, espero que vivas muchos años felices más, y si puedo contribuir…
—¡Y que me hable con tanto cariño delante de todos! —me interrumpió—. ¡Oh! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado!
La anciana rompió a llorar y, tapándose el rostro con el brazo, se marchó de la sala.
Las escaleras que tuve que subir y la longitud de las galerías por las que me condujeron hasta llegar a mis aposentos —donde me sirvieron la cena— me dieron una idea de lo grande que era mi castillo, pero estaba demasiado fatigado como para disfrutar de las gratificaciones que ofrece el orgullo. Al sencillo placer del apetito, en cambio, me entregué por completo: devoré con voracidad una de las cenas más abundantes y hospitalarias que jamás se ha preparado para un noble, ni siquiera en los tiempos en que los bueyes se asaban enteros. A continuación me entró tanto sueño que pedí que me llevaran de inmediato a la cama. Fui llevado por otra serie interminable de cámaras y pasillos y, mientras atravesaba uno de estos, se abrió la puerta de un extraño dormitorio y de ella emergieron varias cabezas de mujer, entre las cuales pude distinguir el rostro de la anciana Ellinor; pero en cuanto me volví hacia ella, la puerta se cerró tan rápido que no tuve tiempo de hablar. Solo alcancé a oír las palabras:
—¡Bendito sea! ¡Es él!
Tenía tanto sueño que me alegré de ahorrarme una posible conversación, pero agradecí de corazón la bendición de mi pobre nodriza. La torre en la que, tras constantes agasajos, me dejaron al fin a solas para que reposara, estaba decorada con magníficos tapices antiguos. Se asemejaba tanto a una habitación de un castillo encantado que, de no haber estado demasiado cansado, sin duda habría pensado en la señora Radcliffe.* Pero lamento decir que no tengo ningún misterio ni hecho portentoso que explicar sobre esa noche, pues en cuanto me tendí en mi antigua cama, me sumí en un profundo sueño.