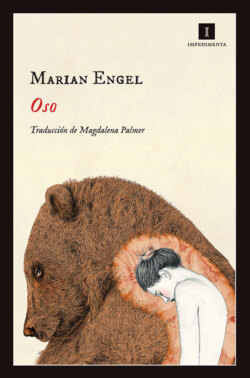Читать книгу Oso - Marian Engel - Страница 6
2
ОглавлениеEl 15 de mayo Lou cargó carpetas, papel, fichas, cuadernos y una máquina de escribir en su coche. Había desenterrado su viejo equipo de acampada: chaquetones de lana a cuadros, botas de montaña y un saco de dormir juvenil. El director le estrechó la mano como despedida y retrocedió por el olor a naftalina.
—Tu hombre se llama Homer Campbell. Sales de la autopista 17 en Fisher’s Falls y continúas por la nacional 6 hasta un pueblo llamado Brady. Doblas a la izquierda en el cruce y sigues el río hasta llegar al puerto deportivo de Campbell. Homer te prestará una barca y te llevará a la isla. Hablé ayer mismo con él. Dice que ha instalado un nuevo depósito de propano y que ha hecho que alguien limpie la casa.
La carretera se dirigía al norte. Lou la siguió. Tras cruzar un Rubicón en la divisoria de aguas empezó a sentirse libre. Aceleró eufórica, rumbo a las tierras altas.
El inventario de la casa y de los anexos facilitado por los abogados indicaba que no necesitaba llevar muchas cosas. La casa no era una cabaña. Tenía seis habitaciones, entre las que se incluía la biblioteca. Había muchos sofás, muchas mesas, muchas sillas. Mientras pasaba revista al inventario, fue imaginándose aquellos muebles de patas amplias y separadas. Presentía que todo sería confortable.
La tierra era un frenesí de verde reciente. Al cruzar la bahía en la cubierta del transbordador que comunicaba el arco fragmentado de islas calizas, se estremeció. Las gaviotas sobrevolaban en círculos la embarcación y a lo lejos sonó una sirena. Pasó ante una isla grande donde había querido vivir toda su vida y ante una pequeña, que los indios suponían hechizada, donde la habían llevado de niña. Recordaba que había llegado en un gran barco y que al bajar a tierra encontró todos los senderos cubiertos de hiedras venenosas tan altas como ella. Sus padres buscaban gencianas azules y hepáticas blancas. Entretanto, Lou se quedó fascinada por el esqueleto de la libélula más grande del mundo; estaba atrapada en una telaraña, en la ventana de una cabaña, y la habían succionado hasta secarla.
Las islitas flotaban inocentes entre las olas, mecidas por las boyas.
En esa época del año no solía haber muchos pasajeros a bordo: unos pocos cazadores, una pareja de indios con chaquetas de esquí color magenta, una pareja de ancianos que leía en lo alto de la escalera de cubierta y una familia francófona con ropa deportiva nueva en tonos pastel. La tradición de que todo lo destinado a la vida al aire libre debía estar manchado, lleno de pelusa y tener al menos cuarenta años de antigüedad parecía obsoleta, salvo para ella. Pensó en un conocido suyo que afirmaba que hoy en día era imposible encontrar una mujer que oliese a sí misma…
Ya anochecía cuando atracaron en el muelle. Conservaba nítidos recuerdos de su estancia allí. Recordaba una playa, un lago plateado y que había pasado algo triste. Sí, algo había pasado cuando era pequeña, alguna muerte. Le extrañó no haber regresado nunca a aquella parte del mundo.
Mientras esperaba para desembarcar el coche, vio que los indios subían a una furgoneta blanca.
Era demasiado tarde para llegar al puerto deportivo antes de que oscureciese; el trayecto en transbordador había llevado su tiempo, como era de esperar. Reservó una habitación en el motel de una playa desierta y se dedicó a deambular por la orilla hasta el anochecer, escuchando los pájaros.
«Tengo la extraña sensación de haber vuelto a nacer», escribió en una postal al director.
A la mañana siguiente, mientras cruzaba la isla en coche, el corazón le dio un vuelco al ver las montañas peladas de Algoma. ¿Dónde he estado?, se preguntó. ¿En una vida que ahora podría considerarse una ausencia de vida?
Durante un tiempo las cosas le habían ido mal. No podía mencionar ningún problema en concreto; más bien era como si la vida, en general, la tuviese tomada con ella. Todo se empeñaba en volverse gris. Aunque al principio se había divertido en la reclusión erudita del trabajo, en la protección que le daba frente a las vulgaridades del mundo, después de cinco años sentía que su empleo la había envejecido desproporcionadamente, que ahora era tan vieja como los papeles amarillentos que se pasaba los días desplegando. Si muy de vez en cuando alzaba la vista del pasado y miraba el presente, este se esfumaba ante sus ojos, tan inaprensible como un espejismo. Pese a haberlo comentado con el director, que rebajó aquel estado mental a simple gaje del oficio, seguía sin satisfacerle que fuera así como debía vivirse la única vida que se le había brindado.
Ya era tarde cuando aparcó junto al puerto. Entró en la tienda, una construcción de cemento, y preguntó por Homer Campbell. El tendero de cara redonda admitió que era él.
—Debes de ser la dama del instituto, el señor Dickson me ha escrito al respecto. Has llegado pronto. Podemos salir esta noche.
Llamó a su hijo y juntos empezaron a descargar el coche de inmediato. Cuando Lou se inquietó un poco por la máquina de escribir, él la fulminó con una mirada compasiva.
Homer Campbell era un hombre alegre de mediana edad. Su hijo Sim, de cabello y ojos pálidos, un fantasma, un albino, cargó silenciosamente una segunda barca con cajas de provisiones que ya le habían preparado. Homer se dirigía a su hijo con silbidos y cloqueos, como haría con un animal. El hijo tenía los pies grandes, era tímido y pasivo; quince o dieciséis años como mucho, concluyó Lou.
Se notó extraña al sentarse en la embarcación; era como si ya no fuera capaz de doblarse. Homer intentó enseñarle a arrancar el motor, pero ella se sentía muy lejos de todo aquello.
Había estudiado las cartas náuticas. Sabía que la isla de Cary estaba varios kilómetros río arriba de esa desembocadura llena de juncos que ahora empezaban a remontar. Parecía un lugar accesible sobre el mapa, pero Lou ya sabía que el coronel no había tenido en cuenta que, pese a su amplia desembocadura, el río iba apagándose corriente arriba, por lo que su pantanoso refugio estaba más aislado de lo que un cartógrafo hubiera supuesto a primera vista. Lou
había leído que el aserradero de Cary fracasó porque el río, elegante y de aspecto inglés, solo suministraba suficiente agua para que el molino girase un día a la semana.
El estruendo del motor hacía que Homer le hablara a gritos. Era un hombre locuaz. Lou estaba más interesada en las formas mágicas que la rodeaban, en cómo las rocas escarpadas se transformaban rápidamente en arena y abedules, en las islas no mayores que un banco de arena, coronadas por viejas casitas verdes clausuradas que parecían perdidas y abandonadas en esa época del año. En este país tenemos vidas invernales y vidas estivales de naturalezas totalmente distintas, pensó.
Se deslizaron a través de la fría corriente, con Sim siguiéndoles en una barca plateada.
—Aunque no estás muy aislada, será mejor que guardes combustible en el depósito de la barca, por si necesitas ayuda. No creo que las tormentas te den problemas en esta época del año, pero podría caerte un rayo o podrías tener dolor de garganta, o algo así. Joe King solo vive ahí en invierno, cuando coloca sus trampas, y su tía, la señora Leroy, una vieja india, está en Neebish con su sobrina, así que no recibirás visitas inesperadas.
»Hay una estufa de leña y otra de gas y un par de chimeneas. Tenían un calentador que Joe y yo retiramos, era peligroso del carajo. Joe ha llenado el leñero y la vieja ha barrido la casa. Ya verás, estarás calentita y a gusto. Si la anciana vuelve, la reconocerás. Es tan vieja como las colinas y no tiene dientes.
La barca era una vieja fueraborda de cedro, pero el motor estaba nuevo. Homer le aseguró que perdería menos combustible cuando le hubiera dado un poco más de uso. Había una canoa en la caseta de los botes, pero desconocía su estado. Había puesto un motor ligero en la barca porque suponía que ella no querría cargar el grande de veinte caballos hasta la casa cuando hiciese mal tiempo. Lo principal era mantenerlo limpio y seco, y el bidón de combustible siempre lleno.
Se oyó una sirena formidable. Lou dio un respingo, muy a su pesar. Homer se echó a reír.
—Parece que una vaca te acabase de mugir en el oído, ¿eh? El canal de navegación está solo a unos siete u ocho kilómetros en la otra orilla de la isla. Tendremos un buen año. El río ha abierto temprano.
De modo que esa ribera callada y sinuosa era la isla de Cary. Juncia en la orilla, detrás piedras y árboles anónimos.
—Allí está el cabo. Llegaremos enseguida.
Notó algo parecido al afecto en la voz de Homer, como si le tuviera cariño al lugar. Miró a Lou y después apartó la vista.
Nada más doblar el meandro del río, Homer señaló hacia un punto y ella vio la casa, que se alzaba blanca contra el cielo oscuro. Contuvo la respiración y esperó. Después, ya cerca del embarcadero, comprobó que su primera impresión era cierta: la casa era un clásico octógono de Fowler.
—Increíble —dijo ella.
—No está mal, ¿eh?
—No se menciona en los libros. Hay un catálogo de casas así.
—¡Oh, por aquí somos gente reservada! Solo los que se acercan en barca conocen este sitio, y nosotros no se lo contamos a nadie. Enviamos a los turistas a la casa donde se supone que Longfellow escribió ese poema indio, en el canal principal. Este sitio está olvidado y a nosotros nos parece muy bien así. Es una joya, ¿verdad? Espera a navegar sola río arriba, una mañana de julio. No hay nada igual. Coge la cuerda, Sim.
Amarraron la lancha a un pequeño muelle. Cuando ella consiguió ponerse en pie con dignidad, Sim y Homer ya habían descargado media embarcación.
—Los parientes se pusieron hechos una furia cuando supieron que Cary había donado la isla a vuestro instituto —siguió Homer—. Querían partirla en parcelas y construir casas de veraneo. El Gobierno ya no permite esas cosas. Por aquí, sube y te la enseñaré por dentro.
Tambaleándose por el peso de las maletas, Lou siguió a Homer ribera arriba por un prado verde («Sim cortará esa hierba») hasta la veranda de la casa.
—Espero que puedas apañártelas sin luz eléctrica. Hay un par de lámparas de gas, pero no dan mucha luz. Aunque sí tienes muchas ventanas.
Lou contempló la casa, dejando que las palabras de Homer le resbalasen por detrás. A la luz del anochecer era una mole discreta. Un amplio porche difuminaba las ventanas de la planta baja. Altos árboles se arqueaban encima de ella.
—Abedul negro. Esos árboles tienen algo especial; en un día caluroso de agosto, su sombra es más fresca que cualquier otra.
—No sé si estaré aquí en agosto —dijo Lou.
—Nadie se ha ido nunca de aquí de no haberse visto obligado a hacerlo. Esa nieta de Cleveland habría dado un ojo de la cara por la casa. Se ha gastado una fortuna para impedir que os la quedaseis. Aquí tengo las llaves.
Hacía tanto que no veía una llave larga y dentada que había olvidado hasta cómo se llamaban.
—No hacía falta cerrar con llave antes de que viniesen los de las motos de nieve. Lo que se gana por un lado se pierde por otro.
Sus pasos sonaron a hueco en el porche.
Homer abrió la puerta. Lou entró y dejó su equipaje en el vestíbulo. Estaba rodeada de puertas y ventanas. Delante, una amplia escalera conducía al piso superior.
Olor a aceite de estufa. Olor a ratones. Olor a polvo (los últimos rayos del sol se inclinaban a través de los viejos y pequeños cristales). Homer permaneció a su lado, casi disculpándose, buscando una sonrisa de aprobación. Lou miró escalera arriba, a la izquierda, a la derecha, y olfateó. Otro olor almizclado, inidentificable, aunque agradable. Homer se dirigió a la derecha, abrió una puerta y dejó la máquina de escribir sobre la mesa de una habitación en penumbra. El muchacho llegó con las bolsas. Pim. Pam. Salió a por más.
—Estas casas son prácticamente redondas —dijo Homer—. Acompáñame, te la enseñaré. ¿Sabes encender una lámpara de queroseno?
—Sí.
—Demuéstramelo.
Una recargada lámpara de cristal blanco colgaba del techo de la habitación, pero Homer sacó de algún otro sitio un farol de estaño como el de los ferroviarios. Lou lo encendió y, en un instante, la habitación se transformó en un resplandor de sofás y mesas de patas curvas, pedestales para plantas y helechos muertos.
—Te interesará más la cocina. Es por aquí. ¿Recuerdas cómo se usa el regulador de tiro de las estufas de leña? —continuó Homer.
—No.
—Cuando hagamos la visita de honor por la casa, te lo enseñaré. Te hará falta para caldear esto por la mañana. Aún puede nevar por aquí arriba, ¿sabes?
La cocina tan solo ocupaba un lado del octógono, a diferencia de los dos de la sala. Había una estufa de propano moderna junto a la estufa de madera, una cocina de tapa corrediza y un fregadero de estaño con una bomba de agua.
—Fuera hay una mejor. Las juntas de esta siempre nos han dado problemas. Bueno, la siguiente habitación es una combinación de leñera y zaguán trasero; desde ahí se accede a la auténtica leñera. También hay un jardín y una letrina. ¿A que Lucy ha dejado todo muy limpio? La siguiente habitación sería el dormitorio principal…, la cama está algo hundida. Lucy ha dejado preparada la leña para el fuego. Lo encenderé, luego saldremos y te enseñaré lo de fuera. Sal por la puerta principal y rodea la casa. De noche, la escalera de atrás es peligrosa.
Ahora ya había oscurecido, el aire era frío y húmedo. Lou se estremeció mientras seguía a Homer por el lado meridional de la casa, donde él le mostró la bomba de agua exterior de mango largo y la letrina, un cobertizo más de la serie que poblaba el jardín trasero. Tenía dos orificios y ella advirtió, divertida, que las tapas eran antiguos reflectores de farolas, esmaltados y moldeados como los bordes de una empanada.
Hizo ademán de volver a la casa porque fuera estaba oscuro, tenía frío y se sentía cansada, pero Homer se la quedó mirando, incómodo, balanceándose sobre los pies. Lou se preguntó si iba a tocarla o a criticarla. Quería entrar e instalarse. Había sido un día muy largo y tenía mucho en qué pensar. Estaba impaciente.
—¿Alguien te ha hablado… del oso? —preguntó Homer.