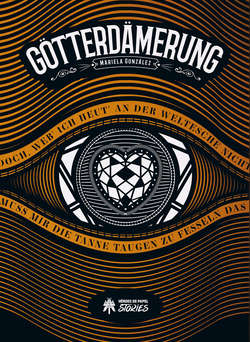Читать книгу Götterdämerung - Mariela González - Страница 7
Оглавление-¿Os habéis preguntado cómo fue la primera vez que el hombre vio llover?
»Hoy en día, si os pilla una tormenta repentina en medio de la calle, siempre podéis buscar un portal bajo el que esconderos hasta que escampe, en caso de que no os dé tiempo a llegar a casa. O meteros en alguna taberna, en una tienda... En todo caso, no deja de ser una incomodidad menor, ¿verdad? Una tontería que quizás solo os retrase a la hora de ir a clase o hacer un recado. ¿Estoy en lo cierto?
Al menos doce cabezas infantiles asintieron al escuchar a Enzo, que sabía cuándo dejar aquellas pequeñas pausas para permitir su participación. Se escuchó algún tímido «sí», alguna risa de un crío más pequeño. Tenía frente a él un público vacilante todavía, pero era normal. Acababa de comenzar su historia y estaba en ese momento en que debía dejar las migas de pan. Ya llegaría el gran efecto. Vaya si llegaría. No había escogido al azar aquella esquina de la plaza Romerberg, el centro neurálgico de Frankfurt, para su sesión de aquel día: sabía que su voz se amplificaría al declamar, que sus palabras rebotarían de piedra en piedra, ascendiendo por el campanario, encendiendo los corazones y los ánimos. Tal vez impresionando a los padres que habían dejado allí a sus críos, que se mostrarían generosos con las monedas como agradecimiento por el rato de libertad.
—Tuvo que ser tremendo aquello, ¿eh? La primera lluvia. El primer rayo. Como si el cielo se estuviera cayendo sobre las cabezas de esos pobres, indefensos humanos que no conocían nada del mundo —prosiguió —. Y después de eso, la primera nevada. El suelo temblando por vez primera, en algún momento. La naturaleza debió de parecerles a los padres de los padres de nuestros padres un enemigo terrible, procedente de una fuerza más allá de su comprensión. No es de extrañar, por tanto, que se inventaran a los dioses para darle explicación.
Esta vez hubo alguna reacción diferente, como Enzo había previsto. Nada que no hubiera pasado antes. Uno de los chicos mayores que escuchaban al final de la concurrencia, quizás de diez u once años, bufó enseguida al escuchar su última frase. Se detuvo un par de segundos, esperando que interrumpiera, pero no lo hizo. Sin embargo, había mordido el anzuelo. Dejaría que lo sacudiera un poco más, que se creyera dueño de aquella mosca que atrapaba … y después tiraría.
—El arma más poderosa que hemos tenido nunca como especie ha sido nuestra imaginación. Gracias a ella se nos ocurrió que, aunque no poseyéramos dientes o garras, tal vez podríamos construir trampas para atrapar a otros animales. Y que quizás si nos vestíamos con las pieles de los desdichados que cazábamos no pasaríamos tanto frío. Ella nos enseñó a diseñar techos sobre nuestras cabezas para resguardarnos de esa lluvia inmisericorde, y nos hizo plantearnos que podíamos rezar a algún ser todopoderoso para que alejara semejante castigo de nosotros. Todas esas plegarias, dirigidas a los causantes de los fenómenos naturales, acabaron por convertirse en una suerte de energía colectiva. Las historias que se contaban al amor de la lumbre en los tiempos pretéritos cobraron entidad: los dioses adquirieron nombres y rostros, y poblaron los cielos sobre nuestras cabezas, el inframundo bajo nuestros pies. Todo gracias a la fe de los que creyeron en ellos.
El chaval mayor del fondo, de nuevo, expresó su desagrado con un resoplido. Se rio, dio un codazo a un muchacho que venía con él, una versión suya en miniatura, de ojos mucho más grandes e inseguridad manifiesta. La admiración con que este le miraba movió al pequeño escéptico a hablar.
—Yo ya he escuchado tonterías de estas —replicó, ufano, levantando la voz todo lo que podía. El resto de la audiencia se giró hacia él—. Mi padre dice que no hagamos caso a los herejes como tú. Hay mucha gente que dice que los dioses son una invención de los seres humanos. Si es así, ¿cómo viven con nosotros, respirando, comiendo, durmiendo? ¿Cómo nos gobiernan ahora desde la tierra y no desde sus palacios en el cielo?
Aquello era una buena pregunta, estaba claro. Los niños más jóvenes no entendían bien qué pasaba, pero se volvieron a Enzo, expectantes, esperando que replicara. Las palabras del chaval, no obstante, habían atraído otra clase de orejas a su alrededor. Adultos que pasaban por allí se pararon a escuchar, curiosos. Ahora sí, Enzo podía comenzar con el verdadero golpe de efecto, con el auténtico mensaje. Era un cuentacuentos, pero también un historiador con conciencia y propósito, y se debía a su misión. Notó cómo la sangre se le encendía.
—He ahí el dilema. La entelequia que marca nuestra existencia. El gran tema en torno al que orbita toda nuestra filosofía moderna —exclamó, sin importarle que el chico entendiera o no tales términos—. Nuestra fe creó a los dioses, a lo largo y ancho del mundo… pero ellos acabaron convirtiéndose en seres de carne y hueso, reales como nosotros mismos. ¿Y quién nos dice que no pasó lo mismo con nosotros? ¿Que no fuimos, en realidad, el sueño de una raza diferente? ¿La explicación de lo incognoscible a través de una mente que nunca alcanzaremos a descubrir?
Algunos de los curiosos que se habían detenido menearon la cabeza y continuaron su camino. Entre los niños se extendió una expresión de desconcierto; no todos la mostraron, constató satisfecho Enzo, pues hubo quien arrugó el ceño, pensativo. Había plantado la semilla. El chico que había intervenido quedó mudo, a pesar de la mirada fija de su hermano, quien esperaba que volviese a replicar. Bueno, había que reconducir el hilo, se dijo el cuentacuentos. Regresar a lo mundano. Al quid de la cuestión.
—La imaginación cuenta con un hermano muy importante, sin el cual nada de lo que nos rodea hoy sería posible: el raciocinio. Cuando los antiguos pueblos siguieron avanzando y progresando, la ciencia, las matemáticas, ocuparon el lugar de la superstición y el misticismo. La fe en las antiguas religiones empezó a decaer; los números se mostraban ahora mucho más eficaces que los mitos para entender la realidad. Sin embargo, no nos olvidemos de que los dioses seguían ahí, reales, en sus propias dimensiones. Era esa fe que ahora empezaba a tambalearse la que les había dado vida y seguían necesitándola para subsistir. Así que hicieron lo más inteligente. En lugar de luchar contra el progreso y el raciocinio, lo abrazaron. Igual que un agricultor en la mañana de los tiempos, supo que debía utilizar la lluvia en su provecho en vez de alzar el puño hacia las nubes. Y así llegó el Tiempo de la Unificación.
Enzo hizo una pausa necesaria, esta vez, para tomar aire y dar un pequeño trago a su cantimplora de brandy. Se emocionaba siempre al llegar a esta parte y no respetaba los tiempos necesarios de respiración. Carraspeó. Aguardó un instante a que un par de niños se marcharan, llevados de la mano de sus padres; uno de ellos le dirigió una mirada reprobadora, sin duda insatisfecho con la distracción impropia que estaba proporcionando.
No se molestó con aquello. Nunca lo hacía. No todo el mundo estaba de acuerdo en hablar sin rodeos de ciertas cosas.
—El Tiempo de la Unificación, en 1453, marcó el momento en que los dioses se manifestaron en nuestro mundo y mostraron que eran mucho más que cuentos nacidos en la oscuridad de las cavernas. Su poder era cierto, y su voluntad de seguir ostentando la supremacía del mundo no admitía réplica. Pero no buscaron la confrontación ni la violencia, sino una evolución de la fe. Decidieron pactar con los seres humanos, plegarse a su organización del mundo y a los tiempos que corrían. A la política y la sociedad. Se repartirían los distintos países en función de su influencia, de la fuerza en que sus habitantes creían en ellos, y gobernarían no ya desde el mito y la leyenda sino desde la razón y la ciencia. En palacios, castillos y tribunales.
»Fue una época de incertidumbre: no todo el mundo aceptó que, de repente, los mitos se hubieran convertido en carne. Porque los dioses habían adquirido forma humana, aunque su poder siguiera siendo el mismo. Los que estaban reticentes a creer se vieron convencidos cuando nuestro señor Odín atravesó una montaña con su lanza Gungnir. O cuando, en la lejana Grecia, Zeus desató toda una tormenta de rayos con solo un chasquido de sus dedos.
Algunas exclamaciones de alegría, ojos que se abrían como platos, imaginando la escena. Por fin, aquello sí que interesaba a la audiencia infantil. Cómo no.
—Es por ello que hemos de estar agradecidos. En lugar de rebelarnos, como algunos están haciendo a lo largo y ancho de nuestra amada Europa, intentando fragmentarla. —En este punto Enzo bajó un poco el tono… pero no iba a marcharse sin decir aquello—. Tenemos que sentirnos felices y orgullosos de nuestros gobernantes. De que los dioses accedieran a convivir con nosotros como tales, ofreciéndonos su poder para guiarnos por el buen camino. Dejándonos mantener nuestro calendario, nuestras costumbres, pero llevándonos de la mano a una nueva y brillante era. Con la política en su mano, nuestra razón puede despreocuparse de tales trivialidades y emplearse en la búsqueda del progreso. Nuestro siglo es el mayor ejemplo de este triunfo. Hemos empezado a dominar los cielos, las artes, ¡a convivir con seres feéricos que han cruzado los Senderos y que nos han traído el regalo de su Glamerye! Nada habría sido posible sin nuestros gobernantes. ¡No os olvidéis de eso, pequeños, oigáis lo que oigáis por ahí!
Nuevas cabezas de adultos se movieron en su dirección. La plaza no estaba demasiado concurrida, por lo que su voz, como él esperaba, había alcanzado casi todos los rincones. El cuentacuentos captó sin dificultad miradas que lo atravesaban con ira. Los tiempos eran convulsos, no era quizás lo más adecuado soltar aquellas cosas en plena calle. Sin embargo, las inteligencias jóvenes no debían mantenerse en la oscuridad. Su tarea era la de aleccionar… no solo sobre el pasado, sino también sobre el difícil presente que estaban viviendo. Y explicar cómo debía ser el auténtico orden de las cosas.
Decidió terminar la sesión por aquel día, sin más. No hubo mucha suerte con las monedas. La mayoría de los padres recogieron a sus hijos murmurando entre sí. Alguno trató de hablar con Enzo, pero este lo esquivó. Ya fuera una felicitación o una recriminación, su labor había concluido. Se marchó a casa, buscando, eso sí, las callejas mejor iluminadas. Los malditos rebeldes, los que proclamaban aquellas máximas liberales contra los dioses y la necesidad de un nuevo régimen, tenían ojos, oídos y matones por todas partes.