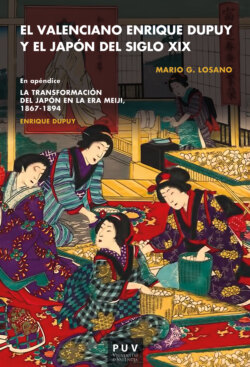Читать книгу El valenciano Enrique Dupuy y el Japón del siglo XIX - Mario Giuseppe Losano - Страница 11
ОглавлениеII. ENRIQUE DUPUY EN LA ERA MEIJI: «HE SENTIDO LATIR EL CORAZÓN DEL JAPÓN»
6. EL COMIENZO DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA: DE VALENCIA A JAPÓN
Enrique Dupuy de Lôme y Paulín nació en Valencia en 1851, en el seno de una familia de origen francés46 que se había establecido en dicha ciudad a principios del siglo XIX para dedicarse a la producción de la seda. En Francia, el ingeniero naval Henri Dupuy de Lôme (1816-1885) se había hecho célebre sobre todo como constructor de buques de guerra y, en 1875, en Japón, Enrique Dupuy tuvo la oportunidad de encontrarse con sus antiguos alumnos durante una visita al Arsenal de Yokosuka, donde estos contribuían a equipar la moderna flota japonesa.47 De la rama española formaban parte Santiago Luis Dupuy de Lôme Guillemain (1819-1881), de familia noble que se trasladó a España después de la Revolución francesa, se consolidó en Valencia como político y como emprendedor con industrias de seda y de vinos (cf. infra, § 9); Carlos Dupuy de Lôme Paulín (1853-1921), hijo de Santiago, también él industrial de la seda y político valenciano, asimismo cónsul en Paraguay (1881) y en Bolivia (1882); Federico Dupuy de Lôme (1855-1924), militar y político conservador. En esta dinastía se sitúa nuestro Enrique Dupuy de Lôme y Paulín (1851-1904), primogénito de Santiago.48
a) La elección de la carrera diplomática: una vida en síntesis
Enrique Dupuy entró en la carrera diplomática jovencísimo y con óptimos apoyos: el de su padre Santiago Luis, que además de industrial fue gobernador de Cádiz y de Barcelona, mientras que Federico, militar, fue senador y gobernador de Oviedo y de Alicante. El contexto social de Enrique Dupuy está bien descrito en el periódico La Época de Madrid, del que fue también asiduo colaborador. Su regreso a la patria en 1875, durante el traslado de la sede de Japón a la de Bélgica, está documentado de la siguiente manera:
Leemos en un periódico de Cádiz: «Ayer ha salido de la ciudad, donde ha permanecido algunos días al lado de su distinguida familia, el ilustrado joven D. Enrique Dupuy, hijo del señor gobernador civil de esta provincia. Se dirige a Bruselas para desempeñar el cargo de secretario de la legación de España en aquella capital, después de haber estado en el Japón y dado la vuelta al mundo, regresando a Europa por los Estados Unidos. “La Época” ha publicado interesantes descripciones de los viajes del Sr. Dupuy, que además sabemos va á dar a la estampa sus observaciones sobre lo que ha hecho al interior del Japón, a la China y a los Estados Unidos. Honra también su ilustrada solicitud por obtener ventajosos frutos de su carrera diplomática, el folleto que ha escrito sobre la producción de la seda en el Japón, y que el Gobierno hizo publicar, apreciándolo con justicia en lo que vale. Las relevantes dotes del Sr. Dupuy le abren sin duda un gran porvenir en su carrera».
Nada tenemos que añadir a estos merecidos elogios, como no sea la confirmación de la noticia de que obran en nuestro poder unos estudios sobre el Japón, escritos por el joven Sr. Dupuy, que tendremos mucho gusto en publicar cuando dispongamos del espacio necesario para ello.49
Pocos meses después, la reseña social «Ecos de Madrid», del mismo periódico, anunciaba el matrimonio de Enrique Dupuy, donde llama la atención el hecho de que uno de los testigos fuese el político conservador más en boga de la época, Antonio Cánovas del Castillo, que a la sazón era presidente del Gobierno:
Algunas bodas para concluir. «Ayer ha debido celebrarse en Cádiz la del joven apreciable escritor y diplomático, hijo del gobernador de la provincia, D. Enrique Dupuy, con la señorita Adelaida Vidiella, hija de unos de los mas acaudalados capitalistas de la ciudad. Los padrinos habrán sido la baronesa de Cortes y el Sr. Cánovas del Castillo, representados por individuos de la familia de los contrayentes. No tardaremos a ver en Madrid a los jóvenes recién-casados, pues el Sr. Dupuy ha abandonado su puesto de tercer secretario de la legación de España en Bruselas meramente para venir a recibir la bendición nupcial, y regresará allí en seguida».50
Una vez en el Ministerio de Asuntos Exteriores después de la licenciatura en Derecho en Madrid, su primer destino fue Japón y su carrera prosiguió después –como se ve en detalle en su hoja de servicio recogida en el § 2, p. 27– en Bruselas, Montevideo, Buenos Aires, París, Washington y Roma.
En Washington se produjo un incidente que le puso en el centro de las polémicas internacionales; a la espera de volver sobre este particular con más detalle en el § 15, podemos resumirlo aquí brevemente. Mientras ejercía como embajador de España en Washington durante la época de la insurrección de Cuba, en 1898, escribió al político Canalejas una carta que fue interceptada por los insurrectos cubanos y remitida al New York Journal de la cadena Hearst. Fue publicada con un gran escándalo típico de la «prensa amarilla» de esos años: las graves críticas que dirigió con un «monstrous language» al presidente americano William McKinley le obligaron a presentar la dimisión.51 Esta carta, se dice, contribuyó al estallido de la guerra hispano-americana de 1898. Así las cosas, es comprensible que, al estudiar a Enrique Dupuy, la atención de los historiadores se haya centrado sobre todo en este suceso.52
Después de Washington y tras una permanencia en el Ministerio en Madrid, desde 1900 fue embajador en Italia durante dos breves periodos, hasta su muerte en 1904.
Dupuy fue un diplomático especialmente versado en las relaciones comerciales: seguía con atención tanto los acontecimientos políticos como los problemas específicos de los estados donde prestaba servicio. Esta curiosidad intelectual le llevó a escribir numerosos libros y artículos, de los que intentaremos dar cuenta en las páginas siguientes y, en particular, en la bibliografía de las pp. 267-315. Sin embargo, es en sus escritos sobre Japón en los que se centrarán las próximas páginas.
Enrique Dupuy es autor de dos libros de memorias sobre Japón. El primero, publicado en 1877, describe la vuelta al mundo que llevó a cabo para regresar a España desde Japón atravesando Estados Unidos.53 En cambio, el segundo es un estudio íntegramente dedicado a Japón y publicado en 1895,54 aunque Dupuy había proyectado este último escrito durante la elaboración del primero.55 Además, en el texto de 1895 incluyó un escrito propio que se remontaba a los años japoneses, que por su especial interés se comentará (§ 8) y se reproducirá en este volumen (pp. 171-265).
Ahora bien, cabe llamar la atención sobre el hecho de que el texto, escrito casi treinta años antes, fue revisado por Dupuy tomando como base la documentación que le habían proporcionado los diplomáticos japoneses durante su residencia en Chicago en 1893, y quizá también en el momento de la elaboración del volumen de 1895. Esto conlleva que ciertos de sus reenvíos elípticos a luchas o guerras en curso no siempre son atribuibles con seguridad a un evento preciso. Justo en el prólogo del volumen de 1895 una de sus notas confirma estas dudas, puesto que allí se lee: «Estos tres capítulos y el intitulado 27 años de Meiji [es decir, el aquí reproducido], que he escrito ahora, forma este primer tomo».56 Con toda probabilidad, el inciso «que he escrito ahora» se refiere al entero volumen de 1895, y no solamente al capítulo acerca de la época Meiji. En definitiva, es prudente concluir que el capítulo 27 años de Meiji aquí reproducido tiene como base los apuntes de los años setenta, cuando Dupuy todavía estaba en Japón, así como algunos añadidos de los años noventa en Estados Unidos y quizá también en Berlín.
A continuación, se especificarán estas sucintas menciones a la carrera diplomática de Dupuy en lo que se refiere a su estancia en Japón.
b) La asignación a la legación española de Yokohama
Enrique Dupuy se incorporó el 4 de marzo de 1869 al Ministerio de Asuntos Exteriores, como acredita un certificado del Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Estado), al que se anexa otra hoja de servicio:57
El Subsecretario del Ministerio de Estado - Certifico: que de los antecedentes que obran en el expediente personal de Don Enrique Dupuy resulta que por orden del Ministro de Estado como Individuo del Poder Ejecutivo de 4 de marzo de 1869 fue nombrado «Agregado Diplomático» supernumerario y destinado a este Ministerio, de cuyo destino tomó posesión el día 6 siguiente; que por orden del Gobierno de la República de 17 de Abril de 1873 fue nombrado Secretario de 3a clase en el Japón [en el anexo: de la Legación de España en el Japón] con el sueldo personal de 3,000 pesetas anuales y tomó posesión el 23 de julio del mismo año; que por orden del Presidente del Poder Ejecutivo de la República de 11 de mayo de 1874 fue anulado el ascenso anterior y declarado cesante, disponiendo a la vez que figure en el escalafón de Agregados Diplomáticos con la antigüedad correspondiente, destino que desempeñó hasta el 1º de septiembre del mismo año.58
Que por orden del Presidente del Poder Ejecutivo de la República de la misma fecha que ascendió a Secretario de 3a clase en el Japón con el sueldo personal de 3,000 pesetas anuales y tomó posesión el mismo día; que por Real Orden de 24 de mayo de 1875 fue trasladado con igual sueldo y categoría a Bruselas tomando posesión de este destino el 1º de Noviembre del mismo año…
Un grupo de documentos,59 aquí citados conjuntamente en aras de la brevedad, nos permite seguir los primeros pasos de la carrera diplomática del joven Enrique Dupuy, que en 1872 pidió ser admitido «al concurso del próximo 4 de octubre»,60 superado el cual se convirtió en secretario de 3.a clase.61 Mientras tanto desarrollaba los típicos trabajos de oficina de un funcionario ministerial, escribiendo por ejemplo un largo informe sobre los sucesos ligados a la expulsión de Cuba del cónsul austriaco Emil Weyss, debido a sus contactos con los revolucionarios cubanos.62
Enrique Dupuy tenía veintidós años cuando recibió el primer nombramiento para el extranjero:
Hallándose vacante el puesto de 3er Secretario de la Legación de España en el Japón y reuniendo V. las condiciones que marcan los artículos 7 de la Ley y 17 del Reglamento orgánico de la Carrera diplomática, el Gobierno de la República se ha servido nombrar a V. para el citado destino con el sueldo personal de 3,000 pesetas anuales y 4,000 pesetas más para gastos de representación asignada a dicha plaza en el presupuesto vigente.63
El documento reproducido en la página 172, formaliza el nombramiento en Japón, y precisa que Enrique Dupuy «tomó posesión del destino» el 23 de julio de 1873.64
Al mismo tiempo, las actividades del ministerio madrileño habían sido comunicadas a la legación española en Japón, que acusa «recibo del despacho n. 14, fecha 17 de Abril [1873], comunicándome el nombramiento de D. Enrique Dupuy de Lôme para el cargo de secretario de 3.a de esta Legación»65 y, a la espera, pospone el pago de un auxiliar «hasta la llegada del Sr. Dupuy».66 Por último, en julio de 1873, «por el vapor-correo francés del 23 del corriente llegó aquí el Sr. Dupuy de Lôme, y que el mismo día tomó posesión de su destino».67 Inicia así para Enrique Dupuy una estancia en Japón que durará dos años.
c) La rutina de la legación española en Yokohama
Japón era entonces una sede diplomática particularmente incómoda, aunque interesante, porque los deberes de la legación española en Yokohama reflejaban los acontecimientos que cotidianamente marcaban la occidentalización de Japón. Las diversas comunicaciones rutinarias que se enviaban al ministerio madrileño dan cuenta de lo que despachaba día a día el joven Dupuy.68 Por ejemplo, entre los mensajes enviados a partir de 1870, es decir, tres años antes de la llegada de Dupuy, el encargado de negocios señalaba eventos marginales (como la activación del faro de Mikamoto, dado que se iba intensificando el tráfico marítimo), pero también decisiones revolucionarias para Japón, como cuando «participa haber sido abolidos los edictos de proscripción contra los cristianos, y trata extensamente la cuestión de la libertad religiosa en Japón».69 Como consecuencia de esta medida, el 4 de abril de 1873 podía comunicarse que habían sido «puestos en libertad todos los perseguidos o presos como cristianos». Un año después, una breve noticia periodística informaba de que «por el último correo de Yokohama se han recibido noticias del Japón. El Mikado ha expedido un decreto en que prohíbe dirigir a los japoneses convertidos al cristianismo el injurioso epíteto de kueits (diablos) y dispensa a los mismos de contribuir a la conservación de los templos paganos».70
Mientras tanto, Japón estaba intentando conservar o volver a ganar espacios políticos en peligro por la expansión occidental. El 9 de septiembre de 1873, «en vista del próximo regreso a este Imperio del Sr. Iwakura –es decir, de la importante misión que había examinado en Europa y América la organización del Occidente y que en parte volvía a entrar en Japón en la misma nave en la que había embarcado Enrique Dupuy– toda negociación referente a las cuestiones importantes que debe abrazar la revisión de los tratados ha sido suspendida».71 Desde el punto de vista diplomático, en efecto, la revisión de los «tratados injustos» era la medida indispensable para que Japón reconquistara la plena soberanía, parcialmente perdida con la apertura de sus puertos a los occidentales. Por otra parte, Japón luchaba también para que todo lo que quedaba de su soberanía no fuese tocado ulteriormente: por ello, el 17 de noviembre de 1873 la legación española comunicaba el fracaso de la conferencia sobre la libre circulación de extranjeros, que durante cierto tiempo habían seguido siendo confinados en algunas áreas portuarias. En el mismo año, en un voluminoso fascículo, el encargado de negocios Emilio de Ojeda daba la noticia de un «Convenio con Italia sobre circulación de extranjeros en aquel Imperio» y del «Projet d’une convention provisoire relative à la circulation des Étrangers dans l’intérieur du Japon», presentado por el ministro de Italia al Gobierno del Tenno.72
Además, la revisión de los tratados no solo presentaba dificultades intrínsecas, sino que también debía tener en cuenta los sucesos políticos generales, cuyos cambios no facilitaban las negociaciones. En España había caído la monarquía y el 29 de marzo de 1873 la legación «da cuenta de haber recibido un telegrama anunciando la proclamación de la República, y de la conferencia que con este motivo tuvo con el Ministro de Negocios Extranjeros». Pocos meses después Japón realizó una reforma política fundamental y el 26 de enero de 1874 Emilio de Ojeda informaba a su Ministerio sobre la instauración del régimen parlamentario en Japón.
Junto a estos avatares institucionales, que complicaban las negociaciones diplomáticas más importantes, se atendían a diario los asuntos menores de la legación: desde una «grave reyerta entre marineros filipinos y franceses», o «disturbios en Formosa atribuidos a un misionero español», hasta «queja del Capitán del puerto de Afra contra el comandante del buque japonés», pasando por el «incidente suscitado con motivo del traslado del asta bandera de la legación». Y todo ello sin que hubiera españoles en Japón, como da testimonio Enrique Dupuy en las páginas aquí publicadas (cf. infra, p. 186). En efecto, los marineros eran casi siempre súbditos españoles, pero filipinos, y los misioneros, aun siendo españoles, tenían a menudo el pasaporte francés, nación protectora del catolicismo en Oriente.
Estas eran las actividades en la legación a la que Enrique Dupuy se incorporó el 23 de julio de 1873. A partir de este momento el joven secretario de legación comenzó a mirar a su alrededor para entender aquel mundo japonés en transformación, y fue anotando las impresiones, publicadas años después en España y, ahora, en este volumen.
7. DOS AÑOS EN JAPÓN COMO SECRETARIO DE LEGACIÓN
Enrique Dupuy dejó Valencia con veintidós años, en plena guerra carlista, con la universidad cerrada por encontrarse bajo los tiros de la artillería gubernamental. Salió desde la estación de Atocha de Madrid el 28 de abril de 1873 rumbo a Yokohama (España no tenía aún una legación en Yedo, esto es, en Tokyo), «para ir a ocupar un puesto de Secretario de Legación en un país tan distante, que todo paso que de él se aleja, acerca al punto de partida», y el 5 de agosto de 1875 regresó «a Madrid por la Estación del Norte, habiendo dado la vuelta al mundo» (MM: 7). El viaje de ida duró desde el 8 de junio hasta el 23 de julio: «45 días» de navegación sin imprevistos, tediosos para quien estaba acostumbrado a la vida en tierra firme, pero ricos de constantes y nuevas impresiones: «Los veloces medios de comunicación modernos han convertido a la tierra en un caleidoscopio» (MM: 9).
El viaje llevó a Dupuy a considerar melancólicamente la situación estática de España, no solo respecto a las tradicionales potencias europeas, sino también respecto a los estados de más reciente formación, «viendo a Italia y a Alemania pasear por todas partes sus banderas recién compradas, y viendo a España desperdiciar las condiciones de grandeza y de poderío que Dios le ha dado» (MM: 9).
a) Desde España a Japón: cuarenta y cinco días por mar
Durante la larga travesía, las etapas de acercamiento –Saigón y Hong Kong– ya anuncian el Asia oriental. El capítulo VIII, dedicado a Saigón, es una precisa historia eurocéntrica de la conquista francesa del Asia sud-oriental, donde se recuerda que «en el establecimiento en Asia de Francia, ha tenido parte principal nuestra madre España» (MM: 169). Estas breves palabras evocan un capítulo olvidado de la última tentativa de expansión colonial española en Asia, es decir, la participación de España al lado de Francia en la campaña de la Cochinchina, en la que, inexplicablemente, no obtuvo ventaja alguna. De hecho, España participó por igual en el esfuerzo militar mediante el envío de numerosos militares filipinos, pero en el momento de recoger los frutos se mostró poco interesada, y los franceses transformaron en su propia colonia la que podía haber sido una conquista común.73
La campaña de Indochina se fundaba quizás en una «idea racional que puede, tarde o temprano, dar sus frutos» (MM: 171): la «de introducir en Asia una nación nueva y fuerte», Francia, que tenía puestas sus miras solo en el continente asiático y que, «por agradecimiento por nuestra ayuda, nos podría un día defender contra los que codician nuestras posesiones, sobre todo Alemania» (MM: 170 y ss.). Una visión profética, con la única diferencia de que las Islas Filipinas le fueron arrebatadas a España no por Alemania sino por Estados Unidos.
Dupuy veía con claridad las exigencias de una política colonial que incluyera Filipinas en el tráfico mundial: «Es preciso una voluntad firme y constante, empresas de comercio que unan la ilustración y la grandeza de miras al genio emprendedor y al arrojo, un gobierno que se empeñe a tener representación diplomática y consular bien retribuida y con positivas ventajas para que permanezca mucho tiempo en Asia». A estos requisitos es necesario también añadir «una administración colonial inamovible, una marina de guerra [… que] pueda pasear el pabellón gualdo y oro por remotas tierras, enseñando el camino a los barcos mercantes» (MM: 171). Estas precisas exigencias identificadas por Dupuy son en realidad la lista de lo que le hacía falta a España para desarrollar una política asiática eficaz, no solo respecto a Filipinas, sino también respecto a Japón. Sin embargo, en España los cambios de régimen impedían organizar una política exterior de gran alcance y las guerras internas mantenían bloqueada la flota en las costas ibéricas.
La escasa rentabilidad de la empresa de Cochinchina llevó a Dupuy a identificar las responsabilidades del mundo político y económico español en la falta de aprovechamiento de aquella expedición militar acabada en nada. Los militares «habían construido un gran campamento de barracas, a lo largo del cual abrieron la calle de Isabel segunda, una de las más largas y de las más hermosas de Saigon» (MM: 169 y s.). Una vez consolidado el poder colonial, los franceses cedieron a España un buen terreno para construir allí la sede diplomática: «A pesar de los años transcurridos, nada se ha hecho, y hoy el terreno de España afea uno de los sitios más públicos y más hermosos de Saigon» (MM: 170). Sin embargo, también el sector privado tenía su grado de culpa. Saigon es «casi un puerto franco» y la navegación por el río es libre para los franceses y los españoles, pero «entran en el Donnai más barcos con bandera inglesa y alemana que con la nuestra» (MM: 170).74
Una situación análoga se produjo en Japón, cuando la corte imperial se trasladó a Tokio y ofreció a varias naciones occidentales el terreno para construir su propia representación diplomática en Tokio. España «no se aprovechó de la oferta», se lamentaba aún en 1904 el diplomático Francisco de Reynoso, cuando ya se habían perdido las Filipinas (cf. infra, § 18), recordando que la oferta había sido aceptada incluso por estados que tenían intereses limitados en Japón, como «Austria e Italia, pero cuyos gobiernos comprendieron la imperiosa necesidad de que sus representantes residiesen cerca del Soberano, en la sede del gobierno, Capital del Imperio». La ausencia de una política extranjera española en Asia oriental es resumida así por Reynoso:
Para que decir, que entre las naciones invitadas lo fue también España y que no se aprovechó de la oferta, olvidando que por el imperio colonial que poseía en Oriente y por la proximidad de la Isla de Luzón al imperio japonés, debería haber aspirado, a que su Representante cerca de un Soberano de un pueblo de más de cuarenta millones de habitantes, tan audaces como aguerridos, ejerciera entonces legítima influencia y hubiera seguido con escrupulosa atención, los importantes sucesos allí desarrollados, que tanto nos interesaban, por lo que pudieron afectar la posesión de España, del ahora perdido Archipiélago Filipino.
Con esa clásica apatía que nos distingue de todos los demás pueblos occidentales, donde la frase «Cosas de España» ha adquirido carta de naturaleza, para explicar lo inexplicable, ni aceptamos la oferta ni la rehusamos; no nos quisimos tomar el trabajo ni aun de contestar, dando lugar con tal incuria, a que España ofreciese el triste espectáculo, de tener su Legación instalada en una casucha o en una Fonda de Yokohama, lejos de la Capital, entre las Agencias de buques, donde no reside el cuerpo diplomático y las noticias sobre la marcha política del Gobierno japonés, llegaban impresas en algún periódico oficioso, publicado por un aventurero europeo a quien los japoneses subvencionaban. Para semejante resultado, hubiera valido más, no tener allí Legación.75
b) El Japón, país «nuevo» porque no se parece «a ningún otro pueblo del mundo»
Al navegar por los mares tropicales sin aire acondicionado, el peso de aquella larga travesía obligaba a comportamientos insólitos: los viajeros dormían en cubierta o sobre las mesas del comedor. Sin embargo, la meta ya estaba cerca: en Hong Kong (al que Dupuy dedica el cap. IX) se produce el trasbordo para Japón y Dupuy –que evidentemente tiene bien presente Gibraltar– observa que «los ingleses tienen un talento especial para amueblar peñascos» (MM: 177).
De nuevo Dupuy subraya la ausencia de España: «Nuestra nación […] debería ser una nación asiática, es decir, una nación que ejerciera gran influencia en la parte del mundo en cuyo archipiélago poseemos tan vastos territorios» (MM: 181): pero para hacer esto haría falta difundir en España mayores conocimientos sobre Asia oriental. Dupuy renuncia a escribir sobre China, demasiado compleja (pero espera que lo haga el amigo Francisco Otín),76 y se limita a reportar sus impresiones sobre Hong Kong y a criticar las Guerras del Opio, promovidas por «los ingleses, tan filántropos cuando no les cuesta dinero» (MM: 183 y ss.).
Le llama la atención la modernización general de Asia, casi un anticipo de lo que estaba ocurriendo en Japón: «El comercio en el Extremo Oriente es hoy tan metódico y tan regular como el de cualquier mercado de Europa» (MM: 186), aunque no faltan problemas. En Europa la guerra franco-prusiana ha obstaculizado el «comercio agobiado con una excesiva producción», mientras «la facilidad de comunicaciones» ha hecho llegar a Asia muchos comerciantes occidentales, «que se han hecho ruda competencia valiéndose para ello del telégrafo y de la apertura de Suez». Estos recurren también a la más moderna técnica de navegación: por ejemplo, en Singapur están preparados vapores rápidos para llegar a Hong Kong antes de que lo haga el barco de correos, para aprovechar así las noticias anticipadas sobre mercancías y mercados. Aunque la velocidad de los tiempos modernos tiene sus límites:
El adelanto industrial e intelectual va mucho más de prisa que el mejoramiento material de los pueblos y las necesidades de éstos no aumentan en razón directa de los productos que para cubrirlas se fabrican. Ya no puede especularse como en lo antiguo ni hacerse fortunas colosales en pocos años (MM: 185).
Finalmente, el 23 de julio de 1873, el vapor entra en la bahía de Yokohama y Dupuy toma contacto con un mundo totalmente nuevo: nuevo porque durante el viaje había encontrado «colonias europeas que por medio de la fuerza imponían la civilización; al desembarcar en Yokohama pisaba el primer país independiente» (MM: 193); pero nuevo también porque, debido al cierre prolongado durante más de dos siglos, «el Japón no se parecía a ningún otro pueblo del mundo» (MM: 192). A este país le dedica dos capítulos, uno con sus primeras impresiones y otro con las conclusiones sugeridas durante dos años de permanencia.77
El tema de la historiografía sobre Japón vuelve en ambos capítulos. Los libros publicados hace veinticinco años transmiten «una idea errónea de la historia y de las tradiciones de este país, porque entonces no se conocían». Por otro lado, «las descripciones de viajeros que han pasado solo quince días en el Imperio de la Mañana no son más que relaciones muy bien escritas, pero en las que la imaginación tiene necesariamente más parte que la verdad» (MM: 194).
Estas últimas narraciones corren el riesgo de generalizar la impresión individual, es decir, la única que el viajero ha percibido durante su breve estancia. Este error se agrava por el confinamiento de los extranjeros en los «puertos abiertos» (Yokohama, Yedo, Hiogo, Osaka, Hakodate, Nigata), desde donde solo pueden alejarse 30 millas (10 ri):78 originalmente, esta limitación se debía a la «desconfianza» de los japoneses; hoy, precisa Dupuy, se debe al desacuerdo entre los gobiernos extranjeros y el Gobierno japonés: «Aquellos quieren que conserven sus nacionales privilegios extra-territoriales, y éste quiere someterlos a su ley y a los tribunales indígenas que no están todavía bastante civilizados para juzgar a europeos y americanos». Esta restricción «hace que el Japón que se ve en los puertos no sea el Japón verdadero» (MM: 195) y que, por tanto, el viajero apresurado describa un ambiente excepcional como si se tratara de la normalidad japonesa.
De ahí el propósito de Dupuy, que había decidido escribir sobre este «pueblo extraño» (MM: 206): «Para analizar a estos pueblos es menester mirarlos desde su punto de vista y no desde el nuestro» (MM: 205). Es todavía inevitable que incluso Dupuy comparta la primera impresión de casi todos los viajeros: «Parece que se está en un país de niños: todo es alegre, todo sonríe; el traje es pintoresco, las casas lindas» (Pierre Loti se sorprendía del gran número de veces que había usado el adjetivo petit); «más tarde se conocen los defectos de los japoneses y se ve su falsía; pero cuando se les compara con todo lo que se ha visto en Asia, se siente hacia ellos una atracción de que nadie se ha libertado al llegar a aquel lejano imperio» (MM: 196).
Dupuy dedica muchas páginas a describir la ciudad que tiene ante sus ojos, así como la vida de una imaginaria familia estándar.79 Constata que el japonés es pequeño, «debilidad que yo atribuyo a que se alimenta exclusivamente de arroz y pescado» (MM: 196). En lo que se refiere a la divinización de la mujer japonesa (que se encuentra por ejemplo en Wenceslau de Moraes, cf. infra, § 20), Dupuy es más realista y prosaico: la mujer japonesa es «ya vieja, aunque no tenga más que treinta años», así que «una japonesa de veinte y cinco años está tan vieja y tan ajada por lo menos como una europea de cuarenta y cinco». Según Dupuy, la raza precoz, la alimentación pobre y «los baños de agua casi hirviendo que diariamente toman los japoneses» minan «la lozanía y la juventud» (MM: 200).
Los vestidos femeninos y, sobre todo, la exhibición inocente de las rodillas y de los senos, no turban en lo más mínimo a este católico ibérico, que más bien aprovecha la ocasión para ironizar sobre los europeos en general: «Ha sido preciso que viniesen al Japón los europeos para que en esa exhibición y en otras muchas encontrasen malicia» (MM: 201). Admira que los niños salgan de casa pertrechados con una tablilla con la dirección de su casa y con una moneda, en caso de perderse: le llama la atención que «en ese país se respete ese dinero y no sea esa moneda un aliciente, como sucedería en Europa, donde tanto vago hay a la sombra de su civilización» (MM: 202).
Pero el contacto con los occidentales estaba transformando también el comportamiento de los japoneses, y aquí las impresiones de Dupuy difieren de aquellas que, un siglo después de él, se encuentran en los japoneses actuales:
Un japonés al hablar con un extranjero supone que debe abandonar por completo su cortesía y educación, sin tomar en cambio la cortesía y educación nuestra: eso salta a la vista en cuanto se les trata un poco. Pero entre ellos y entre los que no quieren adoptar nuestras costumbres la cosa varía, y sus saludos y ceremonias llaman muchísimo la atención del viajero (MM: 202).
En este punto Dupuy también describe minuciosamente las recíprocas cortesías de los japoneses.
Las páginas conclusivas ofrecen un cuadro de la que podía ser la vida de los residentes occidentales, dificultada en Japón por el límite de las treinta millas dentro de las que estos estaban constreñidos. La alternativa era o vivir como en «destierro» (reproduciendo los entretenimientos de la madre patria), o tener curiosidad, como decidió hacer Dupuy, sin olvidar que él era heredero de la más antigua tradición europea de contactos con Japón: «Ya que usted es español –le dicen–, verá que el paso de sus compatriotas y de sus hermanos los portugueses por este país en el siglo XVI ha dejado trazas»: le sigue de hecho la lista de las palabras japonesas derivadas del español.80
En este breve periodo de la clásica vida colonial Dupuy no menciona a los amigos japoneses, pero recuerda a otros diplomáticos, entre los cuales estaba Emilio de Ojeda, segundo secretario de la legación, que a su juicio no era suficientemente valorado por el Ministerio: además de su conocimiento del japonés, Dupuy recuerda «sus premiadas Memorias» (MM: 211) sobre la producción de la seda;81 un tema que, como veremos, apreciaba especialmente.
c) El Japón Meiji, entre el sol naciente de hoy y las nubes del mañana
Al finalizar su estancia en Japón, Dupuy recogió con espíritu crítico sus impresiones acerca de tres temas:82 la ruptura de Japón con el pasado, su proceso de transformación en curso, que podría tener desarrollos no solo positivos, y por último los recuerdos personales de los dos años vividos en el país del sol naciente. En todas estas valoraciones Dupuy no se identifica con aquel Japón casi idolatrado por Wenceslau de Moraes, ni asume la actitud de superioridad eurocéntrica de Pierre Loti: es un diplomático que examina con equilibrio los diversos aspectos de cada cuestión, a pesar de que en algún momento el eurocentrismo también se apodera de él.
El primer tema abordado –la ruptura con el pasado– está relacionado con el brusco cambio que la europeización estaba imponiendo, y también en la historiografía sobre Japón: lo que hasta entonces se sabía sobre este país se encontraba ya superado. En particular, era un error, que no tenía sentido seguir manteniendo, la concepción de un dualismo de poderes, «uno temporal y otro espiritual, que el uno ejercía el Taicun y el otro el Mikado» (MM: 221). Las páginas de Dupuy sobre este tema constituyen una síntesis de las creencias erróneas sobre Japón comúnmente existentes a mitad del siglo XIX (MM: 215-225) y presentes también en los libros escolásticos españoles, a los que Dupuy dedica una crítica específica en otro escrito.83
El segundo tema –la transformación en curso– coloca en el centro de atención la rápida y radical mutación de Japón, indicando las luces, pero también las sombras:
Una sed de reforma se ha apoderado de los hombres que gobiernan el Japón, y las instituciones que nos han costado siglos de experiencia y ríos de sangre adquirir, las adoptan y las adaptan a un país que pasa de un salto del feudalismo al régimen constitucional. Todo lo que es moderno y todo lo que es occidental es admitido ciega e irreflexiblemente [sic] por gobernantes que creen que basta un decreto o creen que basta la ley escrita para que todo un pueblo varíe sus creencias y su modo de ser (MM: 225).
En 1875, cuando Dupuy publicaba estas líneas, era difícil prever cuánto de esas normas estaba llamado a convertirse en algo real. En cambio, sí era posible ver en poco tiempo en qué medida dichas normas fueron eficaces y hasta qué punto fueron recibidas de forma capilar.
En particular, Dupuy fue uno de los pocos observadores que pusieron el acento en algunos rasgos de la modernización japonesa que muy pronto terminarían conduciendo a la degeneración de la época militarista:
En los dos años que en el Japón he vivido he seguido paso a paso las transformaciones; he visto muchas mejoras y muchos adelantos; pero he visto también una raza cegada por el orgullo de su valer, del que tienen una idea muy errónea. He visto y presenciado las luchas interiores de los partidos que quieren gobernar, unos marchando adelante de una manera desalentada, queriendo volver otros a las prácticas feudales, y otros llegar a las modernas, sin reñir con tradiciones, pero obrando con poca y con mala fe (MM: 226).
Otras observaciones son más eurocéntricas porque son expresión de la pulsión hegemónica de Occidente y no reconocen el deseo de autonomía soberana de los japoneses, al interpretar como un retraso su defensa de las tradiciones nacionales y, por tanto, al reflejar claramente el sentimiento común de las potencias occidentales de la época:
He visto la inutilidad de los esfuerzos de la diplomacia europea para conseguir la apertura de un imperio que se dice civilizado, y que se comunica con el mundo por sólo cinco puertos, y prohíbe la circulación por el interior sin grandes formalidades; he visto el orgullo de un pueblo que, conservando la tortura en sus instituciones jurídicas, pretende ejercer jurisdicción sobre los súbditos de naciones que han sufrido en sus Códigos las reformas traídas por el cristianismo, por Beccaria y por la Revolución Francesa (MM: 226).
Junto a estos problemas internos, Japón había conocido la guerra contra Corea, «la expedición de Formosa contra ley y derecho» (MM: 226) y había convocado al Parlamento.
¿Cuál será el resultado de la situación en este país? ¿Seguirán adelante con las reformas, y fundarán en un país habitado por raza amarilla instituciones que han hecho progresar a la raza blanca, o llegando el partido anti-reformista a medidas violentas, se atraerá la intervención occidental, sirviendo el Japón como campo para los intereses encontrados de Rusia, Inglaterra y los Estados Unidos? Nadie puede preverlo (MM: 227).
Estas consideraciones llevan inevitablemente a Dupuy a extender sus reflexiones sobre la política internacional. Sobre todo, pone la atención en el futuro geopolítico de Japón:
Si el Japón está destinado a progresar en el camino que ha emprendido, su influencia en Asia será muy grande; su situación es magnífica. País insular, y de costas que la naturaleza ha hecho poco hospitalarias, es muy fácil de defender, y puede llegar a ser, por su posición análoga, la Inglaterra de Asia (MM: 227).
Pero en Japón convergían también las pretensiones coloniales de las potencias occidentales. Al lector de hoy le llama la atención la escasa relevancia que entonces tenía Estados Unidos en el área del Pacífico. Esta vocación estadounidense por el océano Pacífico podría haberse visto favorecida por el «fabuloso desarrollo de sus Estados del Pacífico», pero –según Dupuy– se tropezaba con obstáculos por su estructura política, con una administración que cambiaba con cada presidente, con «el abandono de la política activa por casi todas las personas honradas» y, por consiguiente, con «una representación diplomática y consular completamente lega, muchas veces poco respetable», otras veces «formada de personas improvisadas» que «pretenden aplicar a todas las cuestiones el criterio americano, con lo que consiguen resultados negativos» (MM: 227 y ss.). La actitud antiestadounidense (y antinglesa) de Dupuy es una constante de sus escritos y contribuye a explicar la dureza de los ataques al presidente de Estados Unidos contenidos en la carta que causó su dimisión como ministro de España en Washington (cf. § 15).
La marina mercante estadounidense era ya entonces la segunda del mundo, pero no era suficiente para garantizar su influencia en Asia porque –según la opinión de Dupuy, que refleja la de la entera comunidad diplomática de entonces– Estados Unidos no estaba militarmente en condiciones de influir en el área del Pacífico:
Su marina militar tampoco les ayuda en Asia a conquistar ni a mantener influencia; conocido es de todos el sistema seguido per el Ministerio de Marina en estos últimos tiempos. Los barcos que tienen en Asia no pueden asustar ni siquiera a las naciones salvajes. Todos ellos son restos de la Guerra Civil, y muchos no pueden volver a América a causa de sus malas cualidades marineras (MM: 228).
Más concretas podían ser, en cambio, las pretensiones de Gran Bretaña, que habría deseado «anexionarse el Japón»; sin embargo, habría sido más realista «ocupar algún puerto, como ha hecho en Hong Kong y Singapur», dado que a Inglaterra le importa «imponer tarifas de aduana, sin cuidarse para nada del interés de los demás con tal que el suyo encuentre ventajas» (MM: 228 y ss.). Pero estos intereses comerciales chocaban con las pretensiones expansionistas de Rusia. En efecto, la amenaza rusa podía adivinarse ya en su peligrosa proximidad, dado que «para completar y defender sus establecimientos en Siberia oriental, se ha anexionado la isla de Shangalien, haciendo un cambio con el Japón, con lo cual es dueña de uno de los lados del Estrecho de Lapeyrouse,84 y puede, cuando quiere, cerrar el paso» (MM: 229). En definitiva, concluye Dupuy, vale el dicho: «Dios nos libre de la vecindad de Rusia y de la amistad de Inglaterra».
Después venían aquellas potencias medianas que, pese a ser menos peligrosas para Japón, tenían mayores posibilidades de intercambios no solo comerciales: «Sobre todo Francia, Italia y Alemania, tienen relaciones comerciales con el Japón y tienen interés en que se desarrollen los recursos de ese país y que sirva de ejemplo a las demás naciones asiáticas» (MM: 229).
Dupuy concluye este panorama internacional con unas sentidas notas sobre España: «España, que debería estar directamente interesada en este país, porque es el que más cerca de él posee una colonia muy importante, no hace nada porque su nombre sea conocido y respetado». Siguen las constataciones recurrentes en las comunicaciones de los diplomáticos españoles en Asia oriental, hoy conservadas en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid: la legación española está dirigida por un «Encargado de Negocios, mientras todas las demás naciones tienen Ministros»; así, el representante de España «es siempre el último del cuerpo diplomático, y no tiene intérprete ni casa»; además, después de la firma del tratado de comercio y amistad de 1868 entre España y Japón, «no ha ido ni un solo buque de nuestra Armada»; y aquel tratado ha sido «firmado, por cierto, catorce años después que los de las otras naciones».85
Dupuy se refiere aquí al tratado que España firmó en 1868, justo catorce años después de los primeros tratados suscritos por Gran Bretaña y Estados Unidos. Un vistazo a las cartas del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores español confirma la dificultad con la que constantemente se paralizaban las relaciones hispano-japonesas.86
Por último, respecto al tercer tema –los recuerdos personales–, nos encontramos de nuevo con la alternancia de luces y sombras. Refiriéndose a los dos años de estancia en Japón, escribe Dupuy: «quiero solo recordar un país hermosísimo, cuyo privilegiado suelo es uno de los más bellos del mundo» (MM: 239). Sin embargo, no todas las experiencias japonesas habían sido positivas, de modo que, además de las cosas que rememorar, se añaden las cosas que olvidar, todas ellas unidas a las que ofrecen una visión realista de aquel Japón en plena transición:
Quiero olvidar el odio que hacia nosotros siente esta raza, para no acordarme más que de su afable y ceremoniosa hospitalidad; quiero olvidar sus bajezas y embustes, y llevarme solo el recuerdo de su urbanidad y de su constante alegría. No quiero recordar su servil instinto de imitación para pensar sólo en los progresos que en la moderna cultura ha realizado (MM: 231).
8. EL ESTUDIO GLOBAL DEL JAPÓN AQUÍ PUBLICADO
Enrique Dupuy se proponía escribir una obra seriamente informativa sobre Japón, pero no formalmente científica. Esto explica, por un lado, la vaguedad de las referencias a los autores de tanto en tanto utilizados y, por otro lado, su atención a los datos estadísticos. Sus notas sobre Japón aquí publicadas –escritas antes de 1874 pero reelaboradas a lo largo de los años, como veremos en el punto b– presentan el estilo seco y documental de sus informes comerciales. Sin embargo, precisamente como consecuencia de la seriedad con que se tomaba su trabajo, Dupuy dejó indicadas, al menos de forma sintética, las principales publicaciones a las que recurrió en el curso de la redacción. Estas indicaciones son importantes, además, porque llaman la atención sobre las raras publicaciones españolas del siglo XIX acerca de Japón. Por ello, a continuación se analizarán estas fuentes con algo más de detalle. Quedará así documentado el contexto cultural al que él se remitía, pero sin hacer excesivamente densas las notas explicativas que acompañan al texto íntegro de sus observaciones sobre Japón.
a) Las fuentes impresas de Enrique Dupuy
Una vez llegado a la parte final de su escrito, Dupuy confronta la historia de las Islas Filipinas con la de las islas japonesas, para constatar que, mientras en Filipinas fue necesario un intenso trabajo civilizatorio por parte de los españoles, Japón ya contaba con una civilización milenaria en el momento de su apertura. En Filipinas los españoles tuvieron que llevar la civilización a «una sociedad completamente salvaje» (infra, p. 260). Para sostener esta afirmación, Dupuy aporta varios escritos sobre Filipinas, todos ellos brevemente comentados en las notas en el texto del mismo Dupuy.87
En el pasado España había hecho mucho por Filipinas, pero eso ya no bastaba: con la apertura de Japón al comercio occidental, la afortunada posición geopolítica de las Islas Filipinas despertó el interés de las grandes potencias que se abrían paso en esa área del Pacífico, con intervenciones militares incluidas. Dupuy temía, con razón, que si España continuaba desatendiendo a las Filipinas la colonia corría el riesgo de acabar como «las islas Hawái, en que la raza indígena ha sido desposeída del gobierno en beneficio de los mestizos y de los aventureros norteamericanos». Y en efecto, cuatro años después de la publicación de su libro sobre Japón, como profeta involuntario, Dupuy se vio obligado a levantar acta de la ocupación estadounidense de las Islas Filipinas. Desaparecía así lo poco que quedaba del imperio sobre el que no se ponía nunca el sol, dejando a España entera consternada por el «desastre del 98».
En opinión de Dupuy, para evitar la que hasta entonces era solo una amenaza, todos los españoles, y especialmente los políticos, deberían haber estudiado con atención «la historia y geografía de esa preciada colonia», «tan importante para el bien y el porvenir de España» (infra, p. 262) y para este fin aconsejaba las obras de cuatro autores: «Scheidnagel, Moya, Montero Vidal, Blumentritt, traducido por Ramón Jordana».88
La crítica a la dejadez en la Administración de la valiosa colonia asiática vuelve a aparecer en el prefacio del africanista Emilio Bonelli Hernando en un libro de Manuel Scheidnagel.89 En este, Bonelli indica «un lamentable desbarajuste en la organización política y administrativa de nuestras colonias, tanto de Asia y de Oceanía como de África. En ocasiones se ha confiado su dirección a un personal que ignoraba su extensión y difícilmente hubiera sabido determinar su situación sobre un mapa».90 En la administración de las colonias es necesario tener «gran fe en el porvenir y esperanza en el engrandecimiento de la patria» y, según Bonelli, justo estas eran las virtudes de Scheidnagel:
Estos móviles palpitan siempre en las obras de Scheidnagel, militar distinguidísimo, autor de importantes trabajos literarios y geográficos, encaminados a la defensa de muy sagrados intereses. En su última producción, Colonización Española, […] describe nuestros valiosos dominios de Asia y Oceanía de modo que solo pueden hacerlo las personas que, como él, han residido largo espacio de tiempo en el país, poseen una ilustración vastísima y se hallan dotadas de un privilegiado espíritu escrutador y de observación.91
La insistencia de Dupuy en las islas Filipinas derivaba del hecho de que, gracias a estas, España gozaba de un acceso privilegiado al nuevo Japón, porque ninguna nación europea estaba presente en Asia oriental con una colonia de las dimensiones de Filipinas; al mismo tiempo, sin embargo, y precisamente como consecuencia de esta feliz posición geopolítica, unida al desinterés de la madre patria, los viajeros conscientes temían el riesgo de una ocupación extranjera de la colonia.
En este punto Dupuy recuerda cuatro obras específicas sobre Japón: la bibliografía del conde de la Viñaza y los escritos de Juan Pérez Caballero, de Ferdinand Blumentritt y de Hilario Nava y Caveda.92 A continuación se examinarán brevemente estos textos, en los que también se vuelve a hacer referencia a la importancia de Filipinas y se hace la relativa reprimenda por el desinterés de la madre patria.
La bibliografía del conde de la Viñaza recoge tres siglos de escritos sobre las lenguas orientales,93 aunque el autor la presenta «como un suplemento a la obra del bibliógrafo lusitano Inocencio Francisco da Silva, Diccionario bibliográfico portugués» (p. 7).94 Se trata de «un cuadro en el cual agrupamos, por orden alfabético de autores en sus respectivos siglos, los trabajos referentes a las lenguas indígenas de los citados imperios [i.e.: China y Japón], escritos por los portugueses y castellanos desde el siglo XVI hasta los últimos años del en que vivimos», es decir, al final del siglo XIX.95
Esas obras tenían como finalidad la evangelización: «Los nombres de Portugal y Castilla irán siempre unidos a la historia de la propagación de la fe y de la civilización europea en el extremo Oriente» (p. 5) y, como prueba de la «santa audacia» de dos Estados ibéricos en aquellos años (p. 13), el conde de la Viñaza reporta los nombres, con el número de la tumba de una necrópolis de Pekín, «de los insignes misioneros portugueses de los siglos XVI y XVII» (pp. 6 y ss.).
El conde de la Viñaza extrajo los títulos de los catálogos de bibliotecas españolas y extranjeras, pero no pudo ver todas las obras incluidas en su bibliografía: «La mayor parte de las obras citadas nos son desconocidas y, sin duda, estarán muchas perdidas para siempre o de muy difícil hallazgo» (p. 7). De hecho, los autores de esas obras «las componían con un fin puramente espiritual: cuidábanse poco de la posteridad y, al no imprimirlas, tenían sus manuscritos que extraviarse» (p. 8); por eso, a continuación el noble español incitaba a sus lectores a escudriñar en los conventos otros manuscritos o libros raros.
Con el escrito de Juan Pérez Caballero entramos en un terreno que es proprio de Enrique Dupuy, esto es, el análisis de los informes comerciales entre España y Japón.96 Estos informes, por cierto, atestiguaban una escasez de intercambios de la que Dupuy siempre se lamentó: en efecto, en las estadísticas aportadas por Pérez Caballero, España y Portugal ocupaban posiciones muy bajas, aunque en Japón estuviese aumentando la demanda de productos occidentales. «España, que aparecía como exportadora el año 1886 por un importe de 1.717 yens, en el año que examinamos no ocupa ningún lugar», mientras Filipinas ocupa en 1887 el decimo séptimo puesto (sobre los veinte recogidos) entre los países que exportan hacia Japón (p. 327). Vuelve de nuevo la habitual exhortación a la «japonización» como vía de salida del inmovilismo español de aquellos años (cf. § 13): el mercado japonés, que ha sabido innovarse en tan breve periodo de tiempo, es el «ejemplo que debería ser imitado por España» (p. 327).
En las estadísticas, la posición de España como país exportador a Japón mejora si sumamos las exportaciones de Filipinas a las de España: esta cifra «en conjunto supera a la italiana y le corresponde el décimo lugar entre los países importadores a Japón» (p. 328). Sin embargo, se trata de un consuelo meramente contable. Aunque España posea «productos que pueden entrar con ventaja en la concurrencia general» y «una colonia vecina que debería servir como depósito para el comercio con Oriente», en 1886 las exportaciones españolas a Japón habían disminuido: «Realmente es de lamentar el descuido de nuestros comerciantes, así como que las líneas de navegación nacionales no abarquen los dos imperios asiáticos, con los que debieran vivir en íntima relación las islas Filipinas» (p. 329).
Los datos aportados por Caballero deberían servir para mostrar cuál es «la magnitud del negocio que se abrirá a nuestro decaído comercio» (p. 329), pero al mismo tiempo subrayan la distancia entre las potencialidades comerciales y la realidad. «En un comercio de cerca 100 millones de yens, España y sus colonias solo se interesan por 173.000 pesos. La proporción es excesivamente pequeña». Además, el débil crecimiento de 1888 «se debe a Filipinas», y no a la península (p. 332).
A la política española se le recrimina el desinterés en las comunicaciones directas con Japón desde España, o al menos desde Filipinas. La legación española continua reclamando el «inmediato establecimiento de una línea española directa», pero la inercia del Gobierno central y del filipino deja el campo libre a una compañía inglesa que instaurará una línea directa entre Manila y Yokohama: «Con la instalación de dicho servicio pierde nuestra marina mercante, y ¿por qué no decirlo? por abandono, un buen negocio que de derecho le correspondía» (p. 338).
Para dar un fundamento concreto a las perspectivas comerciales que ha ido apuntando, Pérez Caballero examina con detalle cinco potenciales productos de exportación que España podría enviar a Japón. Mercurio: España es el primer país exportador a Japón de este mineral, y con poco esfuerzo podría también absorber la cuota estadounidense, que está en segundo lugar. Azafrán: España ha bajado al tercer lugar, «pero que pase antes Francia, prueba tan solo lo descuidado que tienen a Japón nuestros comerciantes»; de hecho, la casa francesa se aprovisiona directamente en Alicante «más bien por propia iniciativa que por indicaciones de los recolectores españoles» (p. 394). Jerez: «artículo de porvenir en este Imperio», que de momento está siendo distribuido por los ingleses (que a su vez lo importan desde España) y que sale perjudicado por las «falsificaciones alemanas, americanas y francesas» (p. 335), cuya mala calidad es denunciada por casi todos los autores. Vino común: «por el momento la situación no puede ser más precaria para nuestros intereses» (p. 337), porque los vinos españoles constituyen el 1% de las importaciones japonesas, superadas en número de encargos por las francesas, americanas, alemanas, inglesas, italianas y portuguesas. Corcho en tapones: pese al potencial de la exportación, también el corcho español llega a Japón por medio de los comerciantes ingleses, franceses y alemanes.
Después de este cuadro deprimente, la Segunda Parte (pp. 346-362) examina los productos filipinos que mejor podrían ser exportados a Japón,97 sobre todo si el comercio lo proveyesen los mismos españoles o los filipinos, y no las empresas extranjeras. Sin embargo, mientras no se instituyeran líneas de comunicación directas, estas posibilidades teóricas no se podrían traducir en empresas comerciales concretas.
El etnólogo austro-húngaro (más exactamente, bohemio) Ferdinand Blumentritt (1853-1913) enseñó en el instituto de Leitmeritz (hoy Litoměřice, en la República Checa) y es más conocido en Filipinas que en Austria, porque mantuvo estrechas relaciones con el héroe nacional filipino José Rizal (1861-1896).98 De Rizal tradujo al alemán dos libros de crítica social (entrando así en fuertes tensiones con la Iglesia y con el Gobierno colonial español) y Rizal le dirigió en 1896 su última carta desde la cárcel antes de ser ejecutado. El contacto entre los dos había comenzado diez años antes, en 1866, cuando Rizal –que a la sazón se encontraba en Heidelberg estudiando medicina– envió un libro a Blumentritt, porque este conocía el tagalo, la lengua más extendida en el archipiélago filipino. De hecho, Blumentritt era considerado uno de los mayores expertos sobre Filipinas en su época, aunque no hubiera visitado nunca el archipiélago.
Los lejanos orígenes sudamericanos de su familia (que había dejado Sudamérica por Austria después de la batalla de Ayacucho, en 1824) le llevaron a interesarse por el imperio colonial español y en particular por Filipinas, donde un lejano antepasado había sido alto funcionario. Sus numerosas obras abordan la etnografía y las lenguas filipinas,99 poniendo de relieve un interés preponderante por el movimiento independentista del archipiélago, pero no en sentido antiespañol: «Los filipinos no quieren otra cosa más que ser españoles, españoles y siempre españoles; piden la asimilación de su país con la Madre Patria»; y por asimilación entiende «la introducción de las reformas liberales» (sobre todo en la enseñanza, la reforma obstaculizada por el clero) y «la representación del Archipiélago en las Cortes».100
A este etnógrafo originario de Bohemia se han dedicado estudios específicos, incluso en época reciente.101
En la época Meiji las potencias europeas competían entre sí a la hora de enviar fuerzas navales a los puertos japoneses, tanto para demostrar su propia fuerza, como para obtener lucrativas comisiones por parte de un país insular que estaba construyendo a marchas forzadas su propia marina militar y mercante. De hecho, una de las fuentes de Dupuy sobre este tema es el escrito de Hilario Nava y Caveda, inspector general de Ingenieros de la Armada.102
Nava explica el desarrollo naval de Japón como parte del contexto de la modernización nacional generalizada:
Me propuse, pues –escribe Nava y Caveda–, presentar un bosquejo de las fuerzas militares y de los establecimientos navales, y a él en un principio se limitaban las Noticias [es decir, el escrito de Nava y Caveda aquí examinado]; pero para apreciar debidamente su importancia es preciso, a mi juicio, presentar a la vez una reseña de las fuerzas productoras del país (p. 13).
Por consiguiente, las noticias generales sobre la geografía física, humana y política de Japón, con especial atención a sus puertos, ocupan la primera mitad del ensayo (pp. 3-108), mientras que la segunda mitad examina en detalle el ejército y la marina tanto militar como mercante.
Aquí volvemos a encontrar la extendida consideración según la cual Filipinas podría servir para relanzar el comercio español con Japón, dando así «alimento a nuestra marina mercante, tan falta de flete en todas partes» (p. 11). En cambio, el comercio se produce «por el intermedio de terceros pabellones» y «se observa con pena que no aparece un solo buque de nuestra marina mercante entre aquellos que han frecuentado aquellos puertos» (p. 12), es decir, aquellos que ya se habían abierto al comercio internacional. De hecho, España fue uno de los últimos estados en estipular un tratado comercial con Japón, ratificado solo el 8 de abril de 1870 (p. 11).
El texto presenta una forma híbrida, ya que las noticias civiles de carácter general ocupan aproximadamente el mismo espacio que las relativas a la marina y sus establecimientos. En conclusión, escribe Nava y Caveda, estas Noticias «se destinan principalmente a dar a conocer las fuerzas militares del Imperio; lo demás sirve de estudio para apreciar mejor aquellas» (pp. 13 y s.).
Las fuentes de Nava y Caveda eran las obras de Edward J. Reed,103 «célebre constructor inglés» que fue superintendente en la proyectación y construcción de las tres corbetas adquiridas por Japón en Inglaterra en 1875 (descritas con minuciosos detalles técnicos, pp. 145-154), así como varios artículos de la Revue Maritime et Coloniale y otros que aparecen citados en las notas. En estas notas, precisamente, se concluye mencionando una obra del personaje que se halla en el centro de estas páginas:
Damos aquí punto, no sin recomendar a los que deseen conocer la geografía del Japón el interesante trabajo publicado por D. Enrique Dupuy de Lôme en el «Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid» correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 1880, titulado: Estudio sobre la geografía de Japón (p. 15).104
Con esta referencia a nuestro autor podemos ya apartar la mirada de los anaqueles donde hemos estado alineando los escritos españoles sobre Asia oriental que él mismo nos aconsejaba, para dirigirla a su escritorio de la Embajada española de Berlín, donde su libro sobre Japón iba adquiriendo forma.
b) Las referencias a experiencias propias
Además de las fuentes examinadas hasta ahora, el texto de Dupuy se remite a obras de él y a sus observaciones o experiencias personales. Las referencias a otras dos de sus obras se encuentran citadas o comentadas en las notas a su texto, para facilitar la lectura. En concreto, las remisiones a De Madrid a Madrid se señalan con las siglas MM y las de Estudios sobre el Japón con las siglas EJ; uso de ambas abreviaturas que empleo en otras partes de mi texto y de mis notas.
Las impresiones o experiencias personales de Dupuy están presentes tanto en su texto como en sus notas. A continuación citaré sus observaciones de forma sintética, junto con la referencia a las páginas del presente volumen, para facilitar su búsqueda. Junto a los datos de hechos recogidos en el texto, se traza así un itinerario personal que permite seguir las experiencias y las reflexiones de Dupuy sobre sus dos años de estancia en Japón:
p. 189, n. 24: En el viaje que lo llevó a Japón, Dupuy viajó y se entretuvo con algunos importantes miembros de la Misión Iwakura, donde pudo confirmar que Japón era un ejemplo que estaba convirtiéndose en un peligro, sobre todo para Filipinas.
p. 210, n. 72: Ya en Berlín, Dupuy se encuentra con el coronel Murata Tsuneyoshi, que proyectó y construyó el primer fusil moderno de Japón.
pp. 213 y ss., n. 79: Dupuy es invitado a asistir a unas maniobras militares y a la botadura de algunas naves de la nueva marina japonesa, donde se encuentra con algunos oficiales franceses que habían sido alumnos de su pariente, el constructor naval Henri Dupuy de Lôme (cf. p. 46, n. 47).
p. 213: Dupuy se da cuenta de que muchos filipinos (tagalos, súbditos españoles) ejercían como marineros en la marina japonesa.
pp. 218 y ss.: La cristianización del Japón llevada a cabo por el santo navarro Francisco Javier induce a Dupuy a profundizar en el tema de las dos religiones japonesas, budismo y sintoísmo, así como en la política de la época Meiji para favorecer el culto sintoísta y reprimir el budismo y (al menos en la primera fase) el cristianismo.
p. 221: Dupuy está en Japón cuando en 1875 se inaugura la línea ferroviaria Hiogo-Osaka. Las consideraciones sobre el ferrocarril japonés le llevan a una confrontación crítica con el español.
pp. 222 y ss.: El relato de la experiencia vivida en primera persona en la línea de navegación de la sociedad Mitsubishi es sobre todo un capítulo de la historia de la competencia entre las empresas japonesas emergentes y las occidentales ya consolidadas; pero es también una experiencia personal positiva, porque la carrera por los descuentos en los costes de transporte «me proporcionó uno de los viajes más agradables e interesantes que he hecho en mi larga vida de viajero» y le permitió visitar China. En cambio, la comodidad de las naves españolas en la ruta de Oriente dejaba mucho que desear, como ya constató en 1907 el portugués Wenceslau de Moraes, a propósito de las conexiones con la península Ibérica confiadas a la «Mala Española» (es decir, el correo español, expresión tomada del inglés «Indian Mail», al igual que el italiano «Valigia delle Indie»):
¡Ah, el Correo español! Hace quince años aprendí, por experiencia directa, que para tomar un baño a bordo era necesario presentar una solicitud la noche anterior, debidamente justificada, y pagar dos pesetas por tan extravagante petición. Una señora japonesa, apenas llegada a Japón, que había viajado de Lisboa a Manila en una nave de la «Mala» en cuestión, me cuenta que aún sigue en vigor la misma regla. ¡Hombre, qué tortura!105
p. 226: El análisis de los datos relativos al comercio nipón-español se muestra una vez más como insatisfactorio, a pesar de estar incluida también la aportación de las Filipinas.
p. 226, pp. 229 y s.: Las referencias al comercio de la seda evocan el interés de la familia Dupuy por la sericicultura; sobre esta se encuentran datos más extensos en otro libro de Dupuy, cf. § 10.
pp. 229 y s.: Como confirmación de la consolidación de la apertura de Japón, Dupuy constata que disminuye el número de extranjeros en Japón, mientras que aumentan los japoneses que se transfieren al extranjero.
p. 232: Temores por el futuro: ¿guerra con Occidente?
p. 234: La mirada de Dupuy sigue atenta la transformación de Japón: en Yokohama ve cómo la mayoría de los habitantes adoptaba las costumbres occidentales, mientras que los samuráis seguían aferrándose a algunas tradiciones, como el típico peinado, manifestando así una adhesión interior al pasado que desembocó en la rebelión de Satsuma.
pp. 237 y ss.: Dupuy acompaña con simpatía la trágica suerte del rebelde Saigo Takamori (cf. p. 235, n. 115), en parte porque la asocia con un recuerdo de Estados Unidos, evocado pocas líneas después. De hecho, sus contactos con los diplomáticos conocidos en Japón continuaron también a partir de 1883 en su nuevo destino en Washington, donde se reencontró con Karl von Struve, que había sido embajador ruso en Japón y que había adoptado al hijo del desafortunado Saigo Takamori, criándolo en su familia conforme a los preceptos de la religión ortodoxa.
pp. 241 y ss.: Dupuy comparte con otros ibéricos la animadversión hacia los holandeses, a quienes acusaban de haber instigado al shogun a perseguir a los cristianos (en realidad, a los católicos) y de haber participado directamente en «la horrible matanza de Shimabara» (cf. p. 242, n. 140).
p. 244: Hablando de la revisión de los tratados injustos, Dupuy regresa una vez más al viaje que realizó junto a algunos miembros de la misión Iwakura, pues también él había confiado en su revisión; es más, incluso fabula con su vuelta a España con motivo de su ratificación, y su espíritu de viajero le lleva a pensar en un viaje «por Siberia y el desierto de Gobi». Sin embargo, no tuvieron lugar ni la revisión de los tratados, ni el aventurero viaje por tierra desde Japón a España.
p. 247: Los acontecimientos en Asia, en particular la primera guerra sino-japonesa, son los eventos que le llevan «a publicar estos estudios» (p. 264), mientras que, respecto a la ocupación de Formosa, comparte la opinión de los residentes, según la cual el ejército japonés, pese a estar diezmado por la enfermedad, «había tratado muy bien a los indígenas indefensos y había pagado cuanto consumió».
pp. 255 y ss.: Los dos meses transcurridos en China (gracias a los fabulosos descuentos de las compañías de navegación que se hacían la competencia entre sí) permiten a Dupuy formular un análisis acerca del enfrentamiento entre China y Japón: a su juicio, la debilidad de China depende de su falta de organización. Y describe ampliamente las impresiones que corroboran este análisis.
p. 259: Al final de la comparación entre China y Japón, Dupuy vuelve sobre «el motivo y excusa de este libro»: la influencia que Japón terminará por ejercer sobre Filipinas. En su opinión, no bastará con unas pocas leyes para convertir a los filipinos («que llamamos indios de Filipinas») en otros tantos japoneses. Reconoce que España ha hecho mucho por Filipinas, pero debe hacer más si no quiere perderlas. Con estas palabras de incitación a la acción se cierra el libro de Dupuy.
c) Una elaboración que duró desde 1874 a 1895
Ha llegado el momento de contextualizar el texto de Dupuy publicado en este volumen. En la Embajada española de Berlín, en 1895 –es decir, unos veinte años después de su estancia japonesa–, Dupuy retomó sus anotaciones para completar el libro sobre Japón iniciado y suspendido en varias ocasiones. Lo cierto es que el momento era propicio para una iniciativa editorial semejante, porque la victoria de Japón sobre China había avivado el interés general por Japón. Con esta nueva publicación106 Dupuy se proponía difundir el conocimiento de Japón entre los españoles y, en particular, llamar la atención del Gobierno sobre un estado asiático que había entrado en el grupo de las grandes potencias: en efecto, España necesitaba reforzar sus relaciones comerciales con Japón, pero necesitaba también guardarse de él para tutelar las islas Filipinas. En el anterior libro de 1877 había dicho que «el Japón era un ejemplo, y podría llegar a ser un peligro»; en 1895 –tras su victoria en la guerra sino-japonesa– Dupuy constataba que «el ejemplo continúa, el peligro ya ha llegado, y será mayor cada día» (EJ: 10).
Al igual que el diplomático portugués Wenceslau de Moraes,107 también Dupuy sentía que Asia estaba liberándose del yugo colonial y que el ejemplo japonés podía ser contagioso: «Más peligrosas que las armas del Mikado han de ser las ideas que irradien de un país asiático constitucional, tan cercano a nuestra preciada colonia; de un país orgulloso por sus progresos, ebrio por su triunfo, y con una población que ya no cabe en las islas que puebla» (EJ: 11).
A su modo de ver, España debería al menos haber sacado ventaja de la expansión económica japonesa. Sin embargo, en Japón «no había en mi tiempo ni un solo comerciante español» (EJ: 23). Los consumos japoneses se habían occidentalizado y los occidentales apreciaban los productos japoneses, pero «en todas esas operaciones no interviene ni un barco, ni una casa española» (EJ: 23). La crítica de Dupuy se dirige a «nuestros comerciantes e industriales que no saben más que pedir protección al Estado, y ni saben ni quieren aprovecharse de la protección y protegerse a sí mismos» (EJ: 25). «El espíritu aventurero» (que hoy llamaríamos emprendedor) de los siglos de los grandes descubrimientos sobrevivía casi únicamente en el pueblo que emigraba hacia tierras desconocidas: «Todavía hay valor en la masa del pueblo para lanzarse a lo desconocido; pero falta por completo en las clases educadas, que no quieren correr más aventuras que las de la política» (EJ: 24). En conclusión, Japón había abierto sus puertos y comerciaba con todo el mundo, y Dupuy quería contribuir a que España despertara de su apatía, apuntando hacia un mercado próspero que se encontraba al alcance de la mano gracias a las islas Filipinas: su libro aspiraba a ser un «grano de arena para ese gran edificio» que es «la regeneración de la patria» (EJ: 26).
Estudios sobre el Japón es un libro compuesto: de hecho, en 1895 se publicaron «páginas que fueron redactadas hace veintiún años [es decir en 1874], y que hace más de diez estuvieron preparadas para la imprenta» (EJ: 10): en efecto, el prólogo de los Estudios es de 1885 y el epílogo de 1895.108 La naturaleza informativa del libro se revela también en los siguientes capítulos: «Un poco de geografía», «Algo de historia» y «Las dos religiones». Sus aproximadamente trescientas páginas constituyen las tres cuartas partes del libro, pero hoy tienen un valor puramente histórico, porque nos dicen cómo veía Japón un español culto de finales del siglo XIX.
En cambio, la última parte del libro presenta un interés particular porque recoge las anotaciones de un observador directo de la modernización japonesa, constituyendo así un libro dentro del libro: La transformación del Japón. 27 años de Meiji.109 Efectivamente, se trata de una obra en sí misma: Dupuy se había propuesto concluir su libro con la descripción de la misión Iwakura,110 «misión tan numerosa, compuesta de personajes tan considerables», que «abría una nueva era, a cuya aurora asistí en los dos años más importantes por los qué ha pasado la maravillosa transformación del Imperio del Sol Naciente» (EJ: 298). Pero en abril de 1895 la guerra sino-japonesa había terminado con la victoria de Japón, de manera que, por primera vez en la historia, este país sustituía la milenaria preponderancia china en Asia oriental. «La guerra actual –escribe Dupuy– abre, no solo para Japón, sino que para toda Asia, un nuevo período que ha de tener gran influencia en la historia de Europa»; por consiguiente le sería imposible «imprimir estos estudios sin añadir un capítulo en el que, brevemente, se reseñe la vida de ese pueblo en estos últimos años» (EJ: 298). La documentación proviene de las notas tomadas por Dupuy en 1874 durante su estancia en Japón, así como de las informaciones y publicaciones obtenidas por sus colegas japoneses durante su estancia en Estados Unidos.
Mientras los Estudios están ordenados cronológicamente, el añadido de 1874 está estructurado por temas y proporciona una fotografía del Estado japonés tal y como se encontraba a principios de la época Meiji. Esto constituye un unicum en la literatura española sobre Japón, dado que fue escrito por un testigo directo que atesoraba los conocimientos técnicos necesarios para comprender los problemas tanto de las relaciones internacionales como de las reformas institucionales de la época Meiji. Además, los intereses personales y los deberes diplomáticos llevaban a Dupuy a interesarse por los aspectos económicos de los estados en los que ejercía. Nacieron así dos obras suyas: una sobre la seda, durante su estancia en Japón (§ 10), y otra sobre los vinos, con ocasión de la Exposición Universal de Chicago (§ 12).