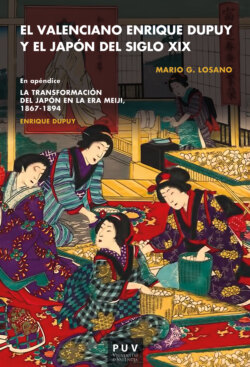Читать книгу El valenciano Enrique Dupuy y el Japón del siglo XIX - Mario Giuseppe Losano - Страница 9
Оглавление1. IN LIMINE: LOS ESCASOS CONTACTOS ENTRE ESPAÑA Y JAPÓN DURANTE EL SIGLO XIX
Las relaciones de la península Ibérica con Asia oriental han estado marcadas por dos hitos históricos: el Tratado de Tordesillas en 1494 y el cierre de Japón después del «siglo cristiano», que aproximadamente duró entre 1550 y 1650.1 El tratado establecía la división geopolítica del mundo según una línea vertical que se situó trescientas setenta leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, asignando a España las tierras a occidente y a Portugal las tierras a oriente de dicha línea. Esta es la causa del destino americano de España y el destino asiático de Portugal, que fue el primero de los estados europeos en enviar comerciantes y misioneros a Japón, mientras España lo hizo justo a continuación. Esta «perspectiva de Tordesillas» estaba llamada a condicionar durante siglos la visión del mundo de ambos estados y, en particular, sus contactos con Asia oriental, adonde cada uno llegaba siguiendo rutas opuestas, tal y como exigía el Tratado de Tordesillas: los portugueses rodeaban las costas de África y atravesaban el océano Índico hasta Timor y Macao; los españoles, en cambio, cruzaban el Atlántico y México (entonces Nueva España) y alcanzaban, a través del Pacífico, las islas Filipinas, que dependieron de Nueva España hasta que esta se independizó a inicios del siglo XIX.
Las disputas con el Gobierno japonés sobre la evangelización y las consiguientes persecuciones de los cristianos llevaron al cierre de Japón durante dos siglos, es decir, aproximadamente desde 1650 hasta 1854. En ese ínterin los dos estados ibéricos se consagraron a sus otras colonias, mientras que, a falta de nuevos contactos, en ambos cristalizó la imagen del Japón del siglo XVI. En 1854, cuando Estados Unidos abrió Japón a los comerciantes occidentales a la fuerza, los dos estados ibéricos habían dejado de ser potencias mundiales y atravesaban una grave crisis social, económica e institucional. Una crisis que para Portugal culminó con el ultimátum inglés de 1890 respecto a sus pretensiones territoriales en África, indicadas en el Mapa cor-de-rosa,2 y para España con la pérdida de las últimas colonias –Cuba, Puerto Rico y Filipinas– en el «Desastre del 98». En consecuencia, la contribución de los dos estados ibéricos a la europeización del Japón decimonónico se limitó a algunos intercambios mercantiles y diplomáticos casi irrelevantes, pese a que en siglos anteriores habían sido los primeros en seguir la ruta que desde la Europa moderna llevaba hasta el «remoto Cipango».
Todavía hoy quedan algunas huellas de los contactos ibéricos de los siglos XVI y XVII con Oriente. En Florianópolis, en el estado brasileño de Santa Catarina, puede verse una puerta de estilo chino en la Fortaleza de São José da Ponta Grossa, que evoca la ruta portuguesa hacia Oriente. Pero es en España donde aquel lejano encuentro con Japón ha dejado el recuerdo más vívido. El viaje por Europa de la conocida como «Embajada Keicho», bajo la guía del samurái Hasekura Tsunenaga (1571-1622), tuvo lugar entre 1613 y 1620 con el propósito de obtener protección para los cristianos japoneses y de suscribir acuerdos al respecto con España y el Vaticano.3 Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto, porque en aquellos años ya habían empezado las persecuciones contra los cristianos en Japón. En cualquier caso, lo que aquí nos interesa de esta experiencia diplomática internacional es un aspecto que hasta ahora había permanecido como algo secundario.
La embajada japonesa llegó a España siguiendo el trayecto exigido por el Tratado de Tordesillas, es decir, atravesando el México actual, y desembarcó en el «puerto de Indias», que en aquel entonces era Sevilla. Las naves procedentes del océano llegaban al estuario del Guadalquivir, donde, en la pequeña ciudad de Coria del Río, transferían a personas y mercancías a naves más ligeras, adaptadas a la navegación fluvial.4 Pues bien, el caso es que no pocos japoneses se convirtieron al cristianismo –entre ellos el propio Hasekura Tsunenaga, que adoptó el nombre de Felipe Francisco de Fachicura o Faxicura– y decidieron quedarse en España porque Japón había cerrado sus fronteras y había dado inicio a las persecuciones contra los cristianos. Muchos de ellos se quedaron en Coria, donde terminó por consolidarse el apellido Japón, recordando así su origen: de hecho, ya a mediados del siglo XVII la Parroquia de Santa María de la Estrella registraba el bautismo de un niño con el apellido Japón. En el censo de 1995 se contabilizaban cerca de seiscientas personas con este apellido: se trata de los «japones» de Coria, que no son en absoluto «japoneses».5 Desde 1992 hay una estatua de Hasekura Tsunenaga que escruta el horizonte desde la ribera del Guadalquivir. En 2013 el príncipe heredero de Japón visitó Coria para celebrar los cuatrocientos años de aquella histórica embajada.
Hay un ejemplo que puede ilustrar hasta qué punto en España la referencia al Japón de los siglos XVI y XVII fue predominante incluso ya bien entrado el siglo XIX, en medio de la polémica entre católicos y laicos. En el marco de «las cuestiones entre la Iglesia y el gobierno del reino de Prusia»,6 es decir, el Kulturkampf alemán, en 1875 un periódico conservador y laico, La Época, se mostraba favorable a un concordato que garantizara a la Iglesia sus privilegios. Y a ello rebatía «La España Católica» de la siguiente manera:
Ha de saber La Época, que cuando nosotros nos indignamos contra las regalías, es cuando las vemos pedidas por republicanos, ateos y librecultistas; y aunque La Época no sea en rigor republicana, por más que su manera de defender la monarquía lo parezca, y no sea atea, por más que su filosofía no le ande muy lejos, científicamente considerada, La Época es libre-cultista. La Época precisaba: «Hemos copiado al pié de la letra las frases de nuestro colega, para que nuestros lectores no creyeran que nos burlábamos de ellos. […] En las palabras propias de este periódico pueden ver que le gustan las regalías, pero las rechaza si las ve pedidas por otros […] Ahí podrán enterarse, por último, que huele y sabe a ateísmo y a republicanismo el que no asienta a las ideas intolerantes profesadas por La España Católica».
En este punto la polémica se remite a los mártires católicos del Japón del siglo XVI:
Verdad es que ese periódico –es decir La España Católica, retoma La Época–reconoce paladinamente que le agrada más la manera que las naciones apartadas de la cristiandad tienen de entender las relaciones entre la Iglesia y el Estado. «Mejor comprendemos –dice– la persecución que martiriza a los cristianos en China y en Japón para conservar las supersticiones creídas gratas a Dios por aquellas gentes, que la indiferencia de la Europa moderna». Aquí la lógica recobra sus fueros en las columnas de nuestro colega, que comprendiendo bien –lo cual no quiere decir aplaudiendo, pero se parece mucho– a los bárbaros fanáticos que martirizan a los misioneros cristianos que predican contra sus supersticiones, procede, sin duda alguna, de un modo más lógico que cuando se llama cristiano para pedir la intolerancia y la negación de la libertad. Sin ser carlista, hace política carlista La España Católica y en nombre de la teología y de la filosofía cristianas, presenta reclamaciones de intolerancia que ya sería injusto calificar de musulmana, pero de las que ella indica una aplicación práctica en los verdugos de los mártires cristianos del extremo Oriente.
Esta imagen anquilosada se manifiesta también en la historiografía ibérica sobre el Japón: pese a ser muy rica en estudios acerca del periodo que llega hasta finales del «siglo cristiano», ha seguido replegándose casi hasta nuestros días en aquella época heroica ya terminada para siempre. En realidad, a partir del siglo XIX los dos estados ibéricos no suscribieron con retraso respecto a otras naciones los tratados de amistad y comercio con Japón,7 que datan de 1860 para Portugal y de 1868 para España. Pero estos no se acompañaron de una actividad diplomática y comercial adecuada, de manera que, en vez de transformarse en instrumentos para un intercambio comercial y cultural, quedaron prácticamente en letra muerta. Las fuentes diplomáticas y literarias portuguesas y españolas se muestran unánimes en lamentarse de esta inercia; en particular, casi toda la correspondencia privada u oficial deplora la falta de comunicaciones marítimas con Asia oriental. En lo que se refiere a España, los documentos diplomáticos conservados en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en Madrid, han permitido una primera valoración de este periodo, pero aún queda mucho por hacer.8
Los turbulentos acontecimientos internos de la España decimonónica no favorecieron ni las relaciones ni los estudios acerca del remoto Japón. Además, los estados europeos donde se desarrolló la orientalística moderna se interesaron solo de forma marginal por las limitadas contribuciones españolas en Japón. Por otra parte, las dictaduras ibéricas del siglo XX (con la clausura de España y Portugal) contribuyeron a la falta de contacto con los trabajos niponísticos españoles.
Elena Barlés Báguena, profesora de Historia del Arte en Zaragoza, ha trazado un cuadro sinóptico y preciso de los estudios niponísticos españoles en aquellos años, acompañándolos de una rica bibliografía. El título –«Luces y sombras de la historiografía del arte japonés en España»– no debe llevar a engaño: una veintena de páginas de este amplio artículo describen la situación general de los estudios de la niponística en España y constituyen una fuente preciosa para superar el fragmentario conocimiento que hoy día existe en Europa acerca de la reciente evolución de los estudios españoles sobre Japón.
Mientras que la expansión en Asia propició en los estados colonizadores el nacimiento de centros de estudios sobre la civilización de los países colonizados, en España «no existieron los organismos que hubieran podido canalizar los esfuerzos de nuestros orientalistas y teóricos del colonialismo». Sin embargo, ello no significa que hoy falte el material para este tipo de estudios:
Las bibliotecas y los archivos del Estado español están llenos de textos sobre cuestiones de Oriente que necesitan ser recuperados si queremos tener un mejor entendimiento de la relación que España tuvo con las sociedades y culturas de Asia en un momento en que las grandes potencias occidentales se disputaban sus riquezas y competían para afirmar su presencia en ese continente.9
En particular, Elena Barlés Báguena ve en los sucesos históricos españoles de los dos últimos siglos la causa «del proverbial atraso que España, en comparación con otros países occidentales, ha tenido en el desarrollo de los estudios académicos y de los trabajos de investigación relativos al país del Sol Naciente». En la primera parte del siglo XX «no existió ningún Centro, Instituto o Universidad que impartiera enseñanzas relacionadas con la lengua y cultura del Japón», mientras que los «cambios significativos se produjeron a partir de la década de los años sesenta del Siglo XX» y hoy se intensifica el interés por los estudios niponísticos. Antes de este renacer, los españoles se informaban sobre Japón mediante instrumentos de conocimiento más populares y menos exhaustivos.10
La investigación sobre las relaciones entre España y Japón durante el siglo XIX también puede nutrirse de fuentes que aquí no ha sido posible utilizar. En especial la crítica literaria sobre el exotismo y sobre la literatura de viaje permite identificar las obras que –leídas con perspectiva de historia social– ofrecen contribuciones relevantes para esta línea de investigación.11 Los mismos autores examinados en este volumen hacen una referencia a otras obras sobre el tema, como por ejemplo Gómez Carrillo (cuyas fuentes serán analizadas de forma integral al final del § 19, cf. pp. 159-165) o el propio Dupuy (sobre cuyas fuentes se volverá más adelante en dos ocasiones).12
Por otra parte, no todas las vueltas al mundo –especialmente las no turísticas– pasaron por Japón: la posición geográfica de las Islas Filipinas, mientras fueron colonia española, obligaba a una ruta ecuatorial que en ningún momento tocaba Japón. Por ejemplo, la gran expedición de la época ilustrada llevada a cabo por el toscano Alessandro Malaspina, al servicio del rey de España, duró desde 1789 a 1794 y visitó todas las posesiones en América y en el Pacífico, pero sin recalar en Japón.13 El informe de Malaspina sobre el malestar de las colonias españolas y sobre la oportunidad de conceder a estas una amplia autonomía bajo el control de la madre patria provocaría su caída en desgracia y su posterior encarcelamiento. En 1865, años después, el acorazado Numancia –con el que España trató de volver a convertirse en potencia marítima– participó en la Guerra del Pacífico y regresó dañado en 1867, tras un periplo que había durado dos años, siete meses y seis días, pero también sin tocar las costas niponas.14
Finalmente, en los últimos años se han publicado varias investigaciones sobre las relaciones entre España y Japón en los siglos XIX y XX.15 No obstante, los archivos contienen aún muchos documentos por evaluar y publicar.
En la Europa de los siglos XIX y XX podemos encontrar una vivaz contribución a la difusión de la imagen del Japón moderno en las exposiciones universales, en las crónicas de la guerra ruso-japonesa y en la literatura exótica, tanto de clase alta como popular. Si bien Japón estuvo presente en la exposición universal de Barcelona de 1888, el arte español no conoció un niponismo comparable al de otras naciones europeas que sí habían participado activamente en la apertura comercial con Japón.16 El «japonismo» en las artes figurativas españolas fue un fenómeno limitado, un reflejo de las modas parisinas. La literatura española no tuvo un Ernest Francisco Fenollosa, un Lafcadio Hearn, un Pierre Loti, un Wenceslau de Moraes. Con todo, no faltaron obras sobre Japón. En las siguientes páginas se examinará íntegramente la aportación del diplomático Enrique Dupuy de Lôme (1851-1904), al que está dedicada la «Primera parte» de este libro. Para permitir una comparación con la contribución de Dupuy, la «Segunda parte» analizará los escritos de otros cinco autores ibéricos acerca de la modernización de Japón.
En particular, la «Primera parte» se articula en torno a cuatro temas: se examina el contexto de formación del joven Enrique Dupuy (§§ 2-5); el principio de su carrera diplomática en Japón, donde escribió el texto que aquí se publica (§§ 6-8); sus análisis comerciales sobre la seda y el vino (§§ 9-12), y su carrera de diplomático reconocido, tanto en los acontecimientos europeos (sobre todo la Cuestión de Oriente culminada con la guerra ruso-turca) como en Estados Unidos, donde provocó un incidente diplomático que contribuyó al empeoramiento de la crisis de Cuba y que le hizo involuntariamente famoso hasta nuestros días (§§ 13-15). En cambio, la «Segunda parte» da cuenta de la visión de Japón legada por cuatro autores de lengua española (los españoles Vicente Blasco Ibáñez, Luis de Oteyza y Francisco de Reynoso y el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo) y por un autor portugués coetáneo, Wenceslau de Moraes.