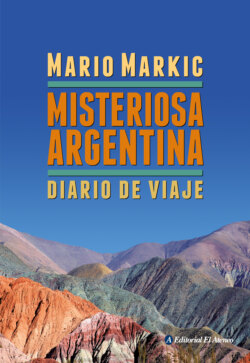Читать книгу Misteriosa Argentina - Mario Markic - Страница 10
3 La correntinidad
ОглавлениеPocas provincias pueden mostrar rasgos y matices tan intensos y personales: desde el mito del Pombero hasta el culto al coraje, pasando por el chamamé, el idioma guaraní, los carnavales y el paraíso animal de los esteros del Iberá.
Conservadores, religiosos, musiqueros, supersticiosos y con una fuerte vocación por exaltar el culto al coraje. Y como arrastran cierto espíritu guerrero ancestral y de rebeldía frente a los poderes constituidos, los correntinos repetidas veces han andado a contramano de las tendencias políticas del país. Por eso cada generación repite eso de que “si la Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar”, como si ellos fueran un país aparte.
En un rapto de humor, el gobierno decidió entregar un pasaporte a los que ingresen a la provincia, como para reafirmar esa idea de que uno es visitante bienvenido en la República de Corrientes. En efecto, algo hay: después de muchos viajes y exploraciones, he descubierto que la “correntinidad” tiene, en cierto sentido, una idiosincrasia que la acerca más al Paraguay que a la Argentina.
En esto cuenta un pasado común −con una guerra incluida, que dejó gran división interna y años de silencio culposo−; el chamamé, con claras influencias de la guarania y la polca paraguaya; la alimentación, en la que el chipá, bollo de mandioca y queso, es tan popular y necesario como en Asunción, y, desde ya, el idioma guaraní, que ha salido del ostracismo rural al que había sido confinado y ahora ha comenzado a enseñarse en las escuelas.
En la provincia hay una muy fuerte réplica del carnaval carioca, como influencia directa de sus vecinos brasileños. Por otro lado, Corrientes, vista en general, se caracteriza por una fuerte personalidad, sobre todo si repasamos su a veces violenta historia política, panteón en el que conviven caudillos, conservadores de toda laya, y hasta un indio intruso cuando despuntaba el siglo xix. Atesora, además, episodios francamente llamativos: por ejemplo, fue la primera provincia en alzarse contra Rosas y la única donde no ganó Perón en 1946.
Es preciso tener en cuenta que, cuando los jesuitas fueron expulsados de América y, en todas las reducciones de Misiones, el sur del Brasil y el Paraguay, los indios guaraníes quedaron al garete, sin jefes ni protectores; perseguidos por los bandeirantes portugueses que los querían vender como esclavos, buena parte de ellos escapó hacia lo que sería hoy el nordeste de Corrientes. Por eso en pueblos muy pequeños como Loreto −pegado a los esteros del Iberá−, se pueden encontrar capillas y antiguas casas con altares particulares donde todavía existen tallas religiosas de madera que hicieron con gran maestría los imagineros guaraníes.
Pero, para no perder el foco, digamos que solo en el siglo xx Corrientes tuvo veintisiete gobernadores elegidos en las urnas y cuarenta y cinco que fueron puestos a dedo o arrebataron el poder por la vía de las armas. Tal cual: la lucha por el poder ha sido una constante en su historia, lo mismo que el culto al coraje y que las persistentes desigualdades sociales.
Repasemos rápidamente algunos datos. En 1806, cuando los ingleses invadieron el Río de la Plata, Corrientes se destacó por la rapidez con que decidió intervenir y enviar tropas: el cuerpo de Cazadores Correntinos es recordado por la bravura con que combatió en la Reconquista, en 1807.
A no olvidar que en Yapeyú nació José de San Martín, nuestro guerrero reverenciado, y cerca de allí, en Saladas, el sargento Juan Bautista Cabral, el hombre que le salvó la vida en la batalla de San Lorenzo, y que don Manuel Belgrano, con un ejército entusiasta pero rotoso, acampó en Corrientes cuando llevó los nuevos aires de la Revolución de Mayo hasta el Paraguay. Allí, más precisamente en Concepción, donde una estatua firmada por el maestro Luis Perlotti lo recuerda en el centro de la plaza, reclutó como tamborilero a Pedro Ríos, el héroe más joven que tuvo la patria naciente. El tamborcito −que todos recordamos de nuestros años escolares− perdió la vida en una batalla desigual entre un ejército improvisado a cargo de un hombre que no era militar y los realistas del Paraguay, a orillas del río Tacuarí, muy cerca de Asunción. Con su derrota, don Manuel sembró la semilla de la victoria y, tal vez, fue entonces cuando nació la leyenda de la osadía y el coraje correntino: el 9 de marzo –día en el que cayó Pedro Ríos con un tiro de fusil en el pecho− celebran el Día del Niño Correntino.
La guerra contra el Paraguay, sin dudas, atraviesa la historia correntina como ninguna otra cosa.
Fue el 13 de abril de 1865, Jueves Santo.
Las tropas del dictador paraguayo Francisco Solano López –colérico, porque el gobierno argentino no dejaba pasar a su ejército por la provincia para pelear contra los brasileños− invadieron Corrientes con cuatro mil soldados, tras un bombardeo de ablande desde las cinco embarcaciones de guerra que apostaron en el Paraná. La resistencia del gobernador Manuel Ignacio Lagraña duró un día −tenía apenas ciento veinte soldados− y se retiró con sus jefes militares al interior de la provincia. “La invasión –me comentó el director del Museo Histórico, Miguel González Azcoaga− convierte a Corrientes en el primer escenario de la guerra y fracciona terriblemente a la sociedad correntina. Familias enteras se dividen. Y después de la guerra cae un manto de olvido. Como tema de historiografía prácticamente no se escribió nada sobre esa guerra tan terrible, todo se silenció”.
Sin declaración de guerra empezó una contienda que unió al Brasil, el Uruguay y la Argentina contra el Paraguay, que duró cinco años, y en la que murieron decenas de miles de personas; entre ellas, casi todos los varones adultos del Paraguay, país que se quedó sin hombres por más de una generación.
Un capítulo trágico, de los muchos que hubo, fue la detención de cinco mujeres en julio de 1865 y su cautiverio por más de cuatro años en los que pasaron penurias de todo tipo. ¿Quiénes eran las cautivas? Un grupo de damas relevantes de la sociedad que fueron llevadas como prisioneras para extorsionar a sus esposos militares.
Dos de ellas, con sus hijos, una chica de cuatro años y un varón de cinco, vivieron todo un escarnio. Primero estuvieron presas en el viejo cabildo y después las trasladaron al Paraguay, donde fueron obligadas a caminar junto con el ejército paraguayo noche y día, sin calzado ni comida. Presenciaron lo inimaginable: todo el horror de la guerra, los crímenes más aberrantes, todos los excesos.
El monumento a la guerra contra el Paraguay, bronce, mármol y base de laja en homenaje al jefe de los ejércitos aliados, Bartolomé Mitre, que está en la costanera de la capital provincial, mirando al río, incluyó, en la parte posterior, a las cinco figuras femeninas, de cuerpo entero, vestidas con túnicas de aire grecolatino. “Las Cautivas” son el paradigma por excelencia de la guerra contra el Paraguay: en ellas se encarna el sufrimiento de los civiles en el conflicto armado. Una de ellas murió durante la guerra.
Heroínas históricas de la provincia, prometieron a la Virgen de la Merced volver al final de la guerra para agradecer su protección. Lo hicieron, incluso antes de saludar a sus familiares. Jamás hablaron de esos cuatro años en los que vivieron cautivas, y sus cenizas están en un panteón especial dentro de la iglesia Nuestra Señora de la Merced desde 2007.
Por eso, digo, las historias de sables y muertes abundan en la historia correntina. Y el pueblo, en la vida presente, profesa una extendida religiosidad que tiene su punto máximo cuando doscientos cincuenta mil feligreses van a Itatí a venerar a la virgen morena, patrona de la provincia.
Genaro Berón de Astrada era gobernador en 1839. Se convirtió en una especie de héroe romántico y justiciero porque, harto de que Juan Manuel de Rosas controlara desde Buenos Aires la renta por la navegación de los ríos, se sublevó. Cosas de la vida y la política, el rival que salió en defensa de Rosas fue su vecino, el gobernador entrerriano Pascual Echagüe, quien contó con la jefatura militar del entonces coronel Justo José de Urquiza, que años más tarde sería el verdugo del Restaurador.
El choque entre ambos ejércitos fue encarnizado: cinco horas de terror y de espanto, cerca de la actual Curuzú Cuatiá. González Azcoaga rememora que en la batalla de Pago Largo mueren más de dos mil correntinos. Fue una masacre, los rosistas no querían prisioneros. Cuando la derrota ya era inevitable, un ayudante se le acercó a Berón de Astrada casi rogándole que huyera. Pero allí le contestó con su frase célebre: “Seguid vosotros, yo he venido a vencer o morir”. Y la tradición oral de los correntinos dice que fue así, nomás: el coronel Berón de Astrada quedó tendido en el campo de batalla: se le contabilizaron dieciocho lanzazos en el cuerpo.
Es raro que, en un territorio signado por el machismo −porque el culto al coraje correntino esconde cierta afición a resolver los entredichos a cuchillo limpio, como si fuera un interminable cuento de Borges−, las mujeres no estén opacadas. Todo lo contrario: si rastreamos a los personajes más importantes en la vida de la ciudad de Goya, los cuatro más destacados son mujeres.
Mi viaje a Goya fue realmente sorprendente por varios motivos. Pero, en primer lugar, debo decir que no he visto vecinos organizados como estos para cuidar el patrimonio histórico de su pago chico.
Goya es la segunda ciudad en importancia de Corrientes; hoy araña los ochenta mil habitantes. Por las casas señoriales y de estilo que abundan en sus calles y, consecuentemente, por la elegancia y la hermosura de sus mujeres, alguna vez fue llamada “la pequeña París de Sudamérica”.
Comencemos por reseñar a Sinforosa Rolón y Rubio, prima de Juan Manuel de Rosas y mujer muy adinerada: desde que degollaron a su prometido, el coronel Tiburcio Rolón, durante la cruenta batalla de Pago Largo, decidió permanecer soltera y dedicar su vida a la caridad. Como tenía mucho dinero, hizo construir asilos y hospitales y una hermosa iglesia de estilo neorrenacentista, cuya cúpula nos recuerda a la capilla de La Sorbona en París.
Gregoria Morales de Olivera fue la primera pobladora de quien se tiene noticia. Ella organizó un pequeño comercio y boliche a la vez, ubicado frente al río, donde vendía quesos y tabaco, aprovechando un recodo donde atracaban los barcos. Gregoria es tan importante que, como la ciudad no tiene fecha de fundación, se acepta como lo más probable que la aldea haya empezado a crecer desde que ella se instaló en ese lugar estratégico: no por nada, Goya es el sobrenombre de Gregoria.
Otra de las mujeres importantes fue Isabel King, norteamericana: ella fue una de las sesenta y cinco maestras que trajo Sarmiento para educar a los argentinos y una de las pocas que aceptó trasladarse a un destino inhóspito, en el interior más lejano.
Y la más famosa de todas, claro, fue Camila O’Gorman, una jovencita de la alta sociedad porteña, que a los dieciocho años se enamoró del cura de su parroquia, en tiempos de Juan Manuel de Rosas. Descubierta la relación escandalosa en Buenos Aires ambos huyeron, cambiaron sus nombres y se instalaron en Goya.
Anónimos, se insertaron rápidamente en la sociedad local. El cura fundó una escuela y empezó a dar clases como maestro. Todo fue feliz hasta que una noche, durante una fiesta, un sacerdote que viajaba en un barco desde Asunción reconoció a su hermano de seminario y lo denunció, porque en aquellos tiempos hasta los curas jugaban por uno u otro bando. La historia del final es bastante conocida desde que María Luisa Bemberg hizo una película que llegó a competir por el Oscar: ambos, Camila y su amado Uladislao, fueron fusilados en Santos Lugares, en las afueras de Buenos Aires. El Restaurador de las Leyes no tuvo piedad ni con Camila, que aparentemente estaba embarazada, ni con el cura Gutiérrez: la ilustre Goya había sido una tregua para ese amor prohibido.
En Goya también tuve el privilegio de conocer al teatro más antiguo del país, que data de 1879. Yo creo que los habitantes de la ciudad ni siquiera saben el tesoro que guardan –o esconden−, porque la fachada está tapada por unos indeseables locales comerciales.
El arquitecto Tomas Mazanti demoró cinco años en construirlo: le puso madera de fina pinotea blanca y cedro de Canadá, materiales eléctricos de Alemania, mobiliario de Viena, arañas y apliques de Italia. Dios sabe dónde estará la araña principal de fino bronce labrado con veintidós luces de tulipa de cristal tallado.
El teatro nació como Teatro Club 25 de Mayo, después se llamó Elsa, más tarde Teatro Solari y hoy se denomina Teatro Municipal. Acaso su mayor virtud no sea su rica historia ni los personajes famosos que trajinaron sus tablas: es la rara virtud que tiene de esquivar la bola de la grúa de la demolición varias veces en su vida. Algo que no es poco, tratándose de un teatro.
Aunque la historia que me contó Ana María Trainini, directora del teatro de Goya, escenógrafa y profesora de danzas clásicas, sentados en los sillones de pana púrpura, me sugestionó bastante.
Refiere Ana que hace muchísimos años una bailarina se colgó en el entreacto de uno de los tirantes que soportan el peso del escenario al descubrir en los camarines una carta de su novio donde le decía que amaba a otra mujer y que esa carta era el largo adiós. Y acto seguido, para mi sorpresa, me relata:
Su fantasma vive en este teatro. Un día, de golpe sentí un frío terrible, que me envolvía, y después la vi. En el escenario, se corporizó delante de mí. Larga, delgada, muy etérea, con un vestido blanco, hecho de gasa transparente. No se le veía la cara; era como si su cuerpo flotara sobre las tablas.
Muchos también han visto a un hombre, una figura muy alta, con un sombrero negro. A ese lo ha visto medio mundo y siempre va por el segundo piso y es muy alborotador, corre, va, vuelve por los pasillos, y la capa es una cosa que vuela y desaparece en segundos. A veces, el señor se cruza en medio de los ensayos. Le pusimos Otelo. Son esas cosas que tiene el teatro; parecen locas, pero existen. Yo digo que son energías corporizadas. Bueno, llamale fantasmas. Pero no son malos.
Otro teatro que conozco es el Vera, de la capital correntina, que lleva el nombre del fundador de la ciudad, Juan Torres de Vera y Aragón, y que en 2013 cumplió cien años. Es un teatro espléndido, completamente restaurado y con una cúpula corrediza, que deja ver el cielo en cada función en esos días sofocantes del verano. Pero, para mi desgracia, en este caso negaron la existencia de fantasmas.
A los esteros del Iberá, que es otro de los rasgos más salientes de la cuestión identitaria correntina, los conocí por arriba y por abajo. Navegar entre los juncos es algo maravilloso.
En vuelo, la primera comprobación que hice es que los esteros son inmensos. La segunda es que en pocos lugares uno ve realmente agua. El resto también es agua, pero disfrazada por una vegetación que le da tonos verdes y amarronados a la superficie. O sea: uno cree que está sobrevolando tierra cuando en realidad es una laguna que parece infinita.
Intento darme una idea de la majestuosidad del lugar: son quince mil kilómetros cuadrados de superficie. Para hacernos una idea, aunque sea lejana, tengamos presente que la Capital Federal tiene doscientos kilómetros cuadrados.
Los esteros del Iberá −que en guaraní quiere decir “aguas que brillan”− son el segundo humedal más grande del mundo, la mayor reserva de agua dulce del planeta después de Pantanal, en el Brasil.
El multimillonario y conservacionista norteamericano Douglas Tompkins –resistido con los previsibles argumentos ideológicos de siempre− quiere que los esteros sean un parque nacional y está dispuesto a regalar sus propiedades correntinas. Compró unas ciento cincuenta mil hectáreas de tierra en el Iberá −donde vive gran parte del año desde 2000− y abrió un camino escénico que da toda la vuelta alrededor de la laguna, en su afán por generar pasos desde unos trece pequeños pueblos que podrían, en el futuro, vivir del recurso turístico. Tan multimillonario como humano, tiene bien pensado su plan:
Nuestro programa es restaurar campos dañados por sobrepastoreo de hacienda y reintroducir animales como el venado de las pampas, el oso hormiguero, el tapir y el yaguareté. Ya tra-jimos una manada de venados, y tenemos veinte osos hormigueros con sus crías. El yaguareté tomará un tiempo. La meta que me impuse desde hace años es usar las riquezas de mis empresas, comprar tierras de privados con la esperanza de hacer parques nacionales. Así logramos hacerlo en el sur de Chile y en Monte León, provincia de Santa Cruz, en la Argentina. Tal vez parezca raro, tal vez no haya muchas personas haciendo esto, pero es lo que me gusta.
Ahora, está tratando de reinsertar el yaguareté −extinguido por la caza− en los lugares más remotos del Iberá. Si alguien quiere estar en contacto directo con la mayor cantidad de animales silvestres en la Argentina, ese lugar son los esteros del Iberá. El número y la variedad de pájaros son incalculables, y los venados, los carpinchos, los zorros, los yacarés, por decir los animales terrestres más visibles, han atravesado bastante bien el tiempo del gatillo fácil de los cazadores furtivos. Ahora la idea predominante es que hay que mantenerlos vivos e interesar al turismo.
Pero, todavía, los esteros no están siendo aprovechados turísticamente como lo amerita su importancia. Por lo general los turistas internos ignoran todas las posibilidades de gratificarse en los enormes humedales naturales, y prefieren los sensuales carnavales de febrero.
Hay en Corrientes muchas otras opciones de interés, como Paso de la Patria, que es un lugar encantador y con buenas playas. Y algunos otros, no lejos de la capital, como el famoso Puente Pexoa, a unos diecisiete kilómetros, sobre el riachuelo Las Palmas. Es un puente viejo, pero responsable de un rasguido doble que inmortalizó don Tránsito Cocomarola en 1953, y que, con unos versos sencillos, cuenta una historia de amor entre un hombre y una mujer:
¿Te acordás mi chinita / del Puente Pexoa / donde te besé?
Que extasiada en mis labios / tú me repetías: / No te olvidaré.
Pasé un día y lo vi. Un puente viejo, de setenta y cinco metros, tenía arcos que lo cruzaban por arriba, pero los sacaron para que pudieran pasar los camiones. Construido totalmente por maderas y barandas, los pilotes se entrecruzan formando vistosas “X” de un lado al otro del río. Las orillas están cubiertas con ceibos, palos blancos y jacarandáes.
Lo mismo que Cocomarola, el autor de la letra había muerto, pero busqué con dedicación de periodista y encontré a la viuda, o sea, a uno de los dos protagonistas. Vivía en el Gran Buenos Aires. Obviamente, me contó la historia, pero al final se emocionó y comenzó a hacerme preguntas. “Me trae lindos recuerdos escuchar esa canción. Si estoy sola, me pongo a llorar. ¿Estuvo usted en el puente? ¿Vio el río desde arriba? ¿Si he vuelto yo al puente? No, ni me animo a volver. Por los recuerdos, ¿sabe? Era tan lindo todo No sé qué me sucedería. Él me cantaba la canción al oído”.
No voy a hablar de las religiones populares, que en Corrientes tienen una potencia extraordinaria a partir del Gauchito Gil y San La Muerte, el santo pagano de los tumberos argentinos, pero sí de los mitos, como el del Pombero, suerte de sátiro que persigue doncellas durante las siestas de fuego del verano y es solo uno entre decenas de duendes más o menos bribones que pueblan el imaginario correntino.
Ahora está de moda decir que “Corrientes tiene payé”. Payé viene a ser como magia y, a la vez, embrujo. Así me lo explicó el historiador Jorge Díaz Colodrero en el amplio patio con aljibe de una casona de Goya:
Es un hechizo que se materializa en un objeto. Y está la “payesera”, que hace el trabajo, la bruja. La payesera provee el talismán capaz de hacer prodigios. Por ejemplo, la pluma del caburé, que es un ave rapaz que se alimenta de otras aves más pequeñas a las que hipnotiza con su canto. Una pluma de caburé otorga una irresistible actitud de convocar el amor del otro sexo. Al varón que tiene una pluma de caburé le caen en los brazos las mujeres. Y hay payé para la guerra, sobre todo para salir victorioso en el duelo a cuchillos, que era muy común en el ámbito rural.
Todas esas cosas provienen de la herencia del pueblo guaraní. En la zona rural el guaraní es el idioma coloquial dominante. En las ciudades, todavía se están formando los profesores para transmitirlo.
Nadie dice que estuviera prohibido, pero era algo así como un idioma “vergonzante”. Idioma de gente baja, que venía de los indios: “Si usted habla guaraní, les advertían a los chicos −cuenta Díaz Colodrero−, no va a hablar bien el castellano”.
De todo ello me habló en Goya el historiador, que me enfatizó, como señalé antes, que cuando se desató la Guerra de la Triple Alianza la opinión pública estaba muy dividida:
Había mucha gente que apoyaba a Solano López, y se entiende que fue una especie de guerra civil. Porque los correntinos, por cultura, por idioma, por raza, tenían más familiaridad con los paraguayos que con los porteños. Así que la guerra era cosa de los porteños. Fíjese que cuando Urquiza se pronuncia contra Rosas la única provincia que lo acompaña es Corrientes, y el estado mayor del Ejército Grande estaba integrado por treinta oficiales jóvenes correntinos. Sarmiento, que estuvo como periodista y cronista, porque hacía los boletines de la guerra, dice en uno de sus libros: “El idioma del estado mayor del ejército era el guaraní. Hablaban en castellano por cortesía cuando yo ingresaba”.
El historiador también atribuye la idea de “República de Corrientes” a su condición mesopotámica, al forzoso aislamiento que causa el abrazo de los ríos Paraná y Uruguay, por la falta de puentes y caminos vinculantes.
Por eso, muchas cosas de Corrientes se conocieron tarde en Buenos Aires, como el chamamé.
No podía ser más humilde el origen de la música que, como el tango representa a los porteños o la chacarera a Santiago, identifica claramente a la correntinidad, porque, según Díaz Colodrero:
El término significa algo que está sin terminar, como improvisado, algo no bien hecho. Según parece, un cantor paraguayo residente en la Argentina redactó los versos de una polca y se la mandó en una esquela a otro músico acá en Corrientes. Con cierta humildad le decía: “Te mando este chamamé para que lo examines y, si te gusta, para que lo toques”. Así parece haber sido el origen, como una cosa a medio hacer Sin embargo, nosotros estamos orgullosos del chamamé.
A Corrientes le han pasado cosas muy singulares. Por ejemplo, en 1818, durante algunos meses fue gobernada por un personaje que provenía de Misiones y pasó como una ráfaga poderosa y fugaz en el escenario: el indio Andresito.
Este señor, cuyo recuerdo aún aturde a los apellidos resonantes de la capital, entró con su ejército guaraní y puso a la provincia bajo la dominación del oriental José Gervasio de Artigas. “Andresito no es para nada querido en Corrientes −me aclaró Miguel González Azcoaga−, por lo menos en lo que respecta a la costa del Paraná. Su gobierno duró algunos meses, y aunque respetó a la iglesia y a los sacerdotes, hostigó a las familias más pudientes y mandó sus hijos a limpiar la plaza”. El director del Museo Histórico también precisó que, en los pocos meses que duró la usurpación del poder, motorizó ese tipo de revanchas, como meter presos a varios cabildantes; a otros, Andresito los secuestró y pidió rescate por ellos, “y fueron famosas sus borracheras y su manera despótica para ejercer el mando cuando estaba en ese estado”.
Todo puede ocurrir en Corrientes.
Es una pena que haya dejado de andar el “trencito económico” que aún se exhibe en Santa Ana, a quince kilómetros de la capital. Una verdadera reliquia ferroviaria. Era tan lento, que tardaba un día para recorrer algunos kilómetros. Viaje y aventura que narró excepcionalmente el periodista Rodolfo Walsh en la revista Georama, y del cual rescato un pasaje esclarecedor:
El trencito paró junto al linyera que descansaba al costado de la vía.
–Si venís de fogonero –le gritó el maquinista–, te llevo hasta Corrientes.
El otro meditó antes de rehusar.
–¿Sabe lo que pasa –dijo–, es que estoy apurado.
Dicen que Corrientes tiene payé. Y eso significa que todos los que alguna vez visitaron Corrientes ya están como engualichados −tengan o no pasaporte correntino− y, más tarde o más temprano, volverán a esta tierra.