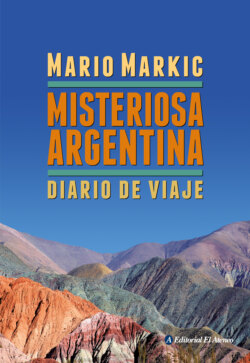Читать книгу Misteriosa Argentina - Mario Markic - Страница 11
4 Laguna Brava y Corona del Inca
ОглавлениеEn La Rioja, entre otras cosas, me sorprendieron dos: la historia de un angelito milagroso y el espectacular viaje hasta un fantasmagórico cráter ubicado a cinco mil cuatrocientos metros de altura
La Corona del Inca es una de las aventuras más ambiciosas y desafiantes para todos aquellos que mueren por llegar con su vehículo bien lejos y bien alto, con una recompensa asegurada: se trata de un lugar remoto, solitario, virginal y sobrecogedor, que se alza a cinco mil cuatrocientos metros de altura.
Para mí, es el premio mayor de una vuelta por el oeste riojano que debe incluir el Parque Nacional Talampaya, con sus formas de arenisca roja que parecen animales, monjes y piezas de ajedrez, y sus laberínticos pasadizos por el medio del gran cañón argentino. No es tan famoso a nivel mundial como el gran cañón del Colorado, pero es igualmente fascinante.
El periplo incluye a Villa Unión como cabecera y, sin duda, una visita al cementerio local, donde tuvo lugar la extraña historia −una metamorfosis, diría− de Gaitán, el niño muerto que parece vivo.
Y anoto también a la Laguna Brava −¡vaya nombre!–, a mitad de camino hacia la Corona del Inca, porque ese viaje, con sus abismos y colores, con sus peripecias, avatares y vicisitudes, es una aventura bien accesible.
Villa Unión, en el oeste riojano, es un pueblo distribuidor; desde allí se puede ir en distintas direcciones, lo que le da características de estratégico.
Sus vinos compiten con los de Chilecito, sobre todo el torrontés, aunque a menor escala, y hasta son más antiguos. Vale la pena demorarse un momento allí: cerca del poblado tiene lugares realmente hermosos como Banda Florida y sus petroglifos; y en Guandacol está aún en pie la casa del último caudillo montonero, Felipe Varela.
Pero la mayoría de los visitantes, sin embargo, privilegia la visita al cementerio, para conocer la tumba del angelito, Miguel Ángel Gaitán.
Antes de avanzar en el relato, es preciso aclarar lo de “angelito”. En el norte argentino, como herencia de la conquista española, y de acuerdo con una antigua tradición cristiana, si un niño bautizado muere antes de haber cumplido los siete años, como su alma está pura y libre de pecados, irá directamente al Cielo como angelito y desde allí intercederá ante el Señor para velar y proteger a la familia y a la comunidad donde vivía de enfermedades, pestes y otros males.
Para los creyentes, esta muerte se convierte en motivo de fiesta de despedida del angelito, una fiesta acompañada con oraciones, cantos, baile, juegos, comidas y bebidas. En ese tenor reza una copla santiagueña: “Cuando muere un angelito, en la tierra santiagueña no se llora, se baila. Las lágrimas podrían mojar sus alitas e impedirle volar hacia las alturas”.
En 1967, quince días antes de cumplir un año, Miguel Ángel Gaitán –hijo de Argentina Nery Olguín y de Bernabé Gaitán− murió de meningitis.
La leyenda empieza a desarrollarse siete años después, en 1973, luego de una violenta tormenta que se desató sobre Villa Unión y que, entre otras cosas, destruyó el túmulo de ladrillos y cemento que cubría el pequeño féretro del bebé.
El cuidador del cementerio descubre los destrozos y, al mirar el interior de la tumba, observa que el cadáver está intacto, como si Miguel Ángel estuviera dormido.
La tumba, por supuesto, fue reconstruida. Al tiempo, un día, el hombre comprueba que las paredes se habían caído misteriosamente, esta vez sin tormenta ni vientos huracanados de por medio.
Hubo una segunda reconstrucción de la tumba, pero los ladrillos volvieron a aparecer desparramados.
Fue entonces que los familiares decidieron dejar el cajón en el exterior.
Sin embargo, notaron que la tapa del ataúd había sido removida por la noche. La volvieron a cerrar una y otra vez, y aunque ponían objetos pesados sobre ella, como piedras y pesas de hierro, cada mañana aparecía removida. “Finalmente decidimos que Miguel no quería ser cubierto, quería ser visto”, me dice su madre, Argentina Gaitán, sin dejar de mirar el cuerpito y la cara como de plástico de su hijito.
Se trata de un bebé que se momificó naturalmente. Lleva más de cuarenta años muerto, pero desde 1990 la gente lo comenzó a considerar como milagroso, exactamente desde que el panteonero de Villa Unión le hizo una bóveda con vidrio. Esa fue la solución que encontró la familia para terminar con las tapadas y destapadas, y según expresa su madre, interpretando los deseos del angelito.
Al poder ser observado, la fama del niño milagroso se difundió por todo el país e incluso el extranjero.
La tumba es una urna de vidrio. Está repleta de flores de papel, de plástico, de estampitas y vírgenes.
El angelito, momificado, parece dormido. Lleva puesto un gorro blanco, que la madre cambia todas las semanas.
Desde aquella tumba que misteriosamente se derrumbaba y el féretro que se movía, todo ha cambiado. Ahora la cripta tiene dos plantas: el primer piso está lleno de juguetes. Y las paredes están repletas de placas de agradecimiento.
He visto cuadernos con anotaciones, diarios de chicas adolescentes. He visto familias que se inclinan ante la urna de vidrio trayendo osos de peluche y que obligan a sus chicos a mirar al angelito.
Todos se sacan fotos… y todos le sacan fotos.
Uno lee las cosas más insólitas. Hay papeles colgados donde un club de fútbol regional le implora que le vaya bien en el torneo, y hasta pide su intercesión un candidato a vicegobernador para que lo ayude en las elecciones.
Los adolescentes le piden por materias que adeudan en el colegio, aún de lugares tan distantes como Comodoro Rivadavia, y para recuperar amores perdidos en Eldorado, provincia de Misiones.
“Las ofrendas −me dijo Javier Reinoso, director de Turismo−, como para hablar fríamente, son como una contrapartida por los favores recibidos. Cuando el angelito hace un milagro o lo que la gente considera un milagro, ellos le dejan un juguete. Eso después va para las escuelas carenciadas de La Rioja; a esos lugares van a parar estos juguetes”.
Ahora, con el obvio permiso de ustedes, mis lectores, voy a apelar a las anotaciones de mi diario para contar mi viaje a Laguna Brava, y un poco más allá, hasta Corona del Inca.
He salido de Villa Unión de madrugada, cuando el sol está empezando a levantarse sobre los cerros del este para cruzarse hacia a las remotas soledades de la cordillera riojana.
La primera etapa del viaje es Vinchina, una localidad del antiguo poblamiento aborigen, que dejó un enigmático testimonio: en las afueras, asoma una enorme estrella dibujada en el piso con piedras rojizas, azulinas y blancas. No hay certezas sobre qué significa, pero muchos prefieren vincularla con cuestiones del más allá.
En ese antiguo sitio ceremonial de los pueblos milenarios, puntual, me espera Walter, el baqueano que va a guiarme en el ascenso, y de paso, me enseña las estrellas diaguitas. Explica: “Son cúmulos de tierra formados con piedra que fueron construidos por los indios: era su manera de agradecerle a la Pachamama por sus cosechas”.
Las estrellas son tres: una grande y dos más chicas. La grande es una figura de once puntas sobre un terraplén, hecha con piedras blancas, grises y rojizas y un diámetro de veintiocho metros.
El ascenso hacia la Cordillera será trabajoso y cansador.
La camioneta suma kilómetros y metros de altura zigzagueando en el imponente marco de la Quebrada de la Troya. Por aquí y allá asoman salientes en ángulo de noventa grados: los plegamientos son colosales. En el manejo hay que tener especial cuidado con los derrumbes que se producen cuando corre mucho viento o cuando llueve.
La caprichosa geografía sorprende en cada recodo del camino, la variedad de formas es algo indescriptible, y la imaginación vuela hasta concluir que un fantástico cataclismo ordenó las cosas tal como uno las ve.
Por cierto, es uno de los paisajes más hermosos de la Argentina.
Después de unos ochenta kilómetros de marcha hemos llegado a Jagüé, o Alto Jagüé, el último caserío del oeste riojano.
En este puesto hay que avisar a los guardafaunas que uno subirá hasta la Laguna Brava: “A las siete de la tarde, si alguien no ha regresado, salen a buscarlo”, aclara Walter.
Jagüé es un pueblo muy curioso. Toda la calle principal es como si fuera el cauce de un río; las veredas y las casas están a más de dos metros de altura de la calle. “Es que es un río −me reafirma Walter−, solo que ahora está seco. En época de lluvias, como enero y febrero, el agua baja por acá y a través de los años fue socavando el lecho más y más hasta lograr una diferencia de dos o tres metros de altura con los márgenes”. Es la primera vez que veo en un pueblo de la Argentina cuya calle principal es un río.
El punto culminante de altura es un camino de cornisa que llega a los cuatro mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. Da la sensación de que uno está en la puerta del cielo. La vista es como la paleta de un pintor: si uno mira hacia un lado, ve cerros verdes; hacia el otro, colorados, ocres, azules.
Este sitio endiabladamente hermoso se llama El Portezuelo y ahí va la camioneta, despacio, en marchas bajas, caracoleando entre los abismos multicolores.
Después de horas de andar y andar, llegamos a la orilla. El escenario es grandioso: una extensa altiplanicie de tierra, una gigantesca mancha blanca de unos veinte kilómetros de largo por cuatro de ancho, y el imponente recorte de las montañas, altísimas, azules y blancas, coronadas por las nieves eternas.
A un costado de nuestra camioneta, hay una pequeña caleta, donde la sal no ha logrado cristalizar el agua. Se llama El Golfito y brinda refugio a una poblada colonia de flamencos rosados que llega en diciembre, con el verano, para volar hacia otros rumbos en el otoño. Walter comenta:
Este viento es permanente, en invierno sopla más fuerte. Los antiguos del lugar cuentan que cuando algunos subían a estos parajes, que estaban vírgenes, la laguna producía un aterrador sonido. Bramaba, como dicen ellos, y ese sonido tan poderoso se llegaba a escuchar hasta Jagüé. Lo que hacía la laguna era rechazar a la gente, la asustaba. Y a la vez se producían temporales de nieve súbitamente, que impedían a los visitantes permanecer en el lugar. De allí quedó la idea de que era una laguna brava por sus humores con los forasteros.
A unos trescientos metros de la orilla, se pueden observar los restos retorcidos de un avión Curtiss C-46 que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en abril de 1964 y que es también protagonista de uno de los tantos relatos que pueblan de realidad y fantasía los fogones de los arrieros. El avión, apenas reconocible porque ha sido desguazado, había salido de Lima y traía en la bodega ocho yeguas árabes de pura sangre, todas preñadas. Se salvaron los seis tripulantes y solo uno de los animales, que se escapó y se convirtió en leyenda. Durante años se ha dicho en La Rioja y otras provincias cercanas que los caballitos que ganan las cuadreras son hijos de la yegua que cayó del cielo.
Al rodear la laguna, nos encontramos con un refugio de piedra, que usaron históricamente los arrieros que cruzaban con ganado la cordillera. A lo largo de la ruta entre la Argentina y Chile hay catorce de estas construcciones de piedra y argamasa −mezcla de cal y tierra−, techo curvo y anchos muros, de paredes gruesas, y sin ventanas. Son casuchas circulares que semejan nidos de horneros. El ingreso dibuja la forma de un caracol para evitar la entrada del viento.
Lo llamativo de ellos es que están impecables y fueron construidos allá por 1860 y 1870, cuando eran presidentes Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento, cuyo padre, justamente, fue un experto arriero y baqueano y transitó durante muchos años por aquellos senderos y pasos cordilleranos.
Al lado de la puerta de entrada y a la intemperie, hay una tumba de piedra medio abierta, en la que se observa el esqueleto de un hombre. Tiene una cruz que solo reza “El destapado”. Los lugareños y trashumantes solo saben que fue un arriero que cayó muerto apenas salió del refugio. El cadáver fue sepultado precariamente y, cuando yo anduve por ahí, todavía se le veían las botas que usaba el finado. Todos los que frecuentan el refugio se persignan antes de entrar para no contrariar el ánima del difunto.
Y por más que manos piadosas una y otra vez intentaron ocultar a los ojos el cadáver, misteriosamente, siempre aparece destapado...
Si la experiencia de Laguna Brava es intensa, llegar hasta Corona del Inca es un desafío superior, y no está recomendado para cualquiera que quiera hacerlo.
Nunca hay que ir en un solo vehículo hasta ese lugar, siempre hay que asegurarse de notificar el ascenso en Vinchina y, dentro de lo posible, hay que llevar alimentos, agua, bebidas calientes, chocolates y un tubo con oxígeno. Esto último es de vital importancia. Todas las veces que he sobrepasado los cuatro mil quinientos metros me sentí muy seguro sabiendo que tenía a mano el tubo y la mascarilla con oxígeno puro, porque una de las peores consecuencias del mal de altura es la sensación de ahogo, a lo que le sucede, inevitablemente, el aumento de las pulsaciones del corazón y, finalmente, un estado de pánico que puede ser contagioso entre los miembros del grupo. Todo lo registré en mi diario.
A las tres de la mañana está todo oscuro, como boca de lobo, y el pueblo de Villa Unión duerme. El equipo de expedicionarios ya está convenientemente abrigado y las camionetas van con el depósito de combustible lleno, además de bidones complementarios.
Pelusa, guía de montaña, va en una camioneta; yo, en otra.
Hay un monótono asfalto por delante, y nadie en la ruta 76. Tengo buena luz hacia adelante, y adentro, solo el fulgor azul de los instrumentos: velocímetro, demás relojes del tablero y el necesario GPS.
Por handy, Pelusa me informa: “Ya pasamos lo que es la precordillera, estamos cerca del cañón de Santo Domingo. Con un poco de luz tal vez podríamos ver algunos zorros, no mucho más. Ahora, las plantas ya están siendo cada vez más petisas. Cerca de los tres mil metros vamos a empezar a ver guanacos y por arriba de los tres mil seiscientos, las vicuñas. Después, nada”.
Con Pelusa hacemos alusión a la noche que no se va, a la Laguna Brava que está más adelante y a la relativa comodidad del viaje, que llega hasta aquí mismo. De ahora en adelante, me anticipa, vamos a encarar una de las grandes aventuras que hay en la Argentina.
Pelusa viaja con el baqueano Aldo Ruiz, que recogimos en Vinchina, un poco más allá de Villa Unión, y con el profesor Jesús Cerezo. También es de la partida Reinoso, el director de Turismo de Villa Unión, que viene conmigo.
Recuerdo que cuando empezó a clarear hicimos una parada. A lo lejos se podía divisar la inmaculada claridad de la Laguna Brava.
Al alba, Jesús me enseñó el panorama: “A la derecha –indicó− tenemos los volcanes, el Bonete Grande, el Bonete Chico, y se ven unas puntas del volcán Piscis, que es el volcán apagado más alto del mundo. Hacia allá nos vamos a dirigir para llegar al cráter Corona del Inca. Después vamos a ver el volcán Reclus y, más a la izquierda, el Veladero”.
Por el frío intenso di algunas vueltas alrededor de la camioneta y eso me agitó un poco. Así fue como empecé a usar el tubo de oxígeno que Pelusa me había dado para casos como este. El sol empezaba a trepar en el cielo, pero la temperatura bajaba.
Íbamos solos, absolutamente, en un escenario desolado, magnífico y desmesurado para dos camionetas. El GPS marcaba más de cuatro mil seiscientos metros cuando estábamos aún a quince kilómetros del cráter. Desde hacía horas no había nada vivo a la vista, ni vegetación ni animales. Nos faltaba todavía cruzar unos riachos congelados y parte del pedregal, donde las camionetas sufrían mucho y había que ir esquivando piedras filosas, trámite que nos retrasaba considerablemente la marcha.
Después, hubo que hacer un culto de la paciencia. Primero, un pesadísimo arenal, que solo puede atravesarse con camionetas con tracción en las cuatro ruedas, y después se nos presentaron otro interminable pedregal y un río congelado. Los miembros de la expedición debían bajarse para guiar a las camionetas. Mucha piedra filosa y traicionera, una tentación para las pinchaduras.
Finalmente, llegamos.
Me bajo de la camioneta. La imagen del cráter me sorprende. Ante mi vista tengo un gigantesco embudo que parece irreal. Camino despacio hasta el borde, y aun así estoy jadeando por la altura.
El GPS marca cuatro grados bajo cero. Con el viento que corre furioso, la sensación térmica es de once grados bajo cero. Estoy flameando como una bandera.
Estamos a cinco mil cuatrocientos metros de altura. Nunca en mi vida estuve tan alto. El grupo de volcanes y el muro de nubes que los entretapa conforman un espectáculo fantasmagórico. Todo lo que vemos da la idea de la superficie de un planeta muerto. Abajo, el viento sopla sobre la Laguna del Inca y forma una pequeña marea. La temperatura es shockeante; las nubes se mueven, amenazantes. Resulta algo así como incómodo estar en el cráter, se tiene una sensación de expulsión. Nos sacamos las fotos de rigor; no siempre uno llega a destinos semejantes.
Observo y apunto estos términos: “Visión de la Corona del Inca. Un profundo lago rodeado de glaciares, que cuelgan de las paredes que caen casi a pique. Un volcán en depresión, una gigantesca boca de fuego dormida. Allá abajo, a unos trescientos metros está la solitaria laguna”.
Bajar hasta la laguna es inconveniente por el mal clima que pronostica el baqueano. Pero no solo por eso. Uno podría llegar a bajar, pero después hay que multiplicar por cinco el tiempo que demandará subir. Y, desde luego, sería una locura caminar en estas alturas sin haber hecho una aclimatación previa.
La nuestra es la última subida autorizada del otoño, y el objetivo ha sido cumplido.
Pelusa ordena la retirada justo cuando el cielo se oscurece súbitamente, las rachas de viento helado cobran fuerza y la primera aguanieve se descuelga de las nubes bajas. Los nativos de la zona afirman que, en estas alturas, las tormentas suelen desencadenarse en menos de quince minutos.
Nos vamos, porque así empieza todo. Cómo sigue, solo Dios lo sabe.