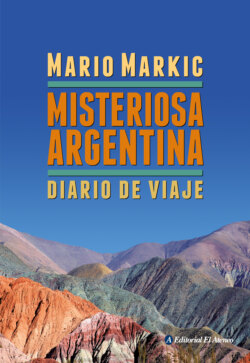Читать книгу Misteriosa Argentina - Mario Markic - Страница 9
2 El antiguo Camino Real de Córdoba
ОглавлениеUn legendario camino de más de tres siglos, con postas cada veinticinco kilómetros, donde se cuentan episodios de batallas y de próceres, historias de amor y de poetas exiliados.
Los padres de la patria, José de San Martín y Manuel Belgrano; las espadas más temibles, Juan Lavalle y Gregorio Aráoz de Lamadrid; el final sangriento de Juan Facundo Quiroga; el fusilamiento del héroe de la Reconquista y traidor de la Revolución de Mayo, Santiago de Liniers; el cura confesor y amigo de Eva Perón, Hernán Benítez; los poetas exiliados Rafael Alberti y Pablo Neruda; un joven Ernesto “Che” Guevara y el patriarca del folclore argentino, Atahualpa Yupanqui: todos ellos, con distinta suerte, atravesaron los senderos y las borrosas huellas del Camino Real de Córdoba; conocieron y vivieron en sus postas, dejaron su impronta en pueblos y aldeas, y son parte ya de su rica y antiquísima historia.
En ningún otro lugar como en Córdoba puede admirarse el viejo camino que vinculaba el Alto Perú, las ricas minas del Potosí y sus estribaciones hasta el virreinato con sede en Lima con el Virreinato del Río de la Plata y su boca de salida al mar, Buenos Aires.
Resulta algo insólito, pero es así. A pocos kilómetros de una ciudad capital que pelea con Rosario el segundo puesto de ciudad más populosa del país, la ruta 9 conserva la traza –con algunos desvíos por caminos vecinales− que exhibía cuando los criollos se comunicaban a diario con el Alto Perú.
La he recorrido y experimenté la maravillosa sensación de haber sido testigo de los avatares de la historia. Porque fue camino del indio primero, lo usaron después los conquistadores y, más tarde, los ejércitos libertadores. Fue escenario de las sangrientas luchas entre unitarios y federales. Y por aquí y por allá, en iglesias y capillas de piedra, pero también en tajamares, viñedos y grandes extensiones de tierra para el cultivo y la ganadería −o sea, en lo que fueron sus factorías−, los jesuitas dejaron marcado a fuego su poder religioso y material.
Silencio y soledad dominan ahora los polvorientos caminos, ya no hay retumbo de entreveros, ni ruidos de sables y lanzas.
En el Camino Real de Córdoba nos queda el sereno horizonte de las sierras chicas, el sonido cantarín de los arroyos, los días plácidos y perfumados, los pueblecitos aletargados donde sobreviven el color local y los relatos de transmisión oral, que cuentan sobre duendes, hierbas afrodisíacas y de lo buen vecino que fue don Atahualpa Yupanqui, que tan bien describió su querencia en los versos de una canción simple y emotiva:
Caminiaga, Santa Elena, El Churqui, Rayo Cortado…
no hay pago como mi pago, ¡viva el Cerro Colorado!
Los cordobeses han recuperado ciento ochenta kilómetros de la traza original que reúne a las postas de mayor valor histórico: catorce de ellas retornaron a esa antigua función de paraderos para admiración de los turistas. Los primitivos hoteles ahora son museos de información histórica y arqueológica.
El Camino Real tenía un “maestro de posta” en cada una de las paradas. Era el responsable de proveer caballos y postillones –jinetes auxiliares− a los viajeros.
Las primeras postas, cercanas a la ciudad de Córdoba, han perdido la gracia de la antigüedad, porque quedaron apresadas por las urbanizaciones, pero desde Jesús María y Colonia Caroya, a unos cincuenta kilómetros de la capital provincial, ya es otra cosa.
En Jesús María, famosa por su Festival de Doma y Folclore, que se celebra en febrero, está la estancia jesuítica San Isidro Labrador, con su iglesia, la residencia y las bodegas, que conservan la magia de las construcciones de la época.
El caserío creció alrededor de la estancia con españoles, aborígenes, esclavos, mestizos y criollos.
El lugar está bien conservado y nos habla del poder que tuvo la orden en los siglos xvii y xviii en esta parte de América: hay que imaginarse que los campos cercanos estaban repletos de ganado. Y otra cosa curiosa: la producción de vino se desarrolló a tal punto que su fama llegó hasta la mesa real de Felipe V en Madrid, quien degustó el Lagrimilla, un exquisito vino elaborado en Jesús María.
Caroya, que ronda los veinte mil habitantes, fue fundada por colonos italianos en 1878 y está a unos seis kilómetros de Jesús María. Pero, para ingresar, uno tiene que atravesar una calle de diecinueve kilómetros de largo flanqueada por plátanos: con razón, los caroyenses dicen que es la calle arbolada más larga del mundo.
También dicen que tienen el mejor salamín del planeta y sus alrededores, y también puede que sea cierto.
En la Casa Histórica de Caroya funcionó una de las estancias de los jesuitas, y a partir de 1814, la primera fábrica de armas blancas del Ejército de la Independencia.
Sin seguir exactamente la antigua traza del Camino Real pueblo por pueblo, un día luminoso de fines del invierno llegué a Villa Tulumba, un lugar inolvidable.
El pueblo, quieto. Abajo, las calles vacías, adoquinadas; arriba, las tejas de los techos en las casas antiguas, pero recién pintadas en tonos de color pastel. Los árboles estaban desnudos, pero la atracción era la arquitectura de esas casas bajas, de aspecto colonial. Con sus balcones con rejas y las celosías que resguardaban las ventanas. Los faroles, al atardecer, encienden los recuerdos. Y la iglesia del Rosario, claro, que, situada en el corazón de la villa, parece regir los destinos de Tulumba.
Según recuerdo, tenía un gran fresco en la cúpula con un ojo de luz en el centro, y en la sacristía, porque solo lo sacaban para Semana Santa, un Cristo doliente de madera, articulado y ensangrentado, de ojos verdosos y rostro mestizo: tal vez, el modelo haya sido alguno de los indios sanavirones. Y tiene un tabernáculo espléndido, con monograma de la Compañía de Jesús. Una pieza tallada en cedro paraguayo, considerada una obra maestra del barroco, que anduvo por cuatro iglesias antes de quedar en Tulumba.
Al lado, la placita lleva el nombre de José Márquez, el primer tulumbano que murió por la patria en el combate de San Lorenzo.
Aunque no está justo en medio del Camino Real, está cerca: Villa Tulumba, pueblo de 1675, tiene un aire muy especial con su luz, sus esquinas, sus rincones, ese plácido entorno. Deslumbrante y sencillo a la vez, sobre todo en Cuatro Esquinas, el lugar de encuentro y reunión de amigos y parada de muchos artistas plásticos que siempre están pintando en ese lugar.
Si fue muy importante en el remoto pasado −era el lugar de engorde de mulas, vacas y caballos que se llevaban al norte− y después languideció, curiosamente ese adormecimiento ahora la ha hecho resurgir con una “chapa” notable: como el pueblito que más se parece a sí mismo.
Por eso, supongo, cuelga, para que todos lo vean y que nadie osaría cambiar, un cartel –una artística mayólica− con una leyenda: “Lindo el nombre, bello el pueblo, buena gente, fragante el pan. Quien le ame por todo ello, deje las cosas como están”.
Recorrer sus calles implica conocer los mágicos senderos de la historia, admirar los paisajes de casitas coloniales que surgen del empedrado, introducirse en un mundo de dominio religioso, pugnas políticas y leyendas de misterio.
Está, por ejemplo, la casa de Hernán Benítez, porque aquí nació y vivió el cura que fue confesor y amigo de Eva Perón. Y la de los Reinafé, los hermanos que gobernaban Córdoba cuando mataron a Juan Facundo Quiroga.
Porque esas cosas tiene el Camino Real. Uno de los sucesos más conmocionantes en la vida política del país ocurrió cerca de allí, en un paraje polvoriento denominado Barranca Yaco, donde una partida encabezada por el gaucho Santos Pérez emboscó y asesinó al caudillo riojano Facundo Quiroga. Las nueve cruces que pusieron al costado del camino testimonian la masacre.
El temible jefe federal regresaba de Santiago del Estero, adonde había ido a mediar en una disputa política. Sabía –se lo habían advertido− que en alguna parte del camino iban a intentar matarlo. Pero confió en su fiera fama y en un poder de disuasión que no alcanzó a usar, porque, cuando sacó la cabeza del carruaje para alzar la voz, ya era hombre muerto.
Dicen las lenguas y los libros que en esa casa de los Reinafé en Tulumba se urdió la trama del asesinato.
Lo velaron en la capilla de la posta de Sinsacate. La vi muy simple, austera y vacía, de nave única y espadaña de tres campanas. Aun así, estremece nomás entrar: el espíritu del Tigre de los Llanos parece ocuparla.
Sinsacate recibió a encumbrados personajes de la época colonial y de los tiempos de la Independencia: allí, por ejemplo, vivió José de San Martín cuando viajaba para hacerse cargo del Ejército del Norte.
Es una posta, acaso la más importante que queda en el país. Está construida con muros de piedra asentados en adobe, pisos de ladrillo y cubierta armada con maderas de algarrobo, acaña y tejas musleras.
El conjunto está formado por una larga serie de habitaciones cubiertas por una galería común soportada por pilares, y remata en el extremo norte con la capilla. En las habitaciones de la posta hay ahora recuerdos de la evolución histórica: se conservan baúles de los viajeros, acaso cofres; armaduras de acero, vetustas armas de fuego y, también, una pequeña colección de armas blancas.
Sinsacate está impregnado de magia y misterio. El circuito de las postas –o, como lo llaman en Córdoba, “el camino de la historia”– no presenta dificultades para recorrerlo y, en muchos de sus rincones, resulta saludable que se aparte de la bulliciosa ruta 9 para adentrarse en caminos vecinales donde reina el silencio en el aire y acompañan el polvo, el monte y la soledad.
En ese escenario más intimista, puede uno imaginar las recuas de mulas que iban a las minas de plata y oro del Potosí, y el trabajo sin descanso de los maestros de postas, de los aborígenes, los baqueanos y gauchos que llevaban las cargas, los arrieros, puesteros y comerciantes que aprovechaban las paradas para hacer negocios y, a la vez, ponerse al día con las noticias que llegaban.
Otra de las postas, cuando ya estamos a ciento ochenta kilómetros de Córdoba capital, es Villa de María del Río Seco. Allí nació el poeta Leopoldo Lugones, en junio de 1874.
Lugones fue el primero que, con pluma de periodista, describió el valor arqueológico −y turístico, se diría− de Cerro Colorado. En efecto la zona se caracteriza por las treinta y cinco mil pinturas que los indios comechingones y sanavirones hicieron en las cavernas del cerro, representando escenas de la vida cotidiana: costumbres, rituales, escenas de guerra, la representación del conquistador español montado a caballo y signos aún no descifrados. Imperdible.
No está lejos la posta de Santa Cruz, que también fue restaurada y puesta en valor por el gobierno de Córdoba. Se me apareció blanca, blanquísima en la luz dorada de la tarde. Con un viejo carro al frente, su galería, su inmaculada soledad, su techo de tejas, el aljibe… todo está allí, casi como entonces. Y la posta, tan paisajística que parece un cuadro.
Este paraje desolado fue la vía de escape trágica para el conde de Buenos Aires y penúltimo virrey del Plata Santiago de Liniers, que, cuando ocurrieron los sucesos de mayo de 1810, tramó una contrarrevolución desde Córdoba y llegó a dar forma a un ejército con cerca de mil quinientos conjurados antes de caer detenido a la vera del Camino Real. La historia posterior es conocida: Liniers y otros cabecillas fueron fusilados por orden de la Primera Junta. Volveremos sobre esto cuando el Camino Real nos aproxime al lugar de los hechos.
Entre posta y posta la distancia es de unos veinticinco a treinta kilómetros. La cosa funcionaba rutinariamente más o menos así: cuando un viajero llegaba a una posta, lo recibían con una comida −huevos, cabrito, cordero, carne seca y en algunos casos frutas secas o de estación− mientras los peones preparaban el recambio de caballos.
Por lo general, las habitaciones para el descanso eran apenas unos ranchos con techos de paja. El cargo de maestro de postas no era para cualquiera: tenía que saber leer y escribir, porque debía firmar los pasaportes del correo.
Su obligación principal era proveer caballos y tener dispuestos permanentemente dos postillones, que harían el viaje más seguro y por la huella adecuada. El postillón era un chico que acompañaba el viaje, guiándolo entre las postas; era auxilio y apoyo.
Antes hice referencia al poeta Lugones, que describió al mundo en 1903 el tesoro de Cerro Colorado. Y esta, prefiero insistir al respecto, es una visita imperdible para el viajero de hoy, porque, entre otras cosas, es uno de los centros arqueológicos más importantes de América del Sur.
Pero, además de eso, en un rincón de esos hermosos y profundos cajones levantó su casa argentina don Atahualpa Yupanqui.
Viajar por el Camino Real me permitió encontrarme con su historia. Si hay algo que siempre quise hacer, si hay alguien a quien hubiera querido conocer, es a ese hombre, y si hay un lugar que quería pisar, era esa, su tierra. En una palabra, “sentir” a Atahualpa Yupanqui y su mundo. Don Ata, que ha perdido ya su nombre artístico y el real. Que nació como Roberto Héctor Chavero, y se convirtió en el artista más importante del folclore argentino.
Y Cerro Colorado, que aún hoy es un pueblito lindo, sosegado, mínimo. El paisaje es bucólico: arroyos con lecho de piedras, aguas cristalinas y saltarinas que bajan de las sierras. En las orillas, montes de algarrobos, piquillines, quebrachos y matos.
La casa del artista está en la base del cerro. En el patio está su tumba sencilla, y a su lado, la de su amigo “El Chúcaro” –otro cuyo nombre de bautismo quedó en el olvido−, el gran bailarín de las danzas nativas.
Chavero mamó desde chico las tareas del hombre de campo, su psicología de silencios y soledades, el rigor del trabajo, la injusticia que rodeaba su vida. Los caminos llevarían a Yupanqui en la senda de las canciones anónimas y más antiguas, las que reflejaban el sentir de los hombres y mujeres de la Argentina profunda: el verdadero rostro de su patria. Sus experiencias, a partir de entonces, se hicieron universales, en versos sencillos, en el lenguaje propio de los humildes de la tierra, pero que encerraban hondos sentimientos repletos de sabiduría.
Puna, valles, sierras, toda esa inmensidad agreste cruzada por él a lomo de mula, hacia recónditos senderos detenidos en el tiempo: Don Ata anda y anda por la geografía generosa del norte argentino, y allí rescata coplas, descubre cantos y sonoridades y encuentra los motivos que lo inspiran. Yupanqui fue un paisano trashumante, dueño de una poesía despojada con la cual hizo una obra monumental. Su casa, con su río, ese refugio llamado El Silencio, en una altura desde donde se domina toda la quebrada geografía, parece ser un santuario.
Y es así nomás: el Camino Real enhebra poblados y parajes; es imperdible como paseo histórico, porque es como meterse en el túnel del tiempo, y recordar hechos y personajes que nos enseñaron en la escuela.
En la posta Pozo del Tigre, la última dentro de territorio cordobés y muy cerca de Santiago del Estero, se redactó el parte de la detención del ex virrey Liniers. Tres semanas más tarde, fue fusilado sin miramientos, lejos de allí, en otra posta del sudeste provincial. En esas soledades se para uno para cavilar bajo la sombra de algún sauce sobre este ingrato destino: cuatro años atrás, era el héroe, admirado y querido por todos, que había reconquistado Buenos Aires de las manos invasoras y ahora, un traidor que no merecía vivir. La ejecución se realizó para que no hubiera imitadores y para enviar un mensaje categórico: la Revolución no tenía regreso.
Por eso, la noticia corrió rápido por el Camino Real, el medio más veloz y efectivo para transmitir informaciones en aquel tiempo.
En otra posta, en lo que hoy conocemos como San Francisco Viejo, unos veinte kilómetros al sur de Pozo del Tigre, cayó en combate el caudillo Francisco “Pancho” Ramírez. El audaz entrerriano andaba por estos pagos buscando apoyo para oponerse al gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Pero, a su vez, a Pancho Ramírez, “el Supremo”, lo perseguía el caudillo santafesino Estanislao López.
Su muerte tuvo algo de romántico, porque, después de perder una batalla contra las huestes santafesinas y mientras estaba huyendo a todo galope, se enteró de que sus opositores habían capturado a su compañera, la Delfina, que además era coronela de sus ejércitos.
Entonces, sin hesitar, volvió sobre sus pasos y presentó nuevamente batalla. Una batalla desesperada, solo fundamentada en el amor: una bala asesina terminó en su cabeza, que Estanislao López mostró como macabro trofeo dentro de una jaula durante un par de semanas, en Santa Fe.
Pero para que no se crea que todo se reduce a sables y fusiles, referiré también otros atractivos del Camino Real en el norte cordobés, zona que tiene un encanto especial y es un lugar soñado por aquellos que buscan una tranquilidad mayor y contacto directo con la naturaleza y las tradiciones: las construcciones clásicas están enmarcadas por paisajes de bosques autóctonos, espejos de agua cristalina, salinas, ríos, sierras de palmas y cerros rocosos.
Las estancias, construcciones antiguas de gran valor histórico y arquitectónico, han sido transformadas en hoteles rurales y atesoran cuentos y leyendas de los tiempos fundacionales del país, y las siempre presentes pugnas políticas, cuando no abiertas guerras civiles.
Villa del Totoral tiene un enorme portal y calles amplias y arboladas, pero las que se destacan son sus casonas señoriales. Allí, a unos setenta y siete kilómetros de Córdoba, tuvieron su residencia el pintor y poeta Octavio Pinto y el profesor Deodoro Roca, protagonista principal de la Reforma Universitaria de 1918. También, fue uno de los lugares de descanso de la familia Guevara Lynch, incluido un joven Ernesto, antes de ser el Che y de que le creciera su profusa barba. Digamos, ya que el rincón tiene sobrada historia, que fue lugar de residencia también y nada menos que del fundador de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera.
No lejos de la casa de Octavio Pinto, estaba la residencia de verano del doctor Rodolfo Aráoz Alfaro, el padre de la pediatría en la Argentina. A su muerte la heredó su hijo Rodolfo, presidente del Partido Comunista, que dio albergue en la casona al reconocido escritor español Rafael Alberti, exiliado de la Guerra Civil Española. El premio Nobel de literatura, el chileno Pablo Neruda −perseguido por su militancia comunista en Chile−, también vivió allí entre 1955 y 1957.
Con esa ocurrencia típica de los cordobeses, a la casona se la conocía como “El Kremlin”. Como verdadera contraparte –nos pinta aquella Córdoba que era, a la vez, conservadora pero movilizada−, justo enfrente, cruzando la calle, pasaba sus vacaciones una familia muy tradicional de la provincia, hombres de comunión diaria y nacionalistas de derecha, por lo que en la villa se la definía como “El Vaticano”.
Por esos tiempos, allá por 1940, alguien en el pueblo le contó al poeta Rafael Alberti que, como testimonio de la admiración que le tenían, pensaban levantarle una estatua. “Entonces planten un árbol”, les contestó. Y plantaron una encina.
Dos años antes de su muerte, y acaso presintiéndola, el poeta español quiso volver a ese pueblito de Córdoba, y encontró la encina que habían plantado en su nombre. Se despidió jubiloso del Totoral: crecía fuerte y sana, en el medio de la plaza.
En la calle Moyano se agrupan las grandes casonas del siglo xix que aún hoy son utilizadas como casas de veraneo por familias tradicionales. Las guías turísticas pueden mostrar al visitante más de veinticinco casonas que guardan estilos similares. Por lo general, se accede a ellas a través de un zaguán o pasillo largo que da a un gran patio adornado con flores y plantas y alrededor del cual se encuentran todas las habitaciones.
La posta de San Pedro Viejo data de 1602; está en manos privadas y abierta al turismo. Los propietarios la restauraron consultando antiguos planos. Tiene cuatro hectáreas, un lago artificial, una capilla del siglo xviii y la fachada de lo que fue la posta. Pero hoy es un hotel de campo temático: todas las habitaciones llevan el nombre de personajes que tienen que ver con la formación de la patria.
Juan Galo de Lavalle, “la espada sin cabeza”, y Gregorio Aráoz de Lamadrid, el hombre al que dieron por muerto dos veces en el campo de batalla, dos de los guerreros más notables de la Independencia, se jugaron la vida del lado unitario y estuvieron refugiados en la posta de San Pedro Viejo antes de algunas de sus memorables batallas.
Un detalle no menor es la tropilla de caballos de paso peruano o marchadores peruanos. Dicen que eran los caballos que usaban los reyes y virreyes porque su andar es muy señorial. Es así, lo pude comprobar: cuando marchan parecen ir despatarrados, moviendo exageradamente las patas, pero uno va sobre ellos decididamente más cómodo, lo cual ayuda a comprender el viejo dicho de estar o sentirse “a cuerpo de rey”.
Si echamos la vista atrás reflexionando sobre todas las reliquias visitadas, por lo que hace mucho tiempo era solo un sendero polvoriento transitaron los conquistadores, los misioneros, los criollos con los ejércitos patriotas, y tanto los comerciantes con sus carretas llenas de productos –muchos, “importados”− como también los humildes arrieros o troperos.
Y es el mismo camino que más tarde fue transitado por los famosos chasquis, llevando el correo. Con la llegada del ferrocarril y las rutas modernas, el antiguo Camino Real fue quedando en el olvido.
Ahora se mira con otros ojos. Con emoción. Con respeto. Con los ojos del alma.