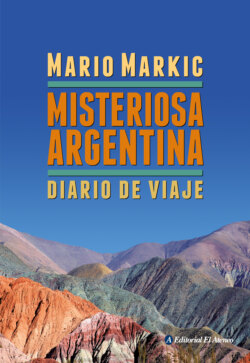Читать книгу Misteriosa Argentina - Mario Markic - Страница 8
1 Antártida: el otro mundo
ОглавлениеSi alguna vez estuve en un lugar irreal, donde llegar es una hazaña, vivir es una lucha contra los elementos, el cielo muestra soles y arco iris y todo el entorno parece ajeno a la tierra, ese lugar es el continente helado.
La Antártida es el polo de frío supremo del mundo, el polo de inaccesibilidad del planeta, con temperaturas de hasta ochenta y cinco grados bajo cero y una superficie barrida por vientos de más de doscientos kilómetros por hora. Tierra secreta, encriptada e indómita que todavía se niega a ser conquistada por el hombre.
Raro: no hay árboles, no hay población autóctona y las formas de vida son escasas. A la vez, esta inmensidad blanca es una mimada de la ecología: es la mayor reserva de agua dulce del planeta. Un mundo de misterios al que viajé dos veces, gracias al bendito oficio de periodista, porque no todos pueden acceder con facilidad a lo que llamaríamos el fin del mundo.
El salto desde el continente comienza en Río Gallegos. En pleno invierno, de madrugada, vi al personal trepado en las altas alas del Hércules para despojarlas de hielo. La tripulación, después, preparó el despegue: los cuatro motores, trabajando a plena potencia, rompieron el sueño de la ciudad cercana.
Enfundado en un buzo térmico de color anaranjado, embarqué con una sensación de inquietud y curiosidad.
En esos momentos uno tiene la sensación de que viaja a lo más recóndito del planeta, a la terra incognita, donde solo un puñado de argentinos conviven en una base militar lejos del afecto y el abrigo de la familia. Sueñan con eso durante todo un año, pensé, cuando el avión, después de cuatro horas de vuelo, hundió la trompa perforando la espesa capa de niebla para aterrizar. El procedimiento para hacerlo escapa a las reglas y a los manuales, y crea una atmósfera de concentración extrema en la cabina.
El avión se acerca con cautela y toda la tripulación está alerta. Los que van a bordo ven el cielo azul arriba, el cielo blanco abajo. El mar que apenas se adivina, en los desgarros de las nubes, con los témpanos gigantescos que la naturaleza fue modelando con los años. Es una imagen que parece irreal.
Desde el momento en que el Hércules rompe el velo nuboso, la consigna es “profesionalismo y mente fría”. Las manos tensas sobre los controles, los ojos bien abiertos, los sentidos alerta. Hay solo ochocientos metros desde el lugar del golpe con la tierra para que varias toneladas de metal se deslicen en la nieve y el barro.
El avión baja hasta sobrevolar el mar. La Base Antártica Gustavo Marambio –anteriormente Base Aérea Vicecomodoro Marambio− está sobre una isla pequeña, aunque es difícil comprobarlo porque todo está rodeado de hielo. Los veteranos antárticos siempre hablan de las malas condiciones climáticas que se dan sobre la base.
En efecto, la Antártida entera puede estar despejada, pero no Marambio, cubierta por una impenitente nubosidad. Al fenómeno local lo llaman “el capuchón”.
Como casi siempre el capuchón está sobre la isla, hay que ir volando a baja altura, mirando sin cesar la pared que se levanta del mar como un alto barranco y entonces, en el último instante antes de estrellarse, el piloto toma la altura necesaria para ver la cabecera y comprobar si han puesto los dos tachos con trapos embebidos en gasoil que arden como antorchas y señalan el comienzo de esa superficie imprecisa y blanca que llaman “pista”.
Cuando los ve, literalmente tira el pesado avión sobre la nieve y una vez que la rueda de nariz toca tierra comienza la difícil tarea de frenaje. Todo se hace rápido y como si fuera una emergencia: el avión se sacude, vibra con la fuerza de los reversores, hasta que se detiene muy cerca del borde de la isla, donde otro barranco señala el final de la carrera.
Uno baja y no solo siente frío −cuarenta o cincuenta grados bajo cero es lo normal− como nunca antes en la vida; inmediatamente después piensa que está abandonado a su suerte. Y todo se potencia cuando el avión rápidamente vuelve a despegar y se piensa: “Bueno, acá estamos, solos, a más de mil kilómetros del continente americano, rodeados por mares profundos y tempestuosos, donde nada parece amigable”. Uno comprueba dolorosamente que está parado sobre una enorme masa de hielo sin bosques, ríos o formas de vida compleja. Es un infinito desierto blanco.
Como dije, estuve dos veces en ese mundo extremo. La primera vez, en verano. Días largos, tan largos que no se puede dormir, con temperaturas apenas por arriba del cero y una luz transparente que dejaba ver a unos pocos pingüinos en la bahía cercana a la base.
El cruce no había sido fácil. El avión abortó –peligrosamente, los viví desde la cabina− tres intentos de aterrizaje, porque las nubes estaban al ras de la pista, de modo que tuvimos que regresar al punto de partida y volver al otro día. Y en ese segundo viaje, después de dos intentos fallidos, tuvimos que aterrizar en la base chilena Presidente Eduardo Frei −que está a una hora de vuelo− y esperar hasta que el capuchón se abriera; entonces sí, pudimos “hacer tierra” en Marambio.
Viajé con un importante equipo profesional y logístico, y tuve el honor y el orgullo de conducir la primera transmisión en vivo de la televisión desde la Antártida. Fue muy emocionante para mí y para la dotación de la Fuerza Aérea: por un momento tuvimos la idea de que no estábamos tan lejos de los nuestros y de que éramos parte de un hecho histórico.
La segunda vez fue en invierno. Juro que en aquellos días no se veía nada a tres metros de distancia y los vientos huracanados formaban remolinos con la nieve suelta, sobre un fondo oscuro y tenebroso: siempre era noche, y las temperaturas superaban los cincuenta y cinco grados debajo del cero de sensación térmica.
Todo se congelaba. Nos advirtieron claramente de algunas cosas esenciales. Permanecer a la intemperie poco tiempo, no salirse de las pasarelas con pasamanos que comunican las distintas instalaciones de la base y no dejar sin abrigo las manos ni las orejas. “Treinta segundos de exposición al frío son suficientes para que los lóbulos de las orejas se desprendan con solo un tirón no muy fuerte”, me alertó uno de los meteorólogos.
En invierno, salir a la intemperie significa exponerse a riesgo de vida. La última vez que estuve, me saqué el guante protector para despedirme del jefe de la base. La exposición, que habrá durado menos de un minuto, me trajo consecuencias: durante dos días estuve frotándome el arco que se forma entre el pulgar y el índice de mi mano derecha, paralizada por un dolor persistente.
La escasa luz nos hace vivir la angustia en carne propia: una tenue claridad se descorre a eso de las diez y media de la mañana y se va, con brutal decisión, alrededor de las tres de la tarde.
Marambio, es importante subrayarlo, es una isla. La parte alta, donde están la base y la pista de aterrizaje, es una meseta de doscientos cincuenta metros de alto, que tiene ocho kilómetros en su parte más ancha y dieciocho kilómetros de largo.
Las playas son de abruptos acantilados. Que se sepa, Marambio es el lugar de mayor acumulación de fósiles de toda la Antártida; por eso, no es casual que durante las campañas de verano haya, de modo permanente, científicos trabajando.
La primera vez que fui, encontré a un geólogo, al que le pregunté qué diablos podía investigar en ese mundo blanco. Me aclaró que allí se conservaba uno de los pocos perfiles completos del mundo del Cretácico y del Terciario. No por nada se habían encontrado en ese lugar el primer dinosaurio fósil y la primera flor fósil.
El geólogo me dijo, como si hubiera salido de un capítulo no publicado de El Principito: “El dinosaurio y la flor son importantes. No para datar la fecha de antigüedad: es por la delicadeza, por soñar con los procesos que se necesitaron para que ambos se conservaran. Por eso, yo como geólogo aquí busco un avance mirando el pasado. Buscamos lo distinto de lo normal”.
La Antártida tiene un lema: es difícil no volver. Uno de los hombres de la base, militar, llevaba más de veinte años en la Antártida. Quise saber el porqué y la respuesta fue contundente: “Porque aquí uno se mira más adentro que en ninguna otra parte”. Pensé entonces: Debe de haber algo enfermizo en él. No va a quedarse aquí para mirarse adentro. Pero no se lo dije. En ese corto silencio el hombre precisó su idea: “Encuentro en la gente mucha fe. Y eso me llena interiormente”. Definitivamente, era algo místico lo que lo impulsaba; lo que lo ataba y no lo dejaba ir.
La espesa capa de hielo que cubre a la Antártida enmascara sus dimensiones, su verdadero relieve. Todo es difícil, todo es frágil y provisorio. El clima cambia en cuestión de minutos.
Y todo es extremo, hasta el asombro de que es posible ver tres lunas y un sol que sale por este lado y se esconde por este otro y tomar contacto con una realidad única, los desprendimientos en verano de témpanos de noventa kilómetros de largo.
Una y otra vez me pregunté qué interés podría generar en un ente sociable como un ser humano esa inmensa desolación vestida de blanco; sin embargo, los hombres y mujeres que la pisan sienten hacia esta tierra una atracción particular y excluyente para quienes “no pertenecen”.
“Yo tengo dos casas −me dijo un ingeniero y veterano antártico que viajó conmigo−: mi hogar en Buenos Aires y mi hogar en Marambio. Cada vez que vengo a Marambio la toco, la respiro, la sufro. Me siento en casa. Sí –afirma, sin dudar−, estamos un poco locos… ¿y quién no está un poco loco?”.
Es cierto, porque… ¿en qué piensa uno cuando se va a dormir con el viento soplando a doscientos kilómetros por hora? Yo mismo lo pensé, atemorizado en medio de la noche, tapado hasta la cabeza, escuchando el silbido en las salientes de los techos, sintiendo el batir de las ventanas, cuán solo estaba en ese mundo desolado y hostil: soñé que vivía en un gigantesco bloque de hielo que esa misma noche se desprendía y comenzaba a navegar como un barco errante y condenado.
La Base Marambio es la puerta de entrada al sector antártico que reclama la Argentina.
Antes de que los argentinos le pusieran el nombre de un militar que se animó con los primeros vuelos de reconocimiento en 1951, y que se habilitase la base en 1969, ese pedazo de tierra se llamaba “Isla del Diablo”. Pero atención: la parte plana, de meseta –donde está la base, con una docena de galpones rojos−, solo ocupa tres kilómetros de largo por uno de ancho. Y ahí está la pista, claro. Y el avión nunca se queda en la Antártida. Descarga, carga y se va, aunque en verano puede darse el lujo de apagar los motores, cosa que no ocurre, bajo ningún concepto, en invierno. Los fluidos se congelarían inmediatamente por las bajas temperaturas. Al respecto, debe tenerse en cuenta que si hay una temperatura de treinta grados bajo cero y sopla un viento de sesenta kilómetros, se produce una sensación térmica de sesenta grados bajo cero.
El agua, desde luego, no falta, pero es trabajoso obtenerla. Una pala mecánica trabaja todos los días cargando nieve y volcándola en un piletón de tres mil litros de capacidad que es calentado por una caldera. Por eso, el combustible es el oro en la Antártida. Si faltara, todos morirían de frío.
¿De dónde viene su nombre? Veamos. Del griego artkos (oso) derivó Ártico y anti-arkos (Antártico) al sur de la estrella polar, en la Osa Menor.
Todo es sorprendente en el continente blanco, en cuyo subsuelo se presume que hay desde petróleo hasta yacimientos de hierro, plomo, uranio y zinc.
La Antártida se formó hace quinientos millones de años. Era un todo junto con África, América, Australia e India, un inmenso continente al que científicos y geólogos bautizaron Gondwana. Cuando se originaron los continentes actuales, la Antártida conoció climas subtropicales antes de quedar establecida en el polo sur, donde se congeló. Sin embargo, hasta hace unos ocho millones de años, fue una selva, lo que explica la extraña presencia de aquellos furtivos cazadores de dinosaurios durante los largos días del verano. No por nada, durante la campaña de verano trabaja Rodolfo Coria, el descubridor del Argentinosaurus, el dinosaurio más grande del mundo. Él me anticipó que, en breve, espera tener anuncios sorprendentes para hacer.
Llegar a la Antártida es llegar al confín de la tierra. Al lugar más virgen del planeta. En ese mundo vacío, no hay dinero que valga, ni codicia, ni ambición, ni asesinatos, ni perros, ni mosquitos. Y decirle adiós es como despedirse de la infancia. Ese lugar extraño al que ya no se regresará jamás y al que, sin embargo, siempre se vuelve.
¿A qué vienen los que vienen a la Antártida? Son voluntarios, es cierto; militares, la gran mayoría, que obtienen un plus por el destierro, el desarraigo, la falta de todo durante un año. Y que, antes que nada, son sometidos a un riguroso examen psicofísico. Y habría que agregar que, sin embargo, van por un impulso vanidoso: es un desafío que afrontan pocos, una empresa épica que los convierte en héroes, luchando contra los elementos desatados y contra los propios fantasmas de la soledad y la locura.
Yo mismo, aunque solo pasé diez días de mi vida allí, experimenté algo de esa vanidad: fui protagonista de un hito de las comunicaciones en el continente helado. Estoy en la lista de récords y, la verdad, me siento muy orgulloso de ello.
Hay media docena de bases argentinas permanentes en la Antártida, y algunas más que operan temporalmente en verano. En Marambio, cada año una dotación de treinta y tres veteranos deja la posta a otros tantos que renovarán el desafío.
Cada dotación, cada camada, deja una frase que abrevia, desde lo emocional, la experiencia. Recordé una que dice: “No es raro que quieras irte de aquí; tampoco es extraño que quieras volver”.
Muchos países −entre ellos, la Argentina− reclaman la soberanía sobre territorios antárticos, pero ese es un tema congelado por el Tratado Antártico. La letra también prohíbe contaminar el continente y conmina a mantenerlo en su estado natural. Le ecología ha calado fuerte, porque la Antártida es la mayor reserva de agua dulce del planeta. Había perros allí años atrás, pero hubo que retornarlos al continente. Ese tratado prohíbe la introducción de fauna y flora, excepto para experimentos científicos, bajo estricto control.
No es fácil saber por qué hay seres humanos que viven en un lugar como este, aunque creo que es una combinación de motivos.
Los soldados son los únicos que se quedan a vivir todo el año; hay que ser joven y tener espíritu espartano para aguantar esas condiciones. La verdad es que la mayor parte del año no tienen mucho para hacer, fuera de asegurar la supervivencia a través de la comida, la calefacción y el funcionamiento de las cosas. Pero prestan ayuda a los científicos –biólogos, paleontólogos y otros− y apoyan sus estudios sobre recursos minerales, medio ambiente, observaciones glaciológicas, de la capa de ozono y la radiación ultravioleta. Eso hacen; además de sentar precedente de ocupación por si algún día se descongela el tratado y cambian las reglas del juego.
Un día, volví al continente americano.
Todo es rápido en la partida. El avión se estremece sobre el suelo nevado −la pista de ripio es corta, peligrosa− y, a plena potencia de sus cuatro motores, el avión carretea y levanta vuelo con lo justo. De hecho, los viejos aviones usaban cohetes descartables para ayudarse a despegar.
En la profunda meditación que promueve el vuelo de regreso, sobreviene una temprana nostalgia, se agolpan los recuerdos, todavía frescos, de la estadía. Como los del cura itinerante, por ejemplo, peregrino de la nieve, que recorre unos veinte mil kilómetros por mes, desde Viedma hasta el polo llevando un poco de espiritualidad a esa gente sola. O los del hombre que nunca se va, acaso porque ese es su lugar en el mundo.
Tal vez porque la Antártida, fría y solitaria, devuelve al continente hombres distintos, que quedan flechados tras el encuentro. Uno de ellos llegó al polo sur en 1965 –en la mítica expedición encabezada por el coronel Jorge Leal− y ahora estaba de vuelta, mirando viejas fotos ya amarillentas. Él era un anciano, pero no quería irse de este mundo sin regresar al otro, el que había marcado su vida como adulto.
Algo hay en la Antártida, un indescifrable misterio, una atracción que los engancha y no los suelta. El hombre que acompañó a Leal recordaba muy bien sus vivencias de 1965 en las cercanías del polo sur: “He visto fenómenos atmosféricos como en ninguna otra parte del planeta. El sol, poniéndose en el horizonte como un pilar de luz; he visto dos arcos iris en el horizonte; he visto nueve soles en el cielo, por un fenómeno que se llama parahelio; he visto auroras australes. He visto todo lo que tenía que ver en el mundo”.
Mientras el avión ronronea a velocidad crucero sobre el ancho pasaje de Drake, me viene a la memoria la frase que alguien colgó sobre un letrero en el comedor de la base: “Cuando llegaste, no me conocías, cuando te vayas, me llevarás contigo”.