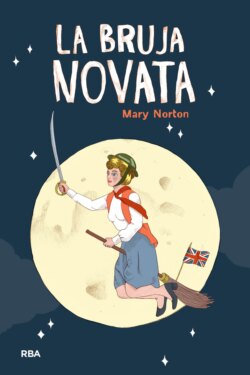Читать книгу La bruja novata - Mary Norton - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El primer galope
ОглавлениеEstaban tan impacientes que el resto del día transcurrió despacio, pero al fin llegó la noche; aunque, cuando fue hora de que Paul se acostara, los nervios habían hecho mella en sus fuerzas y la emoción se había marchitado.
—Escucha, Paul —dijo de repente Carey mientras su hermano estaba cepillándose los dientes—. ¿No se te ocurrirá hacerlo solo? Esperarás hasta que Charles y yo nos vayamos a la cama, ¿verdad?
Paul la observó por encima de aquel cepillo de dientes que se movía con lentitud.
—Si te marcharas tú solo en la cama —continuó Carey—, y algo saliera mal, nadie podría salvarte. Podrías quedar atrapado en el pasado o algo así.
Paul escupió hacia el desagüe de la palangana. Miró el agujero y a continuación, con cuidado, escupió de nuevo. Se sentía ofendido; desde el mismo momento en que había enroscado el boliche, después de regresar de la casa de la señorita Price, Carey y Charles no habían dejado de vigilarle por un instante. Al fin y al cabo, aquella era su cama, es más, era su boliche. Podrían haberle dejado hacer un viaje de prueba, uno de ida y vuelta hasta el otro extremo del jardín, por ejemplo. No quería ir muy lejos, solo quería saber si funcionaba de verdad.
—Venga, Paul —continuó Carey—, imagina que Elizabeth te sube el vaso de leche, y la cama no está. Entonces, ¿qué? Debemos tener cuidado. Puede parecer un engaño, pero se lo prometimos a la señorita Price. No puedes ir encima de la cama a toda velocidad a plena luz del día o cosas por el estilo.
Paul se enjuagó la boca y, como era su costumbre, se tragó el agua.
—¿Lo entiendes, Paul? Tenemos que esperar hasta que todos estén acostados. Ven, te peinaré ahora que tienes el pelo mojado.
Lo siguieron hasta su habitación. Se sentaron sobre la cama. Todos miraron el boliche, justo por encima de la oreja derecha de Paul; tenía el mismo aspecto que los otros tres.
—Apuesto a que no funciona —dijo Charles—. Me apuesto lo que queráis.
—Chist —siseó Carey al entrar Elizabeth sosteniendo una bandeja con los vasos de leche.
—Venga, no la derraméis sobre las sábanas —dijo casi sin aliento—, y por favor, señorita Carey, baje la bandeja a la cocina; hoy es mi noche libre.
—¿Su noche libre? —repitió Carey. Una sonrisa se formó en su rostro.
—No veo qué tiene de gracioso —dijo Elizabeth con aspereza—. Me la he ganado. Y nada de travesuras; vuestra tía no se encuentra bien y se ha ido a la cama.
—¿A la cama? —repitió Carey de nuevo como si fuera el eco, reprimiendo su sonrisa a tiempo.
Elizabeth la miró con curiosidad.
—He dicho que nada de travesuras —repitió—. Me parece que estáis tramando algo, niños. Tenéis cara de no haber roto nunca un plato, pero yo no estoy tan segura.
La oyeron suspirar en el rellano de la escalera. La oyeron bajar los peldaños. Y entonces se quitaron sus zapatillas y empezaron a bailar. Sin ruido, en tensión, sin aliento, danzaron, giraron vertiginosamente y brincaron; a continuación, entre jadeos, se dejaron caer sobre la cama de Paul.
—¿Adónde iremos? —susurró Carey con los ojos brillantes.
—Podríamos ir a una isla de los Mares del Sur —dijo Charles.
Paul dio un gran mordisco a su trozo de pan. Tenía la boca llena y su mandíbula se movía lentamente. De los tres, era el que estaba más tranquilo.
—A las Montañas Rocosas —sugirió Carey.
—Al Polo Sur —añadió Charles.
—A ver las pirámides.
—Al Tíbet.
—A la Luna.
—¿Adónde te gustaría ir, Paul? —preguntó de pronto Carey. La felicidad la había vuelto desinteresada.
Paul engulló su bocado de pan y mantequilla.
—Me gustaría ir al Museo de Historia Natural.
—Oh, Paul —exclamó Carey—. No a esa clase de sitios. Allí puedes ir siempre que quieras.
—Me gustaría ver la Gran Pulga en el Museo de Historia Natural —dijo Paul.
Recordaba que Carey y Charles habían ido con un tío, sin él, obligado a guardar cama por culpa de un resfriado.
—Paul, solo era una maqueta. Piensa en otro lugar. Ya que es tu cama, puedes elegir primero. Pero que sea un lugar bonito.
—Me gustaría ir a Londres —dijo Paul.
—Pero puedes ir a Londres siempre que quieras —le recordó Charles.
—Me gustaría ir a Londres para ver a mi madre.
—No digas «mi madre». Es también nuestra madre.
—Me gustaría verla —repitió sencillamente Paul.
—Bueno, a todos nos gustaría —admitió Carey—, aunque seguro que se sorprendería.
—Me gustaría ver a mi madre.
Los labios de Paul empezaron a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Carey parecía preocupada.
—Paul —trató de explicar—, cuando tienes algo tan mágico como esto no se piden ese tipo de deseos, como ver a tu madre y visitar museos y cosas así; se tiene que formular un deseo absolutamente extraordinario. ¿Lo entiendes, Paul? Inténtalo otra vez.
El rostro de Paul adquirió un matiz escarlata y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas.
—Me gustaría ver a mi madre o la Gran Pulga.
Paul trataba de sollozar en silencio. Juntó los labios y su torso se movió arriba y abajo.
—Oh, cielos —exclamó Carey con desesperación, clavando los ojos en sus zapatos.
—Dejémosle, es su turno —sugirió Charles con un tono paciente—. Podemos ir a otro sitio después.
—Pero ¿no entiendes que...? —empezó Carey, y luego, sintiendo de nuevo la emoción, añadió—: Oh, de acuerdo, está bien. Vamos, sube a la cama, Charles. Agarrémonos todos a los barrotes. Será mejor que nos arropemos con esta manta pequeña. Ahora, Paul, coge el boliche... Con cuidado. Acércate, te sonaré. Bien, ¿estáis listos?
Paul se puso de rodillas, de cara al cabezal de la cama enfrente de la pared. Tenía su mano en el boliche.
—¿Qué debo decir?
—Di la dirección de Madre. Di: «Quiero estar en el número treinta y ocho de Markham Square», y gíralo.
—Quiero estar en... —La voz de Paul sonaba ronca. Se aclaró la garganta.
—... en el número treinta y ocho —instó Carey.
—... en el número treinta y ocho.
—... de Markham Square.
—... de Markham Square.
No ocurrió nada. Después de un terrible momento de suspense, Carey añadió rápidamente:
—Barrio del South West, Londres.
—Barrio del South West, Londres —repitió Paul.
Fue horrible. Todo se precipitó en una carrera vertiginosa, como si el mundo se hubiese convertido en una película de cine que va demasiado deprisa, una mezcla formada, en su mayoría, por campos, árboles, calles, casas, pero sin que todo esto durase mucho tiempo. La cama se sacudió y los niños se aferraron a la barandilla. Las sábanas se batían entre Carey y Charles, que no se soltaba de la pata, cegándolos, asfixiándolos. Un gran bandazo los mareó. Y, a continuación, bam, pum, clang, y un chirrido al deslizarse.
Habían llegado.
Se sentían emocionados y sin aliento. Poco a poco, Carey desenrolló una manta que se había colocado alrededor de su cuello y de su cabeza. Tenía la boca llena de pelusa. El edredón oprimía a Charles y colgaba por entre los barrotes de latón de la cama. Paul todavía estaba de rodillas sobre la almohada. Tenía la cara colorada y el pelo de punta.
—¡Caramba! —exclamó Charles después de un momento.
Miró a su alrededor. Estaban ciertamente en Markham Square. La cama había conseguido aterrizar sobre la calzada con habilidad, de costado y casi tocando la acera. Allí estaba el número treinta y ocho, con su puerta delantera de color negro, sus escalones de baldosas como un tablero de ajedrez y la fachada enrejada. Charles se sentía extremadamente impresionado. La cama era en verdad una cama y la calle, una calle, y allí iba Paul, cruzando descalzo la calzada para llamar al timbre de la puerta principal; Paul, en pijama y completamente despeinado, de pie en el umbral de Madre a plena luz del día..., la luz cálida y copiosa del atardecer, pero aun así, a plena luz del día.
Charles rezó para que no tardaran en abrir la puerta. Era, por naturaleza, extremadamente reservado.
Un autobús rojo pasó por el otro extremo de la plaza. De momento, la calle estaba desierta.
—Llama otra vez —gritó con vehemencia.
Paul insistió.
Oyeron el eco del timbre en el sótano, un sonido cortés, pesaroso y vacío. Las ventanas oscuras miraban sin comprender.
—No hay nadie en casa —señaló Carey, estirando las piernas, después de que hubieran esperado un minuto o dos más—. Madre habrá salido a cenar —anunció incorporándose—. Bueno, tendremos que esperar. Vamos a arreglar un poco la cama.
Mientras hacían la cama, levantando las mantas, girando las sábanas y ahuecando las almohadas, Charles se maravilló ante la falta de preocupación que mostraban Carey y Paul. Se preguntó si no les parecía raro estar haciendo una cama allí, en mitad de una calle de Londres. Miró con anhelo hacia la escalinata.
—¿Probamos por la puerta trasera? —sugirió.
La cuestión era alejarse de la cama y del nivel de la calle, aunque no podía caminar mucho porque iba descalzo.
Se deslizaron hacia la parte inferior de la escalinata. Golpearon y empujaron la puerta de servicio. Estaba cerrada. Escudriñaron el interior a través de la ventana de la cocina. Había una taza y un platito en el escurridor; el resto de la estancia estaba curiosamente limpia y tranquila como un cementerio. La ventana estaba atrancada. Romperla no habría servido de nada. Tenía una reja para evitar robos.
—Solo podemos sentarnos en la cama y esperar —suspiró Carey.
—En la cama no —se apresuró a responder Charles—. Quedémonos aquí abajo, donde nadie pueda vernos —añadió.
Se apretaron uno contra otro en el último peldaño, de cara al cubo de la basura. El sitio olía a hojas de té húmedas y el escalón estaba frío.
—Yo no consideraría esto una gran aventura —dijo Charles.
—Ni yo —asintió Carey—. Fue idea de Paul.
Fue oscureciendo. Al mirar hacia arriba, vieron que, en la calle, la luz se extinguía y la bruma se espesaba.
Empezaron a oír a transeúntes. Los pasos siempre se detenían en el número treinta y ocho, y los niños, aguzando el oído, pudieron constatar que todos los adultos piensan de forma similar. Con una profunda sorpresa, la gran mayoría exclamó: «¡Qué curioso! ¡Una cama!» o «¡Una cama! ¡Qué curioso!». Todo el tiempo escucharon la palabra «cama... cama, cama, cama» y pasos. En una ocasión, Charles habló por ellos. Al oír los pasos que se detenían, dijo en voz alta: «¡Qué curioso, una cama!». Ya casi había oscurecido y una silueta los miró desde la barandilla superior. «Unos chiquillos», musitó una voz, como si estuviera hablando con una segunda persona.
Cuando los pasos se hubieron alejado, Charles les gritó:
—¡Y una cama!
—No hagas eso, Charles. No está bien. Nos vas a meter en líos.
Todo estaba bastante oscuro, una oscuridad que se mezclaba con la bruma.
—Niebla del río —dijo Charles—, y por si me lo preguntáis, creo que Madre se ha ido a pasar el fin de semana fuera.
Apoyado en el hombro de Carey, Paul ya se había dormido. De repente, Carey tuvo una idea genial.
—¡Ya sé! —exclamó—. ¡Metámonos en la cama! Ahora está muy oscuro. Si hay suficiente niebla, nadie nos verá.
Subieron las escaleras de nuevo y cruzaron la calle. ¡Ah! Qué bien se estaba debajo de las mantas y cubiertos hasta las orejas con el edredón. Sobre sus cabezas, entre los escarpados tejados negros, el cielo era de un color grisáceo. Las estrellas habían desaparecido.
—Honestamente, yo no consideraría esto una gran aventura —susurró Charles.
—Lo sé —contestó Carey—. Pero es la primera vez. Mejoraremos.
En medio de ambos, Paul respiraba profundamente, exudando una calidez muy placentera.
Carey debía de llevar dormida un buen rato cuando algo la sobresaltó. Al principio, como si la hubiesen despertado de un sueño, se quedó completamente inmóvil. Oscuridad, humedad... Sentía que no podía mover las piernas. ¿Dónde estaba? Entonces lo recordó.
—¡Por favor...! —gritó con angustia.
La niebla se había espesado y no podía ver nada.
Se oyó una respiración ronca.
—Bueno, que me...
—¡Por favor! —gritó de nuevo Carey, interrumpiendo—. ¡Por favor, deje de pisarme el pie!
Un haz de luz la deslumbró, un espantoso círculo brillante; por el modo en que la alumbró, directamente a los ojos, parecía un reflector.
La voz ronca dijo de nuevo:
—Bueno, que me aspen... ¡Niños!
El peso sobre el pie se movió y, afortunadamente, Carey pudo acurrucarse, parpadeando ante la luz que la cegaba. De repente, sin ser capaz de ver nada, comprendió que detrás de aquella luz había un policía, uno grande, alto, grueso y lleno de crujidos.
El policía apagó la linterna.
—¡Niños! —dijo de nuevo con sorpresa—. No podéis hacer esto, ¿sabéis? —continuó con voz más severa y respirando con dificultad—. No podéis tener una cama en la calle. Es un peligro público. Yo mismo me he tropezado con ella y me he dado en la espinilla. La calle no es lugar para camas. ¿Dónde está vuestra madre?
—No lo sé —contestó Carey en voz baja.
—Habla más alto —ordenó el policía—. ¿Cómo te llamas?
—Carey Wilson.
La luz se encendió de nuevo, y el policía sacó un cuaderno y se sentó otra vez. La cama chirrió, pero los pies de Carey estaban fuera de su alcance.
—¿Dirección?
Charles se incorporó medio dormido.
—¿Qué? —preguntó.
Carey tuvo una visión repentina del rostro de tía Beatrice, con sus labios apretados y finos y sus ojos ribeteados de rosa. Pensó en su madre, preocupada, disgustada. Cartas, policías, quejas, multas, cárcel.
—Escuche —dijo Carey—, lamento muchísimo que se haya lastimado la espinilla. Si se aparta, nos llevaremos la cama y no le daremos más problemas. Nos la llevaremos ahora mismo. De verdad.
—Es una cama de hierro —dijo el policía—. Es de buena calidad y pesa mucho.
—Podemos llevárnosla —insistió Carey—. La trajimos hasta aquí. Tenemos un modo de transportarla.
—No veo manera de transportar esta cama a ningún sitio... No, con esta niebla.
—Si se aparta un momentito —dijo Carey—, se lo enseñaremos.
—No tan deprisa, señorita. —El policía empezaba a enfadarse—. De momento, yo no me muevo de aquí. ¿Desde dónde habéis traído esta cama?
Carey vaciló. Problemas... Iban directos hacia ellos. Pensó nuevamente en tía Beatrice. Y en la señorita Price... Oh, la señorita Price, aquello casi era lo peor de todo; contar lo de la señorita Price sería el fin..., aunque mentir tampoco traería nada bueno.
—Bueno... —dudó Carey, tratando de pensar con rapidez.
—La hemos traído de mi habitación —añadió Paul de pronto.
—Oh —dijo el policía apesadumbrado. Había adoptado un tono sarcástico para ocultar su desconcierto—. ¿Y dónde está tu habitación?
—Al lado de la de Carey, al final del pasillo —respondió Paul.
El policía, que había apagado su linterna, la volvió a encender y enfocó directamente hacia los ojos de Paul. Carey y Charles, quienes hasta el momento no albergaban opinión alguna sobre el aspecto de Paul, se dieron cuenta de repente de que tenía una cara de ángel. Habrían podido salir dos alitas de su espalda y no habrían estado fuera de lugar. Incluso una aureola le hubiese quedado bien.
El policía apagó el reflector.
—Pobre muchachito —musitó—, arrastrándolo por Londres a estas horas de la noche.
Aquello era más de lo que Carey podía soportar.
—Venga —gritó indignada—, pero si es por su culpa. Todo fue idea de él...
—A ver, a ver —dijo el policía—. Ya basta. Lo que quiero saber es de dónde habéis sacado esta cama. De qué parte de Londres, para ser exactos.
—No vino de Londres —dijo Charles.
—Entonces, ¿de dónde demonios vino? —bramó el policía.
—De Bedfordshire —respondió Carey.
El policía se incorporó. Carey oyó cómo recuperaba el aliento con cierta rabia.
—Así que tenéis ganas de bromear, ¿eh?
—En absoluto —dijo Carey.
—¿Estás tratando de decirme que habéis traído esta cama desde Bedfordshire?
—Sí —contestó Carey.
El policía suspiró. Carey advirtió que trataba de ser paciente.
—¿En tren?
—No —dijo Carey.
—Entonces, si se me permite preguntar, ¿cómo?
—Bueno... —respondió Carey, pensando de nuevo en la señorita Price—. No podemos contárselo.
—O me decís cómo habéis traído esta cama desde Bedfordshire o me acompañáis a comisaría..., donde vais a acabar de todos modos —añadió.
—De acuerdo —dijo Carey, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos—. Se lo diré. Para que lo sepa, la trajimos por arte de magia.
Se produjo un silencio. Un silencio tremendo. Carey se preguntó si el policía tenía intención de golpearla con su porra, pero cuando finalmente habló, lo hizo con mucha calma.
—Ah, sí, claro. Por arte de magia. Os voy a decir algo: habéis oído hablar de la ley, ¿verdad? Bien, la ley es justa y, hasta cierto punto, benévola, pero hay algo que la ley no es... —Inspiró profundamente—. La ley no es para que uno se mofe de ella. ¡Venga, los tres, fuera de la cama! ¡Nos vamos a comisaría!
Con el corazón compungido, Carey sacó las piernas de debajo de las mantas.
—Voy descalzo —dijo Charles.
No hubo respuesta. El policía, envuelto en un silencio altanero, parecía no estar presente.
—Paul también —señaló Carey y, a continuación, añadió—: Tendrá que llevarlo en brazos.