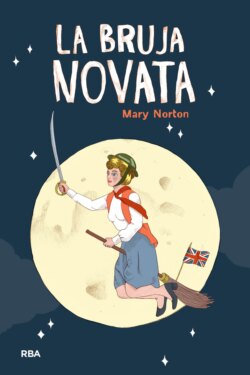Читать книгу La bruja novata - Mary Norton - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUna salida en falso
Alrededor de las diez de la mañana del día siguiente, los niños estaban de vuelta con caras serias y maneras indecisas.
—¿Puedo...? —dijo Carey a la jovial Agnes—, ¿podemos ver a la señorita Price?
Carey tragó saliva, como si estuviera nerviosa.
—La señorita Price está ocupada en este momento —respondió Agnes—. ¿Queréis dejarle algún mensaje?
—Bueno... —Carey vaciló.
¿Cuánto sabía Agnes? La niña se giró hacia sus hermanos como buscando una respuesta y Charles tomó la iniciativa.
—¿Podría decirle que no funcionó?
—¿Que no funcionó? —repitió Agnes.
—Sí, simplemente dígale «No funcionó».
—«No funcionó» —repitió Agnes para sus adentros, como si tratara de memorizar el mensaje.
La muchacha desapareció por el pasillo, dejando la entrada abierta de par en par. Los niños oyeron cómo llamaba a la puerta de la señorita Price. Después, tras un minuto, Agnes regresó.
—La señorita Price dice que podéis pasar.
Los acompañó una vez más hasta el gabinete. Cada uno eligió una silla y se sentó en el borde.
—Apuesto a que está enfadada —susurró Paul, rompiendo el silencio.
—Chist —dijo Carey, un poco pálida.
De pronto, la puerta se abrió y la señorita Price entró cojeando. Llevaba el pie vendado y enfundado en una zapatilla de ir por casa, pero podía caminar sin necesidad de bastón. Observó a los niños detenidamente, uno tras otro.
—¿No funcionó? —dijo con calma.
—No —respondió Carey, cruzando las manos sobre el regazo.
La señorita Price se sentó en el centro del sofá. Todos se miraron sin intercambiar una palabra.
—¿Estáis seguros de que lo hicisteis correctamente?
—Sí, lo hicimos exactamente como usted nos indicó. Lo enroscamos hasta la mitad, después le dimos un cuarto de vuelta y dijimos dónde queríamos ir.
—¿Y qué sucedió?
—Nada —respondió Carey.
Los ojos de Paul, abiertos de par en par y con expresión acusatoria, estaban clavados en el rostro de la señorita Price.
—No logro comprenderlo —dijo la señorita Price al cabo de un rato.
Reflexionó durante un momento.
—¿Lo habéis traído con vosotros? —preguntó.
Sí, lo tenía Carey, en el interior de un neceser a cuadros. La señorita Price extrajo la bola dorada y la examinó, totalmente perpleja.
—¿La cama no se movió en absoluto?
—Solo por los botes que daba Paul.
—Está oxidado aquí, en la parte inferior —dijo la señorita Price.
—Siempre ha estado así —informó Carey.
—Pues no sé. —La señorita Price se incorporó, apoyando cuidadosamente el pie lastimado en el suelo—. Me lo llevaré conmigo y lo probaré.
Se puso en marcha hacia la puerta.
—¿Podríamos acompañarla?
La señorita Price se volvió lentamente. Aquel círculo de miradas ansiosas parecía retenerla. Los niños percibieron que dudaba.
—¡Por favor, señorita Price! —instó Carey.
—Nadie ha pisado jamás mi taller —manifestó la señorita Price—. Ni siquiera Agnes.
Carey iba a decir «Pero nosotros estamos al corriente de su secreto», aunque cambió de parecer y permaneció callada. Sus miradas anhelantes hablaban por sí solas.
—Bueno, enviaré a Agnes a comprar algo de comida y entonces veré.
Salió. Y hasta el momento en que los avisó, les pareció una eternidad. Entusiasmados, corrieron hacia el pasillo. La señorita Price se estaba poniendo un guardapolvo de color blanco. En su mano sostenía una llave. Los niños la siguieron y bajaron un par o tres de peldaños hasta llegar a un pasillo corto y oscuro. Oyeron cómo la llave giraba en una cerradura bien engrasada. La señorita Price entró en primer lugar y, a continuación, se hizo a un lado.
—Con calma —dijo, haciéndoles señas para que accedieran—. Y cuidado con lo que tocáis.
En otros tiempos, aquella habitación debía de haber sido una alacena. Había tablas de mármol y estanterías de madera encima de aquellas. La primera cosa que advirtió Carey fueron los tarros de cristal, cada uno con su correspondiente etiqueta escrita a máquina. La señorita Price, con las mejillas sonrosadas por el orgullo, pasó la mano por las hileras.
—Sapos, patas de liebre, alas de murciélago... ¡Oh, cielos! ¡Me he quedado sin ojos de tritón! —exclamó, levantando una jarra vacía que todavía tenía pegadas algunas bolas húmedas. Antes de devolver la jarra a su lugar en el estante, miró en su interior; a continuación, tomó un lápiz y anotó algo en un bloc de notas que colgaba de la pared. Después, dijo con un suspiro—: Son casi imposibles de encontrar hoy en día. Pero basta de quejas. Este es mi pequeño archivador, donde registro los resultados, los que tienen éxito y..., me temo que también los que no. Mis libretas...
Carey se inclinó hacia delante para examinar unos sólidos cuadernos de ejercicios, pulcramente etiquetados.
—«Conjuros»... «Hechizos»... «Encantamientos» —leyó en voz alta.
—Y supongo que ninguno de vosotros sabrá qué diferencia hay entre un hechizo y un conjuro —dijo la señorita Price alegremente.
—Pues yo creía que eran lo mismo —respondió Charles.
—¡Ajá! —replicó la señorita Price de forma enigmática, con el rostro iluminado por los conocimientos secretos—. Ojalá los hechizos fueran tan fáciles como los conjuros.
Alzó un trapo de muselina inmaculado y los niños vieron, no sin estremecerse, lo que parecía un gran trozo de carne de color verdoso. Estaba colocado con simetría sobre un plato de porcelana reluciente y olía ligeramente a sustancias químicas.
—¿Qué es? —preguntó Carey.
La señorita Price miró hacia el plato con desconfianza.
—Es hígado de dragón envenenado —respondió con un tono indeciso.
—Oh —exclamó Carey educadamente.
Paul se puso de puntillas para verlo de cerca.
—Señorita Price, ¿envenenó usted al dragón o solo al hígado?
—Bueno —admitió con sinceridad la señorita Price—, en realidad ya viene preparado. Es parte del equipo.
—Parece todo muy higiénico —aventuró Carey con timidez.
—Mi querida Carey —dijo la señorita Price con un tono de reproche—, hemos progresado bastante desde la Edad Media. El método científico y la profilaxis han revolucionado la brujería moderna.
Carey sospechó enseguida que la señorita Price se estaba refiriendo a un libro y quiso averiguar un poco más.
—¿Podría ver la primera lección?
La señorita Price dirigió rápidamente la mirada hacia una pila de carpetas situadas sobre uno de los estantes superiores y, a continuación, negó con la cabeza.
—Lo siento, Carey. Este curso es absolutamente confidencial. «Cualquier infracción del reglamento —citó textualmente— supone una multa de no menos de doscientas libras y condena al infractor a ataques crónicos, progresivos y recurrentes de Rayo Cósmico».
Paul se quedó pensativo.
—Sale más barato escupir en el autobús —anunció después de meditarlo varios segundos en silencio.
Poco a poco, los niños fueron descubriendo otros tesoros: un gráfico con los signos del zodiaco que la señorita Price había retocado con acuarelas con mucha gracia; el cráneo de una oveja; una caja de chocolate llena de ratones secos; manojos de hierbas; una maceta en la que crecía cicuta y otra con belladona; un pequeño caimán disecado que colgaba del techo gracias a dos cables...
—¿Para qué se utilizan los caimanes, señorita Price? —preguntó Paul.
La señorita Price tenía la costumbre de decir siempre la verdad y, de nuevo, esa trabajada costumbre superó su deseo de impresionar a los niños.
—Para no mucho —contestó—. Están pasados de moda en la actualidad. Los guardo porque me gusta cómo quedan.
—Sí, quedan muy bien —convino Paul con algo de envidia. Luego, se metió las manos en los bolsillos y dijo despreocupadamente—: Yo una vez tuve una gallina muerta.
Pero la señorita Price no lo oyó. Había tomado de un estante tres ramitas de avellano y las estaba disponiendo en forma de triángulo. En el centro de este, colocó el boliche.
—Ahora, alcánzame ese cuaderno rojo que está justo a tu lado, Carey.
—¿El que se titula Curso elemental de hechizos?
—No, querida, el que pone Curso superior de hechizos. Por favor, Carey, ¿es que no sabes leer? —exclamó la señorita Price después de que Carey le pasara un libro—. Este es Seis maldiciones fáciles para principiantes...
—¡Oh, lo siento! —gritó Carey rápidamente, y miró de nuevo—. Creo que es este.
La señorita Price tomó el libro. Se puso sus gafas y leyó durante un buen rato la página por la que lo había abierto. Tomando un lápiz, garabateó algunas figuras en un trozo de papel del estante. Contempló lo que había escrito y después lo borró con el otro extremo del lápiz.
—Señorita Price... —empezó a decir Paul.
—No me interrumpas —murmuró la señorita Price—. Eléboro, hierba loca, acónito, aulaga... Fuego de cascarudo y luz de luciérnaga... Carey, será mejor que bajemos la persiana.
—¿La persiana, señorita Price?
—Sí, la de la ventana. O de otro modo no podremos apreciar este experimento.
Carey bajó la persiana y la ajustó. Cuando la oscuridad inundó la habitación, la señorita Price exclamó:
—¿A que es bonito?
Parecía sorprendida y encantada. Los niños se apiñaron a su alrededor y vieron que el boliche resplandecía con una luz tenue, pálida como el alba. Mientras lo contemplaban, la señorita Price hizo girar ligeramente el boliche, y la luz pálida se volvió rosa.
—¿Veis? —dijo triunfante la señorita Price—. Me gustaría saber qué es lo que no funciona. Carey, vuelve a subir la persiana.
Carey subió la persiana y sujetó la cuerda en un gancho. La señorita Price deslizó una goma elástica alrededor de las tres ramitas de avellano y ordenó los cuadernos.
—Venid conmigo —dijo alegremente a la vez que abría la puerta—. El hechizo funciona a la perfección. Mejor de lo que yo esperaba. No puedo imaginar en qué os equivocasteis.
Los niños acompañaron a la señorita Price escaleras arriba, por el pasillo, y cruzaron la puerta delantera que daba directamente al jardín, donde corría una brisa agradable que olía a la tierra caldeada por los rayos de sol. Las mariposas se balanceaban precariamente sobre los latiguillos de lavanda y los abejorros se colgaban de las dedaleras. El carro de un lechero se detuvo ante la verja y se oyó el ruido de las botellas que entrechocaban.
—Muchísimas gracias —dijo Carey—. Lo volveremos a probar esta noche. Hice exactamente lo que usted nos indicó. No lo enrosqué del todo, lo...
—¿Tú? —se extrañó la señorita Price—. ¿Lo hiciste tú, Carey?
—Sí, yo misma. Con mucho cuidado. Yo...
—Pero, Carey —la cortó la señorita Price—, yo le di el hechizo a Paul.
—¿Quiere decir que es Paul quien debería...?
—Por supuesto. Debería haberlo hecho Paul. No me extraña que no funcionara.
Lentamente, fruto de la sorpresa, una sonrisa de éxtasis empezó a formarse en el rostro de Paul. Sus ojos brillaban, humedecidos por lo que era una alegría casi divina.
Carey y Charles lo miraron como si jamás lo hubieran visto.
—¿Y bien? —dijo la señorita Price con un cierto tono severo.
Charles fue el que habló.
—Es demasiado joven para tal responsabilidad —señaló.
Pero la señorita Price se mostró firme.
—Cuanto más joven, mejor. Lo sé por experiencia. Ahora marchaos, niños.
La señorita Price se dio la vuelta, pero casi inmediatamente se giró de nuevo y añadió en voz baja:
—Ah, por cierto, quería comentaros una cosa más. Sabéis que he dicho que el hechizo es mejor de lo que creía. Bien, si lo giráis hacia un lado, la cama os llevará adonde deseéis en el presente. Si lo giráis hacia el otro lado, la cama os transportará al pasado.
—¡Oh, señorita Price! —exclamó Carey.
—¿Y entonces qué pasa con el futuro? —preguntó Charles.
La señorita Price se lo quedó mirando como cuando le pides al conductor del autobús un tique para una parada que está fuera de su ruta. Charles se sonrojó y removió la gravilla del sendero con la punta del zapato.
—Bien, recordad lo que os he dicho —continuó la señorita Price—. Divertíos, respetad las reglas y no olvidéis preparar y aprovisionar la cama.
Se volvió hacia el lechero, que había estado esperando pacientemente en el escalón frente a la verja.
—Un cuarto de litro, por favor, señor Bisselthwaite, y mi mantequilla.