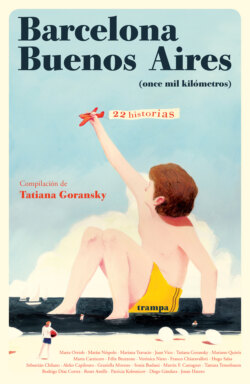Читать книгу Barcelona - Buenos Aires - Aleko Capilouto, Matias Nespolo - Страница 5
INVERTIDOS
Matías Néspolo
ОглавлениеPor aquella época, el Metafísico paraba en una guarida de yonquis de la calle Aurora. Una cueva espantosa que olía a pis de gato y semen rancio, en el último piso de una finca del Raval. El olor a guasca tenía su lógica, porque aquello era zona liberada. Un ático lleno de grafitis donde nunca entraba el sol, en el que se hacía cualquiera, cogían todos con todos. Y más por la noche, que se trenzaban sin mirar, palpando lo que fuera como cieguitos. La única luz que funcionaba era la de la cocina, una bombita de 40 watts cagada por las moscas. Y la peña prendía velitas aromáticas, como si fueran hippies.
Pero por más velitas, inciensos y maconha que quemaran ahí adentro, lo que no había manera de tapar era la baranda a pis de gato, que se imponía sobre el olor a mugre, polvo y humedad. Era insoportable, y lo más delirante era que el gato fantasma no aparecía por ningún lado. «Ah, marica —me decía la anfitriona, una colombiana llena de tatuajes, cada vez que le preguntaba—: gato cojudo marca territorio.» Según ella, era el gato macho de la vieja de abajo. Una noche hasta hice guardia para pescarlo in fraganti, lo quería capar.
Nunca llegué a ver a ese gato furtivo, aunque el olor persistiera, y me quedó la duda de si en verdad lo hubo o no. En cambio, gatos y gatas de paso los había de todos los colores y pelajes. Me acuerdo de una chilena con las piernas larguísimas y la piel cobriza que parecía una gacela. Julieta, creo que se llamaba, me tenía loco.
Yo igual intentaba no pasar mucho por el aguantadero de la calle Aurora, porque era un peligro. No porque yo fuera delicado, sino porque la lógica menguante que gobernaba la guarida no te dejaba otra. Menguante en cualquier sentido, menos en el tráfico continuo de gente. Todo salía menguado de ahí adentro en lo físico, neurológico, sexual y hasta existencial. Pero sobre todo en lo material. Daba lo mismo con qué entrabas, dónde te lo escondías o cuánto tiempo te colgabas ahí dentro, si apenas unos minutos, horas o tres días seguidos, porque siempre pisabas la calle con algo de menos. Algo que no volvías a ver nunca más y a llorar a la iglesia.
Lo ideal era meterse ahí adentro con el uniforme de concierto de los Red Hot Chili Peppers, pero tampoco eso te garantizaba nada. Porque podía pasarte como al Pep Vila, uno de los amigotes del campus del Metafísico que también se creía invulnerable, y perder en batalla algo más que la conciencia. Todavía me acuerdo de cómo rebuscaba entre los despojos de guerra en pelotas y a los gritos:
—Cabronassos! Fills de puta! ¡Me han robado hasta los gayumbos!
—Dale, no te quejés tanto que te dejaron la remera…
—Aquesta samarreta no és la meva.
—Hacete un taparrabos con eso y no hinchés las pelotas, Pep.
La peña era áspera en serio, ahí no había ninguna pose. Al cándido que iba de excursión turística al wild side se lo comían crudo. Para visita guiada, justo en la misma calle, pero en la vereda de enfrente, estaba el bar Aurora, un garito chiquito con muy mala fama, que en comparación era un jardín de infantes. Creo que todavía funciona, con la misma gente careta de siempre con el pelo pintado de verde, que toma bourbon del pico de la botella y se cree Jim Morrison.
En cambio, la peña chunga de verdad, la gente que iba de reviente en serio, subía al ático de la colombiana cuando los echaban a patadas del Aurora o cuando los mossos daban vueltas por el barrio. Era como un piso okupa, pero sin el buen rollo solidario y alternativo del movimiento, más bien en plan sálvese quien pueda. Sin embargo, el Metafísico me juraba que no, que ahí no okupaban una mierda, que ahí con la colombiana pagaban alquiler y servicios como buenos vecinos. ¿Quiénes pagaban? ¿Cuántos eran los que paraban fijo ahí? ¿A nombre de quién estaba el contrato de alquiler o la factura del agua? Con ese tipo de preguntas, el Metafísico trastabillaba más que con la interpretación del parágrafo 255 de las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein que, según él, era insondable: «El filósofo trata una pregunta como una enfermedad».
—Qué sos, botón… —me decía—. Me enfermás con tanta pregunta, Tanito.
—Ponete media pila, Gabriel, dale… —le insistía yo, haciéndome el solemne, porque no lo llamaba así, por el nombre, desde hacía una punta de años, de cuando lo había conocido en el ingreso a la carrera en el otro hemisferio.
En realidad, lo que intentaba era convencerlo para que se viniera conmigo a la Esquerra del Eixample, al piso que compartía por aquella época con Montse, una catalana superagreta pero buena gente y algún erasmus en rotación continua. La nacionalidad de la tercera habitación iba cambiando cada cuatro o cinco meses: ahora un alemán, después una francesa, después un belga y así. La idea era meterlo al Metafísico a la próxima rotación, en cuanto se desocupara la pieza, aunque a Montse no le hiciera «ni puta gracia otro argentino en casa», decía. Se la iba a tener que comer, porque además le convenía. Necesitábamos a alguien fijo, no podíamos darnos el lujo de tener esa pieza vacía ni dos semanas.
Pero el Metafísico se resistía, y no era por un tema de guita que yo supiera, porque pedíamos por la tercera habitación más o menos lo mismo que, según él, ponía al mes en la guarida de Aurora. Aunque capaz que me mentía, el muy turro, y ahí no pagaba nadie una merda, seguro.
La cuestión es que yo iba cada tanto al aguantadero de Aurora más que nada por él, porque lo veía cada vez más perjudicado, y se la debía. Era como una deuda de honor que tenía con el Metafísico. Gabriel me había bancado al otro lado, en otra época, cuando era yo el que andaba en cualquiera.
Cuando había vuelto de Bolivia y me había cagado a trompadas con el Negro Brizuela, hacía poco que se había muerto mi viejo. Mi hermano Genaro no me daba ni pelota, no quería ni verme. Yo estaba sin laburo, todavía seguía tecleando por la misma mina y encima me había quedado en la calle. Entonces Gabriel me puso el hombro como un señor, me habilitó una cama en el departamentito de Flores que alquilaba con Susi, la novia petisita y tetona de toda la vida, que creo que estudiaba Publicidad o Administración o algo así, y me bancó un tiempo en todo. Hasta que de a poco fui levantando cabeza y entonces ellos dos se vinieron para acá.
Después habían pasado los años, yo también me había rajado y entonces al otro lado del Atlántico se había dado vuelta la tortilla. Yo empezaba más o menos a encarrilar mis cosas, pero ahora era el Metafísico el que estaba jodido. Con Susi alquilaban un piso bastante lindo en el Carmel por muy poca guita, pero no habían renovado el contrato porque iban a mover. A él estaba a punto de salirle una beca de doctorado en Gotinga. El Metafísico tenía un laburo muy piola, hacía de monitor en un comedor escolar apenas unas horas al día y con eso tiraba fenómeno para cubrir sus gastos, pagar los créditos en la Autónoma y comprarse esos libritos infumables de filosofía del lenguaje que leía. Pidió una excedencia sin goce de sueldo para ir a Alemania, y como no se la dieron, renunció.
A comienzos del verano de aquel año, justo cuando el Metafísico hacía las valijas y se preparaba para pasar una temporada larga chapurreando el alemán que apenas entendía, Susi se le piantó a Madrid con un directivo de la empresa en la que trabajaba. Un tipo casado y con hijos con el que lo trampeaba hacía unos meses. Desde que conocía al Metafísico, Susi siempre había estado ahí. La historia era tan vieja que se perdía en el tiempo, ni yo la sabía bien. Creo que estaban juntos desde la secundaria o me parece que se conocían desde antes, porque los viejos eran amigos o vecinos de Flores.
Contra todo pronóstico, eso el Metafísico lo encajó bastante bien. «Hace mucho que esta relación no funcaba… Estaba cantado», me dijo una noche en el Carmel, mientras seguía embalando su biblioteca como si nada, y eso que entonces estaba el tema caliente, porque no habrían pasado ni tres o cuatro días desde que Susi se había borrado. Pero lo que sí le cayó como un mazazo en la cabeza y lo acabó de hundir fue que le denegaran la beca en el último momento. El Metafísico ya había quemado las naves, la cosa era segura, pero algo pasó a comienzos del verano y la beca de Gotinga se le fue al carajo. Un fallo administrativo, algún problema con el expediente académico o algo así, no lo llegué a entender bien porque tampoco él me lo pudo explicar, estaba como loco. Supongo que él mismo no se lo explicaba.
La cuestión es que ahí sí que se puso como un energúmeno, rompió unas cuantas cosas del piso del Carmel, vendió la heladera, el lavarropa y algunos muebles de segunda mano que habían resistido a sus ataques de furia y liquidó todo. Me dejó unas cuantas cajas de libros en la habitación del Eixample y con una mochilita al hombro arrancó una temporada de reviente como Dios manda. Decía que tenía algo ahorrado y que se lo iba a quemar todo, ese era el plan. Durmió unos días en lo del Pep Vila, después creo que alquiló una piecita en el Gótico un par de semanas y finalmente se instaló en el ático de Aurora, que le venía como anillo al dedo.
Con Lautaro, un chileno que había conocido en una librería que resultó ser un tipo de fierro, y a veces también con el Pep, si se prendía, íbamos a buscarlo a la guarida de Aurora con la única intención de darle una tregua. Sacarlo un rato de la espiral autodestructiva en la que estaba girando loco como un trompo supersónico. Muchas veces subíamos decididos al ático y ya no bajaba nadie, eso era un agujero negro que se lo chupaba todo, peor que la isla de Circe. Y las pocas ocasiones en que lográbamos bajar al Metafísico, tampoco conseguíamos alejarlo mucho del barrio ni por mucho tiempo. Siempre en la órbita de Aurora, el poder gravitacional de la guarida era fortísimo.
Encima por aquella época la zona entera respiraba la misma atmósfera viciada de un planeta enfermo llamado demolición. Hacía poco que habían tirado abajo la primera línea de fincas de la perpendicular, a ambos lados de la calle, para abrir las obras de la rambla del Raval. El paseo era entonces un playón infame de cemento con una hilera testimonial de palmeras chiquitas y unos cuantos bancos en los que no se sentaba nadie. No solo porque el sol te partía al medio, sino porque la postal que te llevabas desde los bancos era deprimente, parecía que estabas en Sarajevo.
Desde la rambla levantabas la vista para un lado u otro y no tenías los balcones mediterráneos con geranios florecidos como ahora, sino los interiores de manzana tal y como los había dejado la demolición. Las vigas y las tuberías que sobresalían de los muros posteriores de las fincas, y el dibujo roto de los ambientes que se había llevado la grúa por delante. Aquello había sido un baño, eso sería la sala o una habitación, porque en esa mancha rectangular en el empapelado rasgado antes había un cuadro y así. Era muy choto ver eso, como impúdico, además. Parecía que te regodearas espiando el interior de los hogares palestinos tras el bombardeo.
Y cuando bajabas la vista al suelo el espectáculo era peor. Las palomas, que siempre fueron plaga en la ciudad, se habían ganado en masa el playón. Pero ese no era el problema, sino las gaviotas inmensas del puerto, ahí a tiro de piedra, que sobrevolaban en lo alto de cacería. Veías una bajar en picado, como un caza soviético, con esa tremenda envergadura de alas y lo único que querías era que no te salpicara la sangre, porque la paloma más boluda iba a parar al buche seguro, con la cabeza destrozada de un picotazo.
De noche era otro cantar, porque las postales de Sarajevo se perdían en las sombras, las palomas se mandaban a guardar, aunque los graznidos de los cazas soviéticos siguieran aterrorizando el cielo, y la rambla se animaba un poco con los moros que salían a tomar el fresco y a conversar. Ahí pegabas un hash de primera y a muy buen precio.
Muy pocas veces conseguimos alejar al Metafísico de la guarida más allá del paseo, y eso que nos poníamos más pesados que collar de melones. Hasta que un buen día se alejó solo y mucho, para no volver. Lo loco era que justo cruzando la rambla del Raval, en línea recta como si vinieras de Aurora, había otro bareto con toda la onda, al que ya por entonces frecuentábamos mucho con Lautaro, y que nadie recuerda porque en ese terreno ahora se alza la torre de cristal y acero de un hotel cinco estrellas. El otro día pasé por ahí con mi hija mayor, que iba a un concierto, y casi me pongo a llorar.
El local se llamaba Ciutat Vella, era lo más auténtico del Raval que yo llegué a conocer. Estoy casi seguro de que se conservaba exactamente igual desde los tiempos de Jean Genet y el antiguo barrio chino. Y con el mismo lumpenaje de clientela fija, por descontado. Parecía una vieja casona de San Telmo, en el fondo tenía un patio emparrado donde se hacían tertulias poéticas o guitarreadas de sudacas dos o tres veces por semana. El capanga de la juerga, el que gobernaba y gestionaba como le viniera en gana el micrófono, era un cabro peruano conocido como Cisneros. No tengo ni idea de cómo se llamaba, le decían así porque nunca leía poemas propios, sino del maestro Antonio Cisneros. Siempre caía algún grupito de poetisas catalanas con sus carpetitas de inéditos bajo el brazo y la negrada se volvía loca. Más de un atorrante aprendió catalán a la perfección, en un curso intensivo y acelerado de tres noches, solo para curtirse una.
Que yo recuerde, solo una vez conseguimos llevar ahí al Metafísico y la experiencia fue desastrosa. No sé bien lo que hizo o lo que dijo, pero en un momento una mina se puso a gritar y se armó flor de quilombo. Después bardeó mal, ya muy denso, cuando el Pep Vila agarró el micro y leyó un poema que no me acuerdo de qué carajo iba, pero que jugaba todo el tiempo con la aliteración vull y bull, entre quiero en catalán y toro en inglés, que suenan igual. Y al final se agarró a las trompadas con Cisneros o con otro cabro peruano, hasta que rompió una botella y amenazó con rajar al que lo tocara y lo echaron a los golpes del local.
—Vete con tu colega, compadre, que este derrapa… Se ha pasado de carrete —me avisó Lautaro, porque buena parte de la trifulca yo me la había perdido intentando arrimarle a una poetisa.
Salí disparado y me lo encontré en la rambla del Raval, desierta a esa hora. Estaba sentado al revés mirando la luna, con los pies colgando por detrás del respaldo de un banco, la espalda sobre el asiento y la cabeza echada hacia delante, invertida.
—Te vas a ahogar en tu propio vómito, salame —creo que le dije, y me senté al lado.
—Digo yo, ¿este Pep no será medio puto? ¿Qué onda con el «quiero un toro»? ¿A mí me parece, o está pidiendo a gritos que lo empomen?
—Mirá quién habla…, el rey de Sodoma de la calle Aurora, si ahí donde parás vos se dan entre machos sin asco, y eso lo vi yo…
No me acuerdo de cómo siguió la cosa, pero me parece que el Metafísico se atoró con las carcajadas. Al final el boludo no se iba a ahogar con el vómito, sino de risa. Y siguió bardeándome mal un rato, porque yo era una nena traumada con lo que había visto en el ático de la colombiana. En ese momento, lo único que quería era que el Metafísico se dejara de hinchar las pelotas y se metiera en su guarida de una vez, para volver al tajo y seguir trabajándome a la poetisa.
Y no sé cómo siguió esa típica conversación de borrachos, pasados de rosca los dos, pero en un momento me acuerdo de que me soltó una que se me quedó grabada, justo cuando yo le decía que se sentara bien, que se dejara de romper las bolas o que se fuera a dormir la mona de una vez. Me señaló la luna, con la jeta así toda roja, porque ya se le acumulaba la sangre, y me preguntó: «¿Es la misma luna la que cuelga al revés?».
Se me quedó grabada la pregunta, porque en eso no me había fijado. Sí en lo demás: en el agua que gira en sentido inverso al escurrirse por el desagüe, en las constelaciones del hemisferio norte que son irreconocibles para nosotros y, ahí sí, te muestran otro cielo que no tiene nada que ver, o en la desorientación que sentís, quieras que no, con el sol recostado para el otro lado que parece evolucionar al revés en el cielo.
Sin darme cuenta, ya estaba sentado como él con la cabeza colgando invertida, mirando la luna del derecho. Y esa sí era la mía, era la buena. ¿Pero y la otra?