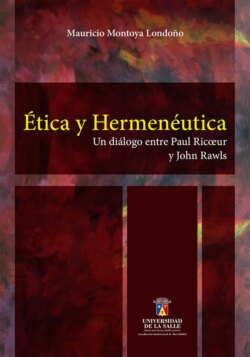Читать книгу Ética y hermenéutica - Mauricio Montoya Londoño - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5 Ricœur y la identidad ídem, un análisis desde la semántica y la pragmática filosófica
ОглавлениеEl análisis ídem puede definirse como la aplicación del giro lingüístico a la investigación por la constitución de la persona dentro de la intencionalidad ética de Paul Ricœur. Ahora, este análisis ídem como filosofía del lenguaje agrupa dos grandes aspectos: una primera lectura realizada desde la semántica; una segunda desde la pragmática del lenguaje. Con el primer nivel de la semántica, Ricœur dice que su intención es analizar la singularidad de la persona con el objeto de establecer su identificación.
El lenguaje, en efecto, está estructurado de tal manera que puede designar a individuos, mediante operadores específicos de individualización como son las descripciones definidas, los nombres propios y los deícticos, en ellos comprendidos los adjetivos y los pronombres demostrativos, los pronombres personales, y los tiempos verbales (Ricœur , 2001: 103).
Es decir, estos elementos de la semántica del lenguaje cumplen la función de operadores de individualización en la atribución de una acción a una persona. Por lo demás, en el ámbito de la semántica, Ricœur también tiene como gran objetivo establecer las implicaciones referenciales de la persona. El filósofo francés, valiéndose del trabajo realizado por Strawson, logra determinar la persona como particular de base en cuanto ella es el mismo referente de los enunciados psíquicos y físicos. Además, en la exposición de la semántica, y con entrecruzamiento de la pragmática, Ricœur analiza cómo la operatividad del discurso depende del contexto de interlocución a partir de la teoría de los actos de habla. Su análisis tiene un objetivo específico: lograr separar los juicios de acción de su referente epistemológico. Esto es, a pesar de la diferencia planteada por Austin entre actos lingüísticos constatativos y performativos, Ricœur sostiene que estos últimos se siguen moviendo en la misma perspectiva lógica de los primeros, y de esta manera, los performativos no logran dar cuenta del sujeto que habla sino únicamente de una acción desde una perspectiva igualmente descriptiva.
Con la pragmática, el problema al que Ricœur se enfrenta consiste en establecer si el análisis de la designación de un agente, mediante las frases y los discursos, permite alcanzar una dimensión de la atribución e imputabilidad de la acción. La adscripción se entiende, en un sentido general, como la atribución de un predicado a un sujeto. Sin embargo, la adscripción obtiene otro carácter cuando el propósito es imputar una acción a un agente. La imputación posee un horizonte moral, y por tal motivo, es fundamental la determinación de una acción como intencionada o no, sobre todo por sus implicaciones en términos de exoneración, culpa y responsabilidad. A continuación, plantearé de la forma más sucinta posible, la exposición de los aspectos que componen la investigación Ricœuriana sobre la semántica y la pragmática filosófica en torno a la persona. El objetivo de esta exposición consiste en derivar del análisis ídem, algunas objeciones fuertes a propósito del velo de ignorancia y la posición original.
Ricœur (1990: 29) piensa que la afirmación de la identidad ídem reclama una serie de aspectos cuyo inicio es la identificación del agente. Esta identificación comienza con la autodesignación del agente moral como aquel que actúa precisamente en actos del discurso con base en enunciados, proposiciones y, especialmente, en verbos y frases de acción. Por esta vía, Ricœur tiene la aspiración de superar la inmediatez del cogito cartesiano representado por el binomio “¿qué?” y “¿por qué?, incorporando como tercer interrogante el ¿quién? de la acción desde una doble consideración: a) “¿De quién hablamos cuando designamos, sobre el modo referencial de la persona, en tanto que distinta de las cosas”{25}; y b) “¿Quién habla en la designación de sí mismo como locutor (que dirige la palabra a un interlocutor)?”{26}. Para Ricœur (1990: 44) se trata de dos procesos de designación del sujeto hablante que se llevan a cabo por medio de dos enfoques de la persona: la referencia identificante y la autodesignación{27}. Por el concepto de identificación, Ricœur entiende, dentro de un conjunto de cosas particulares del mismo tipo, la capacidad de dar a conocer a otro, aquella de la cual tenemos intención de hablar. Así, la individualización reposa sobre los procedimientos específicos de designación a través de los cuales se apunta a un ejemplar, y solo a uno, frente a la exclusión de todos los otros de la misma clase. Desde el punto de vista semántico, estos procedimientos no tienen ninguna unidad fuera de la intencionalidad, solo operan en la enunciación entendida como acontecimiento en el mundo. Empero, la referencia identificante no es una descripción completa de la persona, tan solo se constituye en la identificación de un cuerpo físico, un algo que existe; por consiguiente, el proceso de la referencia identificante radica únicamente en identificar algo.
El proceso de identificación o la referencia identificante posee, en primera instancia, una intencionalidad individualizante, por la cual Ricœur concibe la determinación de una muestra no repetible, y además no divisible sin alteración, mediante unos procedimientos denominados operadores de individualización{28}. El segundo aspecto fundamental de la individualización es la autodesignación de la persona como particular de base; el objetivo es la identificación no ambigua en la que los protagonistas de la interlocución, no solo designan, sino que en efecto hablan de la misma “cosa” dentro de una multiplicidad de circunstancias.
Sobre el segundo nivel de la semántica, Ricœur se refiere a una estrategia inicialmente planteada por Strawson en Les individus, a través de la cual el filósofo francés se preguntará a sí mismo: “¿Cómo pasar de un individuo cualquiera al individuo que somos cada uno?”{29}. La estrategia consiste en identificar el cuerpo físico y la persona que cada uno de nosotros es -asumiendo que nada podría identificarse sin remitirse en última instancia a estas dos nociones-. Ricœur (1990: 46) dice que esta es la segunda gran tesis de Strawson, los cuerpos de los individuos como el carácter primario del esquema espacio-temporal; la mismidad se apropia de esta perspectiva, la mismidad es el marco espacio-temporal del sí mismo entendido como un individuo único y recurrente. Una persona se constituye gracias a lo que su cuerpo y su psique es, pues ambos coexisten en una relación como particular de base, donde la mayor fuerza existencial radica en el propio cuerpo:
Esta prioridad reconocida del cuerpo es de la mayor importancia para la noción de persona. Porque, si es verdad, como será dicho más tarde, que el concepto de persona no es menos una noción primitiva que la de cuerpo, no se tratará de un segundo referente distinto del cuerpo, semejante al alma cartesiana, pero, de una manera que queda por determinar. De un único referente dotado de dos series de predicados, los predicados físicos y los predicados psíquicos. Que las personas son también cuerpos, es la posibilidad de tener en reserva en la definición general de los particulares de base, según la cual éstos son cuerpos o poseen cuerpos. Poseer un cuerpo, [sic] [...] es lo que hacen, o en primera instancia son las personas{30}.
El reconocimiento del cuerpo como particular de base le permite a Ricœur (1990, 49) instaurar un concepto primitivo de persona, el cual tiene tres puntos constitutivos: el primero de ellos es la adscripción, entendida como la fuerza en la designación de cada uno, la determinación de la noción “persona” a partir de los predicados que les atribuimos. El segundo punto es que la persona es “la misma cosa” a la que se le atribuyen tanto los predicados físicos como los predicados psíquicos denominada por Ricœur (1990, 50-51) la identidad de atribución. Y, el tercer punto, son las propiedades reflexivas y la enunciación; este aspecto es el concerniente a un otro como mismidad, asumida por el lenguaje y el pensamiento cuando caracterizamos una persona como cosa particular.
Desde el punto de vista de la pragmática, el primer problema que se presenta es la reflexividad, el cual alude a la dificultad entre el sentido y la referencia, la confrontación entre el objeto designado y la expresión lingüística que transporta su significado. La reflexividad es problemática por la opacidad del signo, es decir, por la “transparencia” o “borrosidad” del referirse a algo. No obstante, el interés de Ricœur por la reflexividad no obedece a un interés general del problema de la referencia y la opacidad del signo, sino a uno más particular. Los individuos cuando se comunican lo hacen en situaciones de interlocución, se trata de un fenómeno binario que implica simultáneamente un “yo” que dice algo y un “tú” a quien el primero se dirige. La reflexividad quiere señalar la dificultad de reconocer un individuo por parte de otro a través de los juicios de acción.
Ricœur (1990: 58) se apropia de la teoría de los actos del discurso de Austin, Searle y Grice porque piensa que a través de ella es posible inscribir el lenguaje en el plano mismo de la acción; pero, a su vez, les plantea tres objeciones fuertes: la primacía de la primera y la segunda persona; la despsicologización del agente; y el carácter epistémico de los juicios y frases de acción. De Austin toma su importante distinción entre los actos locutivos, ilocutivos, performativos, y los actos constatativos y performativos. De Searle, su argumento según el cual, hablar una lengua es tomar parte en una forma de conducta altamente compleja y su reconocimiento de la teoría del lenguaje como parte de una teoría general de la acción. De Grice su hipótesis, según la cual todo acto de enunciación consiste básicamente en una intención de significar, donde la interlocución así interpretada se manifiesta como un intercambio de intencionalidades que se buscan recíprocamente. Aparece entonces para Ricœur el problema de la reflexividad, de la opacidad, ligado al problema de la intencionalidad de la acción.
Una intencionalidad de la acción, que junto a la investigación de la opacidad del signo llevada a cabo por Renacati y Benveniste, le permiten comprender a Ricœur (1990: 61) que en los actos de enunciación el uso del “yo” conduce a una designación muy escasa del referente, en cuanto la persona que se designa al hablar no se deja remplazar -más que deícticamente- por las implicaciones del pronombre; pues no existe una equivalencia desde el punto de vista referencial entre la frase “yo estoy contento” y la persona que se designa está contenta. En este sentido, se presenta un problema de fondo en la tradición de Austin, Searle y Grice, en cuanto emplea los indicadores de individualización que privilegian la primera y la segunda persona; al tiempo que excluyen casi expresamente la tercera; por el contrario, el enfoque referencial privilegia la tercera persona, o al menos, cierta forma de ella, a saber: “él”, “ella” (lui/elle), “alguien” (quelqu’un), “cada uno” (chacun), “se” (on){31}.
El segundo inconveniente de la teoría de los actos del discurso es su término clave. La fuerza de la teoría radica en el acto como tal y no en el agente que lo produce. Para Ricœur esto trae como consecuencia la instauración de unas condiciones trascendentales de la comunicación enteramente despsicologizadas que son tenidas por reglas de la lengua y no del habla. Incluso, sostiene Ricœur (1990: 63), la reflexividad de la que hablamos con la tradición de Austin, Searle y Grice, recae principalmente sobre el propio hecho de la enunciación, donde la acción ha sido reducida a un hecho. Por tanto, esta clase de enunciación no se encuentra ligada a un sí, entendido como una “conciencia de sí”, sino simplemente a un “yo” sin anclaje. Frente a este plano emerge la pregunta fenomenológica como una cuestión fundamental al replantear el problema desde la pregunta“¿quién?, ¿quién habla?”. Por el momento, la pregunta por el anclaje de la acción encuentra su primer interlocutor en Wittgenstein cuando plantea la perspectiva singular del mundo en cada sujeto hablante: “El punto de perspectiva privilegiado sobre el mundo, que es cada sujeto hablante, es el límite del mundo y no uno de sus contenidos”{32}. Ricœur denomina a este problema la aporía del anclaje, que radica en la no coincidencia entre el “yo” límite del mundo y el nombre propio que designa a una persona real.
La forma de superar esta aporía, propone Ricœur (1990: 69) es llevar a cabo una fusión entre los elementos de la referencia identificante y la reflexividad de la enunciación creando la noción sui-référence, la cual consiste en la asimilación entre el “yo” sujeto de la enunciación y la persona como particular de base irreductible a través de la figura del tiempo en el que se habla. La inscripción de la acción en un tiempo fenomenológico, y de este a su vez en un tiempo calendario, resulta un ahora fechado, el deíctico ahora como una tautología del presente vivo que subsume además la determinación del tiempo en el que me hallo corporalmente{33}. Por esta vía, por la inscripción en el tiempo fenomenológico, Ricœur traza el camino para un objetivo más importante, la superación de la aporía del anclaje en la que el pensador francés intenta establecer un nexo más profundo entre la acción y su agente, y al mismo tiempo, procura superar el “yo” que representa la imagen de una res cogitans.
En el tercer estudio de Soi-même comme un autre, Ricœur vuelve sobre la semántica{34}. Allí sostiene que el problema central de la semántica de la acción es la ocultación del agente, la desaparición de la pregunta “¿quién?” de la acción, la cual se debe a la orientación que la filosofía analítica ha impuesto al tratamiento de la pregunta ¿qué? al ponerla en relación exclusiva con la partícula ¿por qué? Esta relación se suscita en el sentido que decir lo que es una acción, es decir por qué se hace. De tal manera, la acción se reduce a una descripción de ella: “[...] describir es comenzar a explicar, y explicar más, es describir mejor”{35}.
A pesar de la gran diferencia que se presenta en las diversas teorías de la filosofía analítica, todas poseen un hilo común; de acuerdo con el pensador francés, este consiste en establecer lo que cuenta como acción desde el horizonte de los acontecimientos en el mundo, donde el acontecimiento tiene el mismo estatuto epistémico de un enunciado constatativo. La indagación de Davidson, por ejemplo, dice Ricœur (1990: 93), subraya el carácter teleológico de la acción, que si bien distingue la acción de todos los demás acontecimientos, rápidamente subordina la acción a sus rasgos descriptivos ubicándolos en una concepción causal de la explicación. Una acción se distingue de los demás acontecimientos por su intencionalidad, una acción intencionada es una acción hecha por una razón. Pero la intencionalidad de la que se habla posee un carácter ontológico impersonal, pues instaura una desconfianza extrema hacia “las entidades misteriosas de la volición” en la que aspectos fenomenológicos como el deseo pierden su valor, o simplemente se asimilan como si fuesen acontecimientos completamente mentales{36}.
Por tal motivo, se preguntará Ricœur (1990: 106): ¿Una ontología del acontecimiento, fundada sobre el tipo de análisis lógico de las frases de acción, conducidas por el rigor y la sutileza acreditada por Davidson, no está ella condenada a ocultar la problemática del agente en tanto poseedor de la acción? En esta perspectiva de la ontología impersonal del acontecimiento, en la que Ricœur ubica el análisis de Davidson, el pensador francés considera que es necesario situar el análisis de la intencionalidad de la acción de E. Anscombe. De acuerdo con Ricœur (1990: 86), Anscombe sostiene que la solución al problema de la intencionalidad no debe hallarse en la indagación tipo Husserl, la cual está basada en una intuición trascendental o privada; sino que, debe efectuarse en el ámbito de lo público, dentro de un criterio lingüístico abierto a partir del que reconocemos la intencionalidad de una acción. Este es el motivo por el cual Ricœur vuelve sobre el pensamiento de Anscombe, pues si bien representa una forma de vinculación del “¿qué?-¿por qué?” a la acción, su análisis abre el camino hacia una fenomenología de la atestación a través de la noción acción intencionada·.
La tesis central se enuncia en efecto, en los siguientes términos: “¿Qué es lo que distingue las acciones que son intencionadas de aquellas que no lo son? La respuesta que yo sugiero es que son las acciones cualesquiera a las que se les aplique un cierto sentido de la pregunta ¿por qué?; este sentido bien entendido, es aquel según el cual, la respuesta si ella es positiva, proporciona una razón de actuar{37}.
Es decir, la dificultad radica en que la filosofía analítica limita la intencionalidad al horizonte explicativo de la pregunta ¿qué?-¿por qué?, en la cual las acciones se determinan teleológicamente desde un punto de vista que privilegia lo epistémico, y por ende, esconde los aspectos relativos a la atestación del agente. Por el contrario, la segunda forma de la intencionalidad, a saber, actuar con cierta intención encuentra su principal referente en el pensamiento de Aristóteles en la formulación del silogismo práctico, el cual no consiste en una prueba lógica, sino que su virtud es mostrar un estado de cosas futuro como un estado ulterior al proceso de deliberación{38}. En la intencionalidad de la acción el agente es principio de su acción a través de las ideas de lo ἑκουσίοις y ἀκουσίοις{39}.
Sin embargo, el principal problema del planteamiento de Anscombe, argumenta Ricœur (1990, 91-92), radica en que no profundiza esta explicación ontológica, y por ende, su investigación termina siendo incapaz de dar cuenta del tercer nivel de la intencionalidad, la intencionalidad de, la cual se constituye, en una perspectiva fenomenológica y el primer paso de la atestación el sí. Esta perspectiva fenomenológica concibe la acción y el agente como pertenecientes a un mismo esquema conceptual, el cual contiene nociones como las circunstancias, intenciones, motivos, deliberaciones, actos voluntarios o involuntarios y las pasiones. Estos elementos instauran un conjunto de relaciones de intersignificación que determinan fenomenológicamente la acción y el agente como tal. Ellos configuran una red nocional de la acción como contrapuesta a la determinación descriptiva establecida como un algo, en la que la pregunta ¿quién? admitiría como respuesta la introducción de cualquier pronombre personal.
En consecuencia, para Ricœur (1990: 81-82) la filosofía anal ítica, incluidas las investigaciones de Anscombe, realiza su indagación desde una forma que privilegia el punto de vista lógico sobre los elementos psicológicos. Por tanto, se trata de una investigación reducida al punto de vista racional en el cual se produce la pérdida del deseo y toda fuerza motivacional de la acción. Ahora, el interés argumentativo de Ricœur radica en que el deseo es un elemento articulador, en el sentido en que puede incorporar tanto las características de la causa, como las de los motivos. Las causas son las explicaciones en torno a un fin desde un horizonte lógico; los motivos son los argumentos desde la experiencia vital del agente. Así, al contrario de lo que sucede en la filosofía analítica, en la lectura hermenéutica-fenomenológica, evocar la razón de una acción es solicitar su ubicación en un contexto más amplio, en cuanto el análisis conceptual de la praxis reclama una interpretación en el orden de la comprensión. En este sentido, relacionar una acción a un conjunto de motivos es similar a la acción de interpretar un texto en función de un contexto; en él es posible encontrar tres tipos de situaciones en las cuales un individuo da razones de tipo causal: la primera de ellas es la pulsión; la segunda, cuando la respuesta se basa en una disposición o hábito, durable o permanente. Y, la tercera, son los motivos que surgen a partir de las emociones. Ricœur (1990: 83) cree que estos tres contextos pueden ser reunidos bajo el título de afecto o pasión en el sentido antiguo del término.
Por tanto, la confrontación acontecimiento-causa versus acción-motivo vuelve sobre la oposición de los predicados psíquicos a los predicados físicos, en la que se pierde la atribución del agente y se produce el olvido de una ontología regional de la persona, el cual está sellado, además, por la sustitución por una ontología general del acontecimiento. En otras palabras, la relación acontecimiento- causa se mueve en el mismo nivel lógico de los constatativos, y por tal motivo, conduce a la afirmación de una ontología del acontecimiento. Subsiguientemente, con la ontología regional de la persona lo que se quiere expresar es la necesidad de introducir una fenomenología del deseo, la cual consiste en intentar superar un sujeto que describe sus acciones exclusivamente desde el ámbito de la justificación racional pura, dicho de otra forma, superar la existencia de un agente sin deseo, sin afecto, una no-persona.