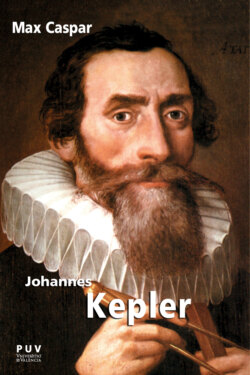Читать книгу Johannes Kepler - Max Caspar - Страница 10
ОглавлениеIntroducción
La época de la historia alemana en que Kepler llevó a cabo la obra de su vida fue accidentada y desgarradora, tanto en lo espiritual como en lo político. El año 1600 divide el periodo de su paso por el mundo en dos grandes partes, casi iguales. Basta pensar que su vida coincidió durante doce años con la desoladora guerra de los Treinta Años para comprender que debió de tratarse de una existencia llena de inquietudes y preocupaciones, para él y para cualquiera de los que entonces representaron algún papel en el gran teatro del mundo. El conflicto, que arrojó durante bastantes años la desgracia de sus sombras ominosas, no se produjo por casualidad. Las decisiones de los hombres de Estado determinaron el trascurso de la historia y, por lo tanto, todo podría haber sido diferente si este o aquel hubiera tenido otra mentalidad o condición espiritual. Pero, aunque esto es verdad, también lo es que todos a un tiempo estaban influidos por las ideas y tendencias de la época; todos pensaban y obraban de acuerdo con las categorías de la concepción del mundo y de la vida que sirvieron de base a aquel periodo.
Para comprender y valorar la vida y obra de Kepler, la inmensa tragedia de su existencia personal y el brillante éxito de su trabajo intelectual, hay que conocer las tendencias y categorías mencionadas, así como la evolución de los acontecimientos políticos, al menos de manera general. Él, apolítico, tuvo que aprender que estos últimos interferían en el curso de su vida más de lo deseable. Mantuvo una estrecha relación con muchos de los protagonistas principales, y la fortuna lo llevó a ocupar posiciones zarandeadas por las olas de los sucesos políticos. En una afamada escuela superior de amplia repercusión, Kepler hizo acopio de todo lo que ofrecía la intelectualidad de su tiempo. Con la agilidad de sus facultades captó las fuerzas que integraban el espíritu de la época y encontró la dirección en que debía orientarlas para descubrir nuevas tierras. Como su vida interior se abastecía en última instancia de las fuentes de las que bebe la religión, también se vio inmerso en las pugnas confesionales que configuraron la fisonomía de aquel momento. En su primera fase, aquella gran guerra fue, de hecho, un conflicto religioso derivado de las tensiones insostenibles que habían surgido entre los distintos cultos.
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y CIENTÍFICO EN EL RENACIMIENTO
A lo largo de nuestra descripción de la vida de Kepler conoceremos más detalles sobre la evolución de los acontecimientos políticos y sobre la variedad de tendencias imperantes en aquella época. Pero a modo de introducción y para una buena comprensión de los mismos, conviene mencionar algo sobre el panorama intelectual de finales del siglo XVI, ya que se trata de un aspecto significativo en la vida y obra de Kepler.
Hacía alrededor de doscientos años que se había operado un cambio profundo en el pensamiento filosófico y científico. La escolástica, que culminó con el grandioso sistema de Tomás de Aquino, había centrado su cometido en desarrollar, sistematizar y ahondar intelectualmente en las verdades elevadas de la enseñanza cristiana, al menos hasta donde le resultara posible a la razón humana. En su época, y no solo entonces, realizó esta tarea de un modo admirable; pero en su evolución posterior, la escolástica degeneró cada vez más en especulaciones sutiles incapaces de convencer por más tiempo a intelectuales abiertos al mundo y a librepensadores. Estos se sintieron constreñidos y atrapados en un sistema de estructuras abstractas que ponía cadenas al espíritu. La autoridad de Aristóteles, de validez preeminente desde la escolástica antigua y que no solo abarcaba el campo de la filosofía, sino también el de la física, experimentó un incremento considerable. Tanto fue así que cundió la idea de que encontrar y demostrar una verdad significaba e implicaba comprobar las tesis con los principios del filósofo. Con el tiempo, esa angostura se volvió insoportable y favoreció el hallazgo de una salida. Dada la situación, el espíritu, siempre inquieto y curioso, se dedicó a observar la naturaleza y a ubicar al ser humano dentro de ella. Ante él se abrió un territorio lleno de enigmas y secretos, un nuevo mundo, un cosmos de belleza extraordinaria, una aparente maraña de relaciones y dependencias ocultas tras la cual se intuía y percibía un orden sublime. No es que antes los pensadores hubieran sentido una indiferencia absoluta ante la naturaleza y hubieran permanecido ciegos a su poder y a su grandiosidad, o que ahora quisieran prescindir de la unión con Dios y lo sobrenatural. Más bien, antes buscaban comprender la naturaleza desde dentro, o si se prefiere desde arriba, como un todo, siempre desde la perspectiva del destino del ser humano en el más allá. Mientras que ahora la mirada se dirige hacia la abundancia de los fenómenos, que por supuesto se siguen considerando obra del Creador todopoderoso de bondad infinita. Si antes se había mirado hacia abajo, desde el más allá hacia la tierra y hacia la totalidad del mundo físico, ahora el hombre se situaba dentro de las cosas y desde ellas alzaba la mirada al cielo. El centro del pensamiento se trasladó de lo sobrenatural a lo natural. Junto a la revelación de Dios por la palabra surgió la revelación de Dios a través de su obra; junto a las Santas Escrituras apareció el libro de la naturaleza, cuya interpretación era ahora la tarea principal. Explicar la palabra de Dios era competencia de los teólogos; examinar su obra incumbía a los estudiosos entusiastas de los fenómenos naturales. Comenzaba una secularización de la ciencia y de la filosofía, y el establecimiento de estos nuevos objetivos favoreció la emancipación paulatina y definitiva del hombre con respecto a la autoridad de la Iglesia, la cual había acaparado hasta ahora su vida intelectual.
Lo que el ser humano practicaba entonces no eran todavía las ciencias naturales tal y como hoy las entendemos. Aún no se sabía cuánta paciencia y cuánto esfuerzo indecibles que se precisan para desentrañar los secretos de la naturaleza a través de la observación y de la experimentación. Todavía desconocían el concepto de las leyes naturales que establecen una relación causal entre los fenómenos y los traducen a fórmulas. Aún no se conocía el método de conocimiento inductivo, según el cual a partir de una hipótesis se extraen conclusiones que deben comprobarse empíricamente para demostrar su exactitud o, al menos, su probabilidad. ¿Cómo podían encontrar respuestas acertadas en la naturaleza si aún no habían aprendido a formularle las preguntas adecuadas? Ante todo, no se practicaba ciencia, sino filosofía de la naturaleza. Querían acceder de golpe a lo que el mundo alberga en su interior más profundo. Percibieron el orden y lo denominaron armonía. Se especuló sobre el alma de la Tierra y del universo, sobre la simpatía y la antipatía entre los objetos, sobre elementos y espíritus vivos, sobre macrocosmos y microcosmos. No pensaban tanto en causas como en efectos. Se plantearon cómo sería posible el conocimiento de la naturaleza y en qué consistiría. El platonismo y el neoplatonismo cautivaron las mentes con su hechizo. Para muchos, Platón y Plotino reemplazaron a Aristóteles; se entusiasmaron con la idea de que Dios creó el mundo con la belleza máxima, y en las ideas platónicas admiraban los pensamientos de Dios, que se hacían patentes en los fenómenos sensibles.
Como ilustran estas pinceladas breves, el cuadro del pensamiento teórico durante el periodo histórico que solemos denominar Renacimiento, exhibe un rico colorido en cuanto a la diversidad de las tendencias y de las orientaciones. Rebasaríamos con creces los límites de esta introducción si detalláramos los nombres y las aportaciones de las principales figuras que contribuyeron a amasar y esculpir la intelectualidad de la época. Solo la mención de Nicolás de Cusa o de Paracelso ya lanza una profusión de ideas difícil de expresar en pocas palabras. En este momento cada sabio edifica su propio mundo, cada cual vaga y se regodea en sus fantasías y en sus conocimientos, o en lo que considera como tales, cada uno pretende asir la verdad desde algún otro cabo. Lo viejo y lo nuevo se empujan entre sí. Este jura en el nombre de Platón, aquel en el de Aristóteles, un tercero busca una síntesis de ambos. La escolástica todavía permanecerá vigente durante mucho tiempo y su creación de conceptos continúa prestando unos servicios excelentes. Alquimistas y astrólogos escarban en busca de nuevos tesoros del conocimiento. También en el mundo conceptual de Kepler se entrecruzan, como ya veremos, las distintas tendencias. Está poseído y fascinado por la idea de armonía, construye todo un sistema astrológico basado en su sicología, abraza la idea de un alma de la Tierra y profesa la teoría idealista del saber platónico. Asimismo, se revela conocedor del espíritu de la escolástica, defiende su principio de observación, se sirve de sus conceptos básicos para interpretar la evolución orgánica y, siempre que puede, orienta sus consideraciones hacia la senda de la teoría aristotélica sobre la materia y la forma; esto con la misma decisión con que se opone a su física, para la cual sigue una vía personal, nueva, prometedora.
EL DESPERTAR DE LA INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA
La astronomía fue la primera en beneficiarse, y en mayor profundidad, de este retorno a la naturaleza. Los estímulos llegaron desde varias direcciones. El mundo de los astros colocó el pensamiento estético-metafísico ante un reino natural al que él mismo atribuyó el apelativo especial de cosmos por su belleza majestuosa, y descubrir sus misterios había sido uno de sus anhelos más fervientes desde la Antigüedad. Ahora, con el renacer de aquellas consideraciones estético-metafísicas, el espíritu sintió una llamada al observar que la estabilidad y continuidad inalterables del firmamento se oponían al fluir perpetuo de los fenómenos terrestres, a su aparición y a su extinción, a su nacer y a su perecer, que la diversidad inmensa de aquí abajo contrastaba con la armonía y la sencillez inmutables del cielo. ¿No resplandecía en él claramente la armonía, la misma que se oculta en el resto de la naturaleza bajo un velo casi inescrutable? ¿Acaso no se revelaba allí lo que justamente debe entenderse por armonía, un sistema de exquisitas relaciones numéricas? Y ese mundo rutilante, lejanía inalcanzable para el ser humano, ¿no es acaso imagen de la mismísima divinidad, origen primero de la armonía, para que la humanidad pueda sentirla más de cerca mediante la contemplación del firmamento?
Pero los estímulos llegaron, en efecto, por más vías. Las necesidades prácticas se volvieron evidentes. Hacía tiempo que era indispensable ajustar el calendario porque ya no se correspondía con los movimientos celestes. Quienes acometían viajes aventurados en aquella época para descubrir tierras nuevas, solicitaban y hasta precisaban la ayuda de los astrónomos para determinar ubicaciones geográficas. Y la creencia en el influjo de los fenómenos celestes sobre el acontecer terrestre, no alentó en menor medida el empeño por precisar los movimientos de las estrellas errantes.1 La necesidad de levantar de algún modo el telón que oculta el futuro, siempre sirvió para estimular con fuerza los empeños del ser humano intimidado por su temor ante el mundo.
Hasta entonces se había creído que el cielo consistía en esferas de cristal, bolas huecas concéntricas que sostenían las estrellas fijas y cada estrella errante en particular. Para explicar el movimiento de los astros, especialmente el de los planetas, con todas sus desigualdades, Aristóteles había concebido un sistema formado por gran número de aquellas esferas. Al otro lado de la esfera de las estrellas fijas radicaba el empíreo, que en la Edad Media cristiana, al igual que para Dante, constituía la morada de los bienaventurados. Desde allí arriba descendía, por orden, la jerarquía de las partes en que se dividía el mundo. De todas ellas, la Tierra, en el escalafón más bajo, ocupaba el último lugar. Cada una de las esferas estaría impelida por ángeles u otros seres espirituales. Pero ahora volvió a recordarse la gran producción del alejandrino Claudio Tolomeo, quien en el siglo II de nuestra era ideó un sistema admirable para calcular los movimientos celestes sin utilizar tales esferas. Con la conquista turca de Constantinopla llegaron a Occidente, a través de Italia, numerosos manuscritos griegos entre los que se encontraba el de su obra más importante, la que vulgarmente se tituló Almagesto y hasta entonces solo se conocía por una traducción latina del árabe. Su análisis dio un empuje significativo a un interés que ya era creciente por la astronomía. Pero el estudio de esta obra no se limitó a comprender su contenido; mediante la observación y el uso de instrumentos sencillos, se procuró hacer coincidir mejor los datos de Tolomeo con la realidad observada y completar los cálculos necesarios. Entre los hombres que favorecieron el renacer de los estudios astronómicos, se cuentan en primer lugar Georg Peuerbach, natural de la Alta Austria, y su pupilo Johannes Müller, también conocido como Regiomontano por haber nacido en la ciudad de Königsberg,2 en Franconia. Aunque ambos vivieron pocos años, ejercieron una influencia extremadamente eficaz y amplia a través de su frenética actividad en Alemania e Italia. La invención de la imprenta fue crucial para su actividad.
COPÉRNICO
Pero aún tenía que llegar alguien más grande que no solo remendaría lo antiguo, sino que además abriría las puertas a una nueva visión del mundo. Fue Copérnico el que trajo ese cambio, y con ello marcó un hito en el desarrollo del saber occidental. Este hombre estaba llamado a sacar el mundo de quicio. Al igual que los navegantes de entonces, abandonó el rumbo en el que se movía el pensamiento de su época. Puso el timón del revés con una maniobra audaz y siguió un norte distinto en el que su genio le anunciaba nuevas tierras. A lo largo de varios decenios escribió y pulió su gran trabajo: De revolutionibus orbium coelestium, publicado el mismo año de su muerte, 1543. Como todos saben, esa obra sitúa el Sol en el centro del universo, alrededor del cual se desplaza la Tierra, como un planeta más, que gira a su vez sobre su propio eje. Copérnico consiguió evidenciar que esa hipótesis explicaba con mucha más sencillez los movimientos de los astros. Y puesto que la naturaleza ama la sencillez, siguió aferrado a esa idea a pesar de todas las objeciones que él mismo tuvo que plantearse desde el pensamiento de aquellos días. ¿Llegó a intuir las consecuencias revolucionarias que conllevaría su teoría en el futuro?
Como todo lo nuevo cuando realmente es grande y prometedor, también la obra de Copérnico se topó con un rechazo general. Se habló por doquier sobre ella y muchos se mofaron de la insensatez de las nuevas tesis. A su favor alzaron la voz aquí y allá hombres de juicio que estudiaron con rigor la nueva cosmovisión. Pero a menudo ese reconocimiento no aludía a lo que hoy consideramos la clave de la teoría copernicana, sino al nuevo método de cálculo astronómico que implantó el maestro. En general no llamó demasiado la atención, y el interés solo persistió entre los estudiosos. Las críticas llegaron desde diferentes ángulos. Los teólogos, sobre todo, desestimaron categóricamente la idea del movimiento de la Tierra porque la consideraban contraria a las Escrituras. Es conocido el pronunciamiento desfavorable de Lutero con respecto a Copérnico, y Melanchthon incluso creyó necesario que el poder supremo del Estado interviniera en contra de aquella innovación. El bando católico se contuvo porque Copérnico había dedicado su obra al papa Pablo III. El conflicto con la Iglesia católica prendió mucho más tarde. Los físicos apelaron al vuelo de los pájaros, al movimiento de las nubes, a la caída vertical de las piedras y a otras cosas semejantes para rebatir la hipótesis de la rotación terrestre. La noción de que todo lo que está dentro del campo de atracción de la Tierra participa de su rotación, quedaba completamente fuera de su entendimiento. Además, eran víctimas del concepto aristotélico sobre lo pesado y lo ligero. Pero tampoco los astrónomos pudieron avenirse con la nueva teoría. No simplificaba en absoluto la resolución de lo que ellos consideraban el objeto del estudio astronómico, predecir la posición de las estrellas errantes, de manera que no se decidieron a abandonar sus concepciones y sus métodos de cálculo habituales en favor de una doctrina que contradecía las apariencias, que exigía mucho de la imaginación y que suscitaba el desacuerdo de teólogos y físicos. Además de estas objeciones, se esgrimieron numerosos argumentos adicionales contra Copérnico que revelan lo alejado que discurría entonces el camino del pensamiento de nuestra visión actual. La oposición a la nueva teoría se entiende mejor si se tiene en cuenta que Copérnico no pudo aportar pruebas fehacientes de sus ideas. Aún estaba por llegar alguien con el vigor suficiente para atravesar toda la espesura, capaz de refutar o apartar a un lado las objeciones, alguien que comprendiera el valor y las posibilidades de desarrollo de la doctrina copernicana y que comprendiera que no se trataba de un método nuevo de cálculo, ni de establecer otro objeto de estudio para la astronomía, sino de configurar una nueva visión del mundo. Más adelante descubriremos que Kepler se sintió llamado a realizar esa tarea. Uno de los principales objetivos de esta biografía consistirá en revelar cómo percibió esa llamada. Conoceremos el triunfo de sus esfuerzos para extraer de la concepción copernicana lo que portaba en su seno tan solo como semilla.
LA PUGNA CONFESIONAL DEL SIGLO XVI
Pero ahora debemos centrarnos aún en las circunstancias que motivaron la tragedia de su vida personal. Guardan relación con la situación confesional y política de la Iglesia que se había fraguado desde y a partir de la Reforma. El movimiento encabezado por Lutero había sacudido al pueblo con más intensidad y profundidad que los cambios mencionados hasta ahora. Aquellos concernían a una evolución que se produjo en la cúpula de la intelectualidad, y sus consecuencias se filtraron hacia abajo lenta y progresivamente. Como cuando un hombre de edad cambia de pensamiento sin darse cuenta y se siente empujado hacia otro territorio intelectual. No se puede decir ahí, ese día concreto, irrumpió lo nuevo. Sin embargo, la Reforma fue una tempestad repentina, una revolución de olas descomunales que arrambló con todos los estratos sociales, los de arriba y los de abajo, con los intelectuales y con los pobres de espíritu. Aquello no concernía al Sol, la Luna o las estrellas, ni a la supremacía de Aristóteles o de Platón. El clamor que estalló dio directo en el corazón, en lo más hondo del ser humano que temía por su salvación, su último y más profundo deseo, que ansiaba la redención convencido de su tendencia al pecado y que luchaba por justificarse ante Dios. Lo que favoreció que las nuevas proclamas ejercieran una repercusión tan intensa en los sectores más amplios no fue tan solo la indignación ante los abusos de la Iglesia. Si el pueblo no hubiera tenido un profundo sentimiento religioso, el movimiento de fe no se habría propagado tanto. Lutero hizo que la absolución dependiera únicamente de la fe, no de las obras. Desestimó el sacerdocio sacramental y negó al sacerdote como mediador para alcanzar la gracia divina, al tiempo que enfrentó al ser humano directamente a Dios, ante el cual debía responder de su comportamiento moral de acuerdo con su propia conciencia. Rechazó la docencia clerical y promulgó la libre interpretación de las Escrituras. Rompió en pedazos el orden jerárquico y reunió a todos los creyentes en una comunidad indistinta. Todas estas tesis lo situaron en una oposición severa ante la vieja Iglesia que hasta ahora había conservado la unidad de la cristiandad a pesar de las muchas desavenencias y pugnas. La tormenta que desencadenó lo llevó a él mismo más lejos de lo que había deseado en un principio, y tuvo que ver que intereses totalmente mundanos se confundieron muy pronto con el anhelo de una renovación religiosa. La idea de la libertad del hombre cristiano sonaba tentadora en los oídos de tantos descontentos y favoreció conclusiones que su fundador no había imaginado. Un mal aún peor lo constituyeron las ansias de poder y la codicia de los príncipes electores, los cuales reconocieron enseguida las ventajas que les dispensaba el nuevo estado de cosas. La desunión iba a ser duradera para desgracia de Alemania y para dolor de todos los que reconocen y veneran en Cristo al redentor del mundo.
Esta introducción no puede aspirar a presentar la evolución tensa y dramática de los acontecimientos, las disputas y las negociaciones de consenso, las divergencias doctrinales, las argucias políticas, el trasfondo último de los sucesos durante aquellos decenios, y mucho menos a emitir un juicio sobre el movimiento reformador. Los hechos son conocidos y el lector puede extraer su propio dictamen. No obstante, es necesario exponer ciertas cuestiones dogmáticas y político-eclesiásticas relacionadas con Kepler para entender y valorar tanto su suerte, marcada y condicionada por la confusa situación de la época, como, sobre todo, su postura personal ante la religión, la cual determinó, junto con las circunstancias históricas, su difícil camino.
Entre los textos simbólicos en que los reformadores expusieron su doctrina en oposición a la de la Iglesia católica, destaca en primer lugar la Confesión de Augsburgo. Después de que el cisma alcanzara su máxima expresión en la Dieta (Reichstag) de Espira, la Dieta de Augsburgo, que comenzó en 1530, tuvo que aspirar a volver a unir a los escindidos. Para disponer de una base durante las negociaciones, los electores protestantes presentaron precisamente aquel libro simbólico en el que se habían fijado los puntos esenciales del dogma luterano. Melanchthon, que lo había compuesto o al menos redactado, eligió una forma de exposición que, de acuerdo con su actitud amable y más conciliadora, dejó las discrepancias en un segundo plano y dio prioridad a expresiones más fáciles de casar con la doctrina católica. Pero los severos antagonismos que ya existían no pudieron erradicarse con aquel proceder. De hecho, volvieron a aflorar con claridad en debates sucesivos. No se pudo alcanzar la unidad pretendida. Ya veremos cómo Kepler, de una condición similar a la de Melanchthon, se declaró siempre fiel a la Confesión de Augsburgo.
El desarrollo de la nueva doctrina no cesó con aquel texto. Muy pronto, junto a los adversarios de la Iglesia católica apareció otra oposición que perturbó todavía más la situación eclesiástica alemana y que más tarde desencadenó polémicas y conflictos más agudos. En Suiza, Ulrico Zuinglio, que emprendió la lucha contra la vieja Iglesia casi al mismo tiempo que Lutero en Alemania, atacó con fuerza la doctrina y disciplina católicas. Mientras ambos reformadores seguían el mismo camino en la mayoría de los puntos esenciales y estaban de acuerdo en su oposición al catolicismo, discrepaban ampliamente en la enseñanza de la eucaristía. Aunque la reconciliación era inviable, este desacuerdo no frenó el avance de la obra reformadora en Alemania. Pero la situación cambió cuando, varios años después, Calvino implantó en Ginebra la tiranía de su régimen teocrático y desplegó su dogma como tercer líder reformador. También su precepto eucarístico se apartó del luterano, y la pugna sacramental se enardeció con fuerza. La enseñanza calvinista logró entrar en Alemania cuando el elector del Palatinado, Federico III, la implantó en su territorio como doctrina imperante en el año 1562. En las décadas siguientes se le sumaron otros príncipes imperiales. Incluso Melanchthon simpatizó con la eucaristía calvinista, la cual, gracias a su autoridad, alcanzó una difusión mayor, sobre todo tras la muerte de Lutero y fundamentalmente en Sajonia. La furia colérica de los antiguos luteranos se levantó contra los seguidores de Melanchthon, conocidos como criptocalvinistas o filipistas. Es difícil hacerse una idea hoy en día de la vehemencia y la saña con que los contrincantes arremetieron unos contra otros. El odio de los seguidores de la Confesión de Augsburgo hacia los calvinistas no fue inferior al que profesaban a los seguidores del sumo pontífice. Para alzar un dique contra la abominada doctrina calvinista, el teólogo de Tubinga Jakob Andreä elaboró entre 1576 y 1577 un nuevo libro de fe, llamado Fórmula de Concordia, junto a algunos hombres de convicciones similares a las suyas, en el que fijó la doctrina luterana con toda precisión. Pero la controversia no llegó con eso a su fin puesto que no todos los electores leales a la Reforma aceptaron la Fórmula. El reconocimiento de la Fórmula de Concordia se exigió con más severidad en todos los territorios seguidores de la Confesión de Augsburgo, a los que asimismo pertenecía la tierra natal de Kepler, el ducado de Württemberg.
El punto crucial radicaba en que la piedra de choque, o sea el sacramento eucarístico, se interpretaba de maneras diferentes en cada culto. La Iglesia católica, siguiendo las palabras sacramentales del Señor, entiende que la sustancia del pan se trasmuta en el cuerpo de Cristo durante la misa a través de la transustanciación. Lutero, en cambio, que rechazaba la misa, negaba la transustanciación, pero perseveraba en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo durante la eucaristía. En lugar de la transustanciación creía en la consustanciación, es decir, la sustancia del pan se mantiene tal cual, pero es penetrada sacramentalmente por la sustancia del cuerpo de Cristo. Para aportar pruebas en contra las objeciones de los teólogos reformadores, Lutero aportó el siguiente dogma: en virtud de la unión hipostática, es decir, la fusión de la naturaleza humana y la divina en una sola persona, Cristo goza también de la ubicuidad corpórea. Ese precepto específico de la doctrina de la ubicuidad, insostenible desde el punto de vista de la cristología tradicional y abandonado algo más tarde por los propios teólogos luteranos, constituyó la piedra angular de la Fórmula de Concordia. Calvino también lo desestimó. Según él, es verdad que el creyente recibe el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento de la comunión, pero de manera que junto a la ingestión de la sustancia material, que en todo caso sigue siendo lo que es y tan solo simboliza a Cristo, el espíritu recibe una fuerza que emana del cuerpo de Cristo, presente únicamente en el cielo. De acuerdo con su terrible idea de la predestinación, según la cual parte de la humanidad sería sentenciada de antemano por Dios a la condena eterna sin la consideración de sus obras, Calvino incluyó en su teoría de la eucaristía la apostilla de que solo los elegidos participarían del cuerpo de Cristo al recibir la comunión. Estas disputas conformaron el angustioso lastre que arrastró Kepler a lo largo de toda su vida.
En lo que atañe a la política eclesiástica, la paz religiosa de Augsburgo del año 1555 ocupó un lugar destacado en la historia de la Reforma del siglo XVI. Ya no se pretendía la reconciliación de las distintas tendencias. La posición de los protestantes se había consolidado tanto que lo aconsejable era buscar más bien una paz que instaurara un marco viable para la convivencia de los seguidores de cada culto. Según las resoluciones de aquella dieta, la elección de la fe católica o la augsburguesa competía a los estados del imperio. Incluso más. La decisión de cada estado debía regir también en la totalidad de sus dominios. Con ello se constituyó en ley la máxima: «cuius regio, eius religio» («de quien es la región, suya la religión»). Con este precepto legal absolutamente monstruoso para la mentalidad actual, el soberano dirigente se apoderó del dominio privado del corazón de los hombres. La libertad confesional desapareció. El elector reinante ordenaba, y los súbditos tenían que creer lo que gustara el señor. Quien no estuviera dispuesto a acatar su imposición, podía expatriarse. Se concedía ese derecho de forma expresa. Cabe figurarse el conflicto de fe que tuvieron que afrontar quienes se tomaban en serio sus creencias religiosas. Se vieron ante la disyuntiva de abandonar su hogar y su patrimonio o renunciar a lo más sagrado. Hay que mencionar que la elección de culto no incluyó el calvinismo. En las ciudades imperiales podían seguir coexistiendo las dos religiones, la católica y la augsburguesa, si hasta entonces se habían practicado juntas. En los años siguientes fueron los protestantes quienes sacaron el mayor provecho de las nuevas disposiciones. La Iglesia católica mantuvo la situación defensiva a la que se había visto relegada desde hacía tiempo. Solo en las postrimerías del siglo, justo cuando Kepler saltó a la vida pública, se dispuso a retomar las posiciones perdidas con la ayuda de los jesuitas en lo que se denominó la Contrarreforma.
Así era, pues, la época en la que nos adentraremos para recorrer la vida de Kepler desde el principio. Un sinnúmero de electores y otras instancias del imperio hicieron valer sus derechos a voces. Los unos eran católicos, los otros augsburgueses, los terceros calvinistas. Cada tendencia reivindicó estar en posesión de la fe verdadera. A los enfrentamientos políticos ya existentes se sumaron los religiosos, aún más peligrosos y delicados. ¿Qué quedaba de la libertad confesional que anunciara Lutero? ¿Qué de la idea de la comunidad indistinta de creyentes que concibió? La exigencia de un gobierno autoritario favorable a la Iglesia, contra la que él mismo había arremetido con tanto fervor dentro de la vieja Iglesia, resurgió ahora en sus propias filas. El juramento de los libros de fe se impuso y aplicó en las zonas protestantes con la misma severidad con que la vieja Iglesia actuaba en las cuestiones de credo. En esos territorios, los soberanos ocuparon el lugar que dejaron los obispos, con lo que su poder aumentó notablemente. La postura adoptada en cada caso se reforzó en todas partes. Los jesuitas se afanaron por devolver la gloria perdida a la Iglesia católica, que se había depurado, renovado y consolidado con el Concilio de Trento. Tensiones, antagonismos, roces, chispas por doquier. Frente al poder acrecentado de los electores se erguía la autoridad mermada y amenazada del emperador. Las fuerzas centrífugas eran mayores que el poder del orden. Por si fuera poco, los turcos resistían en el este con constantes arremetidas contra las fronteras del imperio. Al oeste, Francia esperaba una ocasión para sacar provecho de la debilidad del poder imperial. ¿Qué más podía ocurrir? Fue una época preñada de desdichas, un tiempo en el que apetecía huir a las estrellas en busca de refugio y protección.
1 En aquella época, estrellas errantes, en contraposición a estrellas fijas, eran los astros móviles del firmamento: los planetas entonces conocidos más el Sol y la Luna. (N. de la T.)
2 Könisberg, hoy Kaliningrado, significa literalmente monte regio en alemán. (N. de la T.)