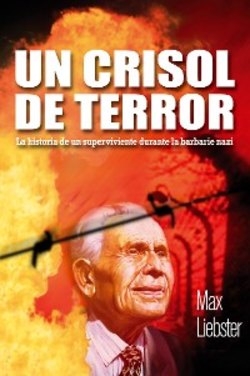Читать книгу Un crisol de terror - Max Liebster - Страница 6
Оглавление1
“Apartaos de los judíos, y pronto
nos libraremos de ellos, porque
no necesitamos a ningún judío en Viernheim.”
(“ Diario popular de Viernheim,”1936.)
Viernheim, (Alemania), 9 de noviembre de 1938. Apenas había comenzado aquel gris y húmedo día de noviembre. Bajo mi atenta mirada, mi primo y a la vez mi patrón, Julius Oppenheimer, envolvió a su pequeña Doris en mantas de lana y la sacó de casa. Después la acomodó, aún adormilada, junto a su madre en el asiento trasero del coche. Entre suspiros, Frieda acariciaba los rizos de la niña, que a su vez lloriqueaba sobre sus rodillas.
El hermano de Julius, Hugo, y su joven esposa, Irma, subieron al otro coche. Ambos vehículos se habían cargado a toda prisa con provisiones para unos días y algunos documentos importantes.
Tras echar un último vistazo, cerramos las contraventanas y las puertas. Julius me pidió que condujese su automóvil, un Citroën reluciente. Seguí el coche de Hugo, en dirección a Luisenstrasse, y después giramos a la derecha en Lorchstrasse. A la vuelta de la esquina, bajo la tenue luz de la farola, apenas podía distinguirse el letrero de la tienda de mis primos, Gebrüder Oppenheimer (Hermanos Oppenheimer). ¿Escaparíamos con vida? ¿Se salvarían la casa y el negocio?
Dejamos atrás la ciudad de Viernheim y nos encaminamos hacia el este, a las montañas Odenwald. En sus estribaciones, pasamos por la ciudad medieval de Weinheim, situada entre viñedos. Pronto nos adentramos en un bosque sin apenas vegetación. Nadie rompía el silencio durante el largo trayecto. Ni la serenidad de los árboles desnudos ni el fresco olor de la tierra húmeda lograban reducir la tensión. El lento ascenso a las montañas contrastaba con el acelerado latido de nuestro corazón. ¿Qué sería de nosotros y del negocio? La carretera serpenteaba hasta la cima, envuelta en niebla. Tomamos un camino por el que nos adentramos en el bosque y nos alejamos cada vez más de cualquier núcleo de población. Allí, apartados de toda mirada, detuvimos los coches. Durante largo rato permanecimos sentados, inmóviles, en medio de un profundo silencio.
❖❖❖
La decisión de dejar todo atrás no había sido fácil. Cuando nos llegaron los primeros informes de que varias sinagogas habían sido incendiadas, todos creímos que tales actos de vandalismo solo podrían perpetrarse en ciudades grandes –donde los culpables podrían esconderse– no en nuestra tranquila población de mayoría católica. Después de todo, el boicot que habían organizado los nazis contra los negocios judíos en 1933 no había afectado a los Oppenheimer en Viernheim. Su reputación de honradez los había protegido. Vendían a sus vecinos hilos y telas a crédito sin intereses, y quienes vivían lejos, en las montañas Odenwald, sabían que se les entregaría la mercancía sin costes añadidos.
Nos sentíamos más alemanes que judíos; nuestros vecinos eran gente respetable y buena, y confiábamos en que no caerían presa de la brutal mentalidad nazi.
Ten tratos con un judío
y siempre te engañará.
Donde entra el judío, entra el Diablo.
(Diario Popular de Viernheim, 1936.)
Nuestra vida se centraba en sacar adelante el negocio, pues corrían tiempos difíciles. Los últimos nueve años había vivido con la familia Oppenheimer y había compartido sus dichas y sus pesares. Durante ese tiempo, el duro trabajo había valido la pena.
Pero, ¿y ahora? La histeria se había apoderado de Alemania. El odio y la violencia hacia los judíos habían borrado los buenos recuerdos y enemistado a los vecinos. Algunas propiedades de los alrededores habían sido incendiadas. Las oleadas de odio hacia los judíos habían provocado cambios aterradores. Durante algún tiempo habíamos vivido ajenos a la trascendencia de lo que sucedía en otras partes de Alemania, ya que confiábamos en la bondad de nuestros vecinos, pero ahora empezamos a tomar conciencia de que podíamos correr peligro.
Julius y Hugo decidieron que deberíamos marcharnos mientras pudiésemos hacerlo. Lo que más me inquietaba no era dejar atrás las pertenencias materiales, sino el presentimiento de que la situación había cambiado para siempre; no solo para nosotros, sino para todos los judíos.
❖❖❖
Mi madre nació en el seno de la familia Oppenheimer. Los archivos de Reinchenbach, pequeña ciudad del valle Lauter, mencionan por primera vez este nombre en 1747. Todo judío que llevara ese apellido tenía que pagar un impuesto especial obligatorio. Eli Oppenheimer se estableció con su familia en el corazón de este valle, enclavado en las agrestes montañas de Odenwald, en el estado alemán de Hesse. Había decidido cambiar la vida de la ciudad por la de un sencillo pueblo.
Si lo que buscaba era seguridad para él y su familia, realmente la encontró. Para 1850 vivían en Reichenbach diez familias Oppenheimer, entre las que reunían la cantidad de varones necesaria para celebrar un minyan (rito de oración judío). Se construyó una pequeña sinagoga próxima a un riachuelo, adonde acudía toda la comunidad a celebrar el Yom Kippur (el Día de Expiación) y a practicar un ritual que consistía en arrojar una piedra al agua, a la vez que pedían a Adonai que ahogase sus pecados. Otro miembro de la familia Oppenheimer, mi abuelo Bär, fue solista del coro de Reichenbach y lo presidió durante años hasta su muerte. También fue shohet, es decir, el carnicero que mataba y desangraba animales según la tradición, valiéndose de un cuchillo afilado y un golpe seco.
Vivía en una casa muy pequeña no lejos de la sinagoga y adoraba a sus hijos, Adolf, Bertha (a la que llamaban Babette) y Settchen. Tenía un primo, Ernest Oppenheimer, que había recibido el título de sir en 1921, después de haber emigrado a Sudáfrica y haberse convertido en un magnate de los diamantes. Sin embargo, el hecho de llevar una vida sencilla y humilde no hacía que mi abuelo sintiera amargura o envidia. Disfrutaba de conversar amistosamente con todo aquel con quien se cruzaba. Su calidez y vitalidad permanecieron en el recuerdo de sus vecinos mucho después de su muerte. De niño, la gente me decía: “Eres la viva imagen de tu abuelo”, lo cual me llenaba de orgullo.
Cuando su hija Babette llegó a la edad de casarse, Bär Oppenheimer recibió varias proposiciones de una comunidad judía de Frankfurt, que era más grande y contaba con más solteros. Con el tiempo, Bernhard Liebster llegó a ser su yerno. El joven, que era muy religioso, había nacido en Oswiecim (en alemán, Auschwitz), ciudad que pronto llegaría a ser notoria, y que por aquel entonces formaba parte de Austria. Bernhard dejó la gran ciudad y su tierra natal de Austria para trasladarse al humilde hogar del shohet de Reichenbach, en Alemania. Se casó con Babette, e incluso concordó en cuidar de Settchen, su cuñada, que estaba inválida. Aunque la casa era pequeña, se las arregló para encontrar un lugar donde instalar su taller de zapatero. En 1908 vino al mundo Ida, y tres años después, Johanna, a quien llamábamos Hanna. Yo nací en 1915, cuando mi padre se encontraba en el frente ruso, cumpliendo con el deber de defender su patria de adopción.
En ausencia de mi padre, recaía sobre mi madre la tarea de cuidar a tres niños y a su hermana enferma. Ida se ocupaba de mí. Recuerdo una vez que no conseguía hacerme volver a casa. Yo tenía tres años y estaba de pie en la verja del colegio, mirando a una manada de caballos que había invadido inesperadamente el patio. Cuántos eran! El viento, con olor a paja, mecía mi pelo negro y rizado, y las sedosas crines de los caballos. La guerra mundial había terminado. Desde el este y el oeste volvían los soldados a casa, cansados y tristes, sobre sus caballerías. Pronto, por primera vez, padre e hijo nos conoceríamos.
Ida se tomó muy en serio la tarea de supervisarme. Un día consiguió un permiso especial para que fuésemos a la casa de la familia Shack, nuestros vecinos. Como solo se permitía la entrada a los varones, se quedó fuera esperándome. En un cojín bordado sobre una mesa cubierta de encaje yacía un bebé de ocho días. Varios niños estaban de pie a su alrededor con velas en las manos. También a mí me dieron una. El mohel se acercó para realizar la circuncisión. Tan pronto como el bebé rompió a gritar, mi vela comenzó a temblar y prendió fuego al mantel. Al oír los gemidos del niño y ver la sangre, me desmayé. No sería la última vez.
Mi padre se esforzó todo lo que pudo por sacarnos de la extrema pobreza. Era muy buen zapatero, pero el paro y la inflación aumentaban de día en día, y nadie tenía dinero para zapatos nuevos. Reparaba calzado de mujer, botas de granjero y zuecos de cantero. Utilizaba la piel de zapatos viejos para remendar calzado, pero a medida que avanzaba el tiempo, cada vez menos gente podía pagar. Mi madre sufría mucho, ya que era ella quien tenía que arreglárselas para llegar a final de mes. El señor Heldmann, nuestro tendero, era muy amable y nos fiaba las compras. Tan pronto como entraba dinero en casa, mamá iba a la kolonialwarengeschäft (tienda de ultramarinos) a saldar nuestras deudas. Constantemente se quejaba de que las arcas de nuestra familia estuvieran siempre vacías.
Aunque la crisis económica era cada vez mayor, los habitantes de las zonas rurales podíamos vivir gracias a los productos del campo. Nosotros teníamos una huerta detrás de la casa y un pequeño terreno donde cultivábamos patatas al lado de los manzanos y ciruelos. Las manzanas secas y las patatas nos permitían sobrevivir durante el invierno. En las tardes frías de otoño, papá se sentaba a la mesa después de cenar a pelar y cortar las manzanas, mientras los niños merodeábamos a su alrededor por si caía algún trozo.
Mamá nunca dejaba de trabajar. En realidad, no podía hacerlo, ya que nuestra familia de seis miembros la mantenía muy ocupada. Además, su hermana Settchen requería cuidados especiales. Lavaba todo a mano, con cenizas en vez de jabón; en verano, afuera, y en invierno, en la cocina, donde calentaba agua en el fogón de leña. Los días lluviosos cosía, y se las ingeniaba para arreglar nuestra ropa ya gastada, remendando los remiendos.
Trabajaba en el jardín desde que salía el sol. Arrancaba las malas hierbas, sembraba las semillas y cultivaba con esmero las verduras en hileras. Recogíamos cestas de fruta madura del pequeño huerto de ciruelos. Mamá les quitaba las semillas y las llevaba a casa de los vecinos, que tenían en la bodega una pila para hacer mermelada. Allí revolvía la mezcla una y otra vez para que no se quemara. El intenso aroma ascendía de la cuba de cobre en ebullición, llegaba hasta el patio del colegio y me atraía a casa durante el recreo en busca de una rebanada de pan con mermelada, que una vez envasada, nos duraba todo el invierno.
Un día tras otro, mamá nos preparaba comidas sencillas y deliciosas. Las patatas constituían la base de nuestra comida, por eso le compraba al carnicero kosher grasa para hacer salsa, el único aderezo del que disponíamos. ¡Cuánto trabajaba para mantener los utensilios de los lácteos separados de los de la carne! Y es que ser fiel a la tradición judía suponía guardar los dos juegos de utensilios en cajones diferentes y lavarlos por separado. No es de extrañar que casi nunca la viese sentada.
Casi siempre la tía Settchen estaba acostada bajo un grueso edredón, pero en ocasiones se sentaba en su sofá, envuelta en mantas. Entonces le veíamos los ojos, oscuros y hundidos, y los dedos, largos y huesudos, que a veces extendía para pedir un té de hierbas digestivas. Siempre esperaba con ansiedad su pequeña pensión. Todos los meses, el día 10, decía: “Dentro de cinco días será el 15 y ya habrá pasado la mitad del mes, ¡y solo quedarán dos semanas más para recibir mi paga!”. Se sentaba y miraba por la ventana que había cerca de su silla. Los ojos se le encendían repentinamente tan pronto como divisaba a sus primos Julius y Hugo subiendo la calle, ya que cuando hacían negocios en los pueblos y granjas cercanos, pasaban por casa y siempre tenían palabras amables, sonrisas y un poco de dinero para ella.
Ida odiaba el colegio, pero no temía el trabajo duro, así que en 1924, a los 16 años, dejó los estudios y se puso a servir. Quería independizarse lo antes posible. Por aquel entonces yo tenía casi 10 años y me alegraba de poder librarme de sus diligentes cuidados. Nunca más volvimos a jugar juntos. Me deslizaba con mis amigos por la calle Binn, cubierta de nieve, o por el helado río Lauter. Corría por las praderas y me revolcaba en los montones de hojas crujientes. También observaba las cabras de los vecinos y jugaba con el boomerang, que en un breve descuido me marcó de por vida al golpearme de lleno en la barbilla.
El Felsenmeer (el mar de piedras) era mi lugar de juego favorito. A veces, mi familia paseaba hasta allí durante el sábado, ya que estaba cerca de casa, dentro de los límites permitidos para viajar durante ese día de la semana.
Desde la cima de Feldberg, que culminaba a 514 metros y terminaba en la pradera, parecían bajar rodando cascadas de rocas lisas. Cuenta la leyenda que un gigante que vivía en la montaña de Hohenstein combatió con el gigante de Feldberg y le lanzó las enormes piedras, bajo las que quedó sepultado, atrapado en un abismo aterrador. Si los montañeros pisaran con demasiada fuerza las rocas, todavía podrían oírle rugir.
Cuando mis amigos y yo bajábamos corriendo por el sendero del Felsenmeer, el eco de nuestras carcajadas infantiles se oía claro y fuerte por todo el majestuoso bosque. Si nos quedábamos callados, nos parecía oír gruñidos bajo las rocas. A veces vislumbrábamos el ojo del gigante, que se tornaba azul o gris oscuro, según el color del cielo. El ojo atisbaba desde el fondo del pedregoso río, con cuya agua cristalina saciábamos la sed, nos refrescábamos la cara y nos salpicábamos unos a otros. El manantial todavía se llama Friedrichsbrunen, nombre tomado de una antigua leyenda alemana.
cubiertas con mantos proferían hechizos espeluznantes y votos sagrados, pidiendo a los espíritus que salieran del abismo. Sin embargo, para mis amigos y para mí, el bosque con su río de piedra encantado ya no escondía ningún secreto. Saltábamos de un monstruo a otro, compitiendo para ver quién llegaba antes al Riesensäule. Esta columna gigante, un pilar caído, medía más de nueve metros de largo y cuatro de ancho. Tallada en una sola pieza de granito azul, la habían erigido los romanos alrededor del 250 d.C. y tenía una hornacina de 60 centímetros de alto que podía albergar un ídolo. El pilar Riesensäule sobrevivió a la marcha de los romanos y fue el lugar de culto de una antigua tribu germánica que ejecutaba danzas sagradas a su alrededor en primavera. Más tarde se convirtió en un santuario cristiano dedicado a san Bonifacio. Las danzas de la fertilidad continuaron durante más de diez siglos de la mano de ritos católicos, hasta que a mediados del siglo XVII, un sacerdote católico llamado Theodore Fuchs se convirtió al protestantismo. Tras establecerse como ministro de Reichenbach (1630-1645), prohibió las danzas paganas. Cuando se dio cuenta de que su prohibición había resultado en vano, tomó la drástica medida de derribar el pilar.
Los niños permanecíamos completamente ajenos a las preocupaciones propias de la generación de la posguerra. Oíamos hablar a los adultos sobre la guerra mundial y la odiada ocupación francesa del Rhur, la tierra de las minas de hierro, o la inflación. Se lamentaban del constante encarecimiento de los comestibles y de la devaluación del marco. Un artículo que costaba 40 marcos en 1920 (cuando yo tenía cinco años), al año siguiente costaba 77, y un año más tarde, 493. Y si este grado de inflación ya era elevado (los precios se doblaban y triplicaban en un año), todavía fue peor en 1923, cuando se descontroló por completo. El mismo artículo que en 1920 valía 40 marcos, en enero de 1923 valía 17.972; en julio, 353.412; en agosto, 4.620.455; en septiembre, casi 99.000.000; en octubre, 25.000 millones, y en noviembre, más de 4 billones. Se necesitaba una carretilla llena de dinero (21.000 millones de marcos) para comprar una barra de pan. Yo lo único que sabía era que mi padre me daba billetes de 10.000 para jugar.
Los adultos discutían de política con frecuencia –socialistas, comunistas, partido obrero, partido de centro– palabras carentes de significado para nosotros, los jóvenes. Pero lo que sí sabíamos era que la gente, incluidos algunos de nuestros padres y hermanos mayores, estaban sin trabajo. Se decía que algunos tenían que guardar fila para recibir un plato de sopa y se rumoreaba que habían estallado disturbios en las ciudades.
La situación no era mejor en el valle Lauter, donde las dos pequeñas fábricas, una de papel y otra de ácido prúsico, tenían solo un par de encargos que atender. Incluso la principal industria del valle, la cantera, había decaído considerablemente, ya que era poca la demanda de granito azul, gris o rojo, tallado o pulido, para monumentos, edificios o tumbas. No había trabajo para los jóvenes, así que Julius y Hugo, primos de mi madre, nos propusieron que al finalizar el colegio, viviese con ellos y su madre anciana en Viernheim. Podría ayudarles en la tienda y también me enviarían a una escuela de comercio cercana. Este ofrecimiento tranquilizó mucho a mi familia.
❖❖❖
Para entonces, Ida trabajaba de sirvienta, y Hanna, que era callada y estudiosa, se preparaba para ser secretaria en la fábrica de papel.
Yo estaba a punto de convertirme en un hombre: había llegado el momento de mi Bar Mitzvah. En preparación para el gran acontecimiento, iba todos los domingos a la ciudad de Bensheim. Allí vivía nuestro rabino, a la entrada del valle Lauter. Era un pintoresco recorrido de siete kilómetros, que hacía unas veces a pie y otras en bicicleta. El único joven del valle que se estaba preparando la lectura de la Tora para el Bar Mitzvah era yo. El rabino, un hombre respetable, de gran paciencia y sin prejuicios, me ayudaba con la pronunciación del texto. Me costó mucho identificar los extraños caracteres hebreos, y todavía más recordar lo que representaban. Aprendí que lo importante no era entender, sino pronunciar con exactitud el texto hebreo en el lenguaje sagrado de Dios. A los 13 años ya leía con fluidez y esperaba con ansia el día en que se diese por finalizada mi infancia y se me considerase un hombre. Entonces podría formar parte de un minyan (grupo de diez judíos adultos) cuya presencia se requería para celebrar un servicio de oración público, como el Kaddish (oración especial que recitaban los dolientes por los difuntos).
Llegó el gran día y me sentía nervioso, pero emocionado. El rabino se presentó en nuestra pequeña sinagoga y, tras dar la bienvenida, se bajó de la tribuna y se sentó entre los hombres del auditorio. Mi madre y mis hermanas se sentaron en el balcón, el lugar reservado para las mujeres. El corazón me latía con fuerza mientras subía los dos peldaños y abría la pequeña puerta de madera grabada que separaba la congregación de la tribuna. En este lugar especial se guardaban normalmente los santos escritos, dentro de un armario de madera esculpida, oculto tras una cortina de color rojo oscuro. Allí, sobre un púlpito en el centro de la tribuna, me esperaba el rollo de la Tora, abierto por el pasaje de las Escrituras que debía leer e iluminado por un candelabro de siete brazos.
Llevaba días temiendo el momento de la lectura sagrada, y ahora tenía un nudo en el estómago y la sensación de no poder articular palabra. Detrás de mí podía sentir la presencia de toda la comunidad, que, al igual que yo, llevaban sombreros o yarmulkes. Algunos lucían sobre sus hombros el Tallith, un chal de oración de rayas azules y blancas, con costuras y flecos plateados. Algunos acostumbraban a coger los flecos, tocar sus libros personales de oración y besarlos cada vez que aparecía en el texto el santo nombre de Dios. Me habían enseñado que, por ser pecadores, no debíamos pronunciar el nombre más sagrado, que se escribía con cuatro letras hebreas conocidas como el Tetragrámaton, sino que debíamos reemplazarlo por Adonai, que significa “Señor”, o por Adoshem, que significa “El Señor del Nombre”. El nombre sagrado nunca debería salir de nuestros labios pecadores. Utilicé un puntero plateado para señalar las palabras de derecha a izquierda en mi rollo, y leí con seguridad y fluidez. Cuando bajé, todos me felicitaron; me había convertido en un hombre.
Después de la ceremonia, el rabino se presentó en casa. Lo tradicional hubiera sido celebrar una fiesta en honor a nuestro invitado especial y en conmemoración de mi Bar Mitzvah. En cambio, se sirvió una comida sencilla para una reducida lista de invitados. Los únicos que estuvieron en nuestra celebración fueron el hermano menor de mi padre, Nathan Liebster, que vivía en Aschaffenburg y era zapatero como él, y su familia. El hermano de mamá, Adolf Oppenheimer, no estuvo presente, ya que vivía en Heilbronn, no disfrutaba de buena salud y no podía desatender su negocio de ropa de caballero. El tercer hermano de papá, Leopold Liebster, que era sastre y vivía lejos, en la ciudad de Stuttgart, no había sido invitado. A mi padre y a mi tío les separaba algo más que la distancia: Leopold se había casado con una mujer católica, que rehusó criar a sus hijos en la religión judía. Como, por otro lado, Leopold no quería que sus hijos fuesen católicos, los criaron como protestantes.
Mi Bar Mitzvah complació a mi padre, que era muy religioso. Mi cama estaba situada en la esquina de su taller, entre montones de pieles y zapatos de cuero. Desde allí, por las mañanas, le veía recitar sus plegarias. Erguido al pie de su cama, con el manto de oración sobre los hombros, el libro de oraciones en la mano, los Tefillin (pasajes de la Tora escritos en pergaminos con envolturas de piel) enrollados en la mano y el brazo izquierdo, cantaba partes de la oración meciéndose hacia adelante y hacia atrás con la cajita de las Escrituras entre los ojos, pendiendo de unas tiras de piel. Yo sabía que cada vez que se retiraba el manto de los hombros para ponérselo sobre la cabeza significaba que había encontrado el santo nombre de Dios. Antes de empezar el día, papá siempre oraba durante una hora, incluso cuando tenía que salir para la ciudad a las cuatro de la mañana, ocasiones en las que se levantaba una hora antes para recitar sus oraciones.
Aunque me parecía tanto a mi abuelo y me hubiera gustado ser un hazzan1 como él, había algo en lo que diferíamos mucho. A mí la sangre siempre me había acobardado. Recordaba la ocasión, hacía muchos años, en la que me había desmayado durante la circuncisión del bebé. Quizás mis padres abrigaban la esperanza de que siguiese los pasos de mi abuelo y llegase a ser shohet, pero ese trabajo no era para mí. Un día me encontraba en la carnicería del kosher cuando le trajeron una vaca para sacrificar. Varios hombres rodearon al animal, le ataron las patas, lo pusieron boca arriba y le sostuvieron la cabeza con firmeza para inmovilizarlo. Después, degollaron a la vaca de un solo tajo y, en un abrir y cerrar de ojos, empezó a salir sangre a borbotones de su garganta. Tras desangrar al animal, el shohet analizó el contenido del estómago y examinó el hígado para asegurarse de que la vaca no hubiese ingerido nada, como por ejemplo un clavo, que la convirtiese en inmunda. Si no se descubría nada en sus entrañas que la profanase, se procedía al descuartizamiento. Sería la tradición, pero ver tanta sangre me ponía enfermo.
El mismo año de mi Bar Mitzvah, Hanna, mi hermana de 17 años, finalizó el curso de secretariado que estaba recibiendo en la fábrica de papel.Tenía el pelo ondulado y los ojos negros, era inteligente, poseía determinación y buenos hábitos de trabajo. Para alivio de mis padres, su jefe le pidió que se quedase en la fábrica. Nuestros problemas económicos empeoraron debido a que los clientes de papá cada vez se demoraban más en saldar las deudas. Las comunidades judías estaban al tanto de nuestra precaria situación, así que contaban con papá siempre que necesitaban a alguien para el Kaddish minyan y eran muy generosos a la hora de cubrir los gastos del viaje, aunque, para desgracia de mamá, si el funeral se oficiaba en una ciudad grande, papá se gastaba todo el dinero que recibía en pieles de cuero.
❖❖❖
En 1929 acabé el colegio, y mis padres decidieron aceptar la oferta de empleo en la tienda de los Oppenheimer. Como quería trabajar e independizarme, dije adiós a mi familia y a mi infancia feliz. Para entonces tenía 14 años y era un joven de campo sin recursos que partía con el objetivo de recibir una educación gratuita y una nueva oportunidad en la gran ciudad de Viernheim. Los Oppenheimer me proporcionarían comida y una habitación a cambio de realizar las labores domésticas para su madre anciana y cuidar de mi propia habitación en el ático. Por fin tendría un lugar para mí solo. En casa solo disponía de una cama.
No me imaginaba lo difícil que iba a ser para mí el cambio del valle de Lauter a Viernheim. La ciudad tenía 20.000 habitantes y estaba a tan solo 25 kilómetros de casa, pero era como si estuviera en otro continente.
Viernheim se asentaba en un amplio terreno, donde las plantaciones de espárragos y tabaco se extendían bajo un cielo interminable. Durante siglos, las crecidas del Rin habían fertilizado el suelo de las llanuras. Al no contar esta próspera región con la protección de las montañas, quedaba expuesta a los cuatro vientos, y eso me hacía sentir vulnerable.
Viernheim abastecía de trabajadores a la planta de Mercedes-Benz y a otras fábricas de las cercanas ciudades industriales de Ludwigshafen y Mannheim, de forma que la población la constituían obreros de las fábricas y granjeros. En el centro de la ciudad se hallaba el Ayuntamiento, la iglesia católica, varias tiendas pequeñas y el negocio de mis primos con sus cuatro escaparates. Las casas de los ricos, bien cuidadas, se apiñaban alrededor de la iglesia, un poco más lejos se encontraba la escuela de comercio y, unos bloques más atrás, la sinagoga.
Nuestro horario de trabajo comenzaba al amanecer y no concluía hasta mucho después de cerrar el almacén. Antes de abrir, por la mañana temprano, tenía que limpiar la tienda, desembalar la mercancía y reponer los estantes. Una vez a la semana debía limpiar los cuatro escaparates y redecorarlos sin ningún dinero, tan solo con ingenio. Durante toda la jornada, día tras día, subía y bajaba la escalera para coger los productos que pedían los clientes, ordenaba la mercancía, ayudaba a mis primos y a mi tía, e incluso reparaba los coches. Pero eso no era todo, pues los Oppenheimer tenían clientes fuera de la ciudad a los que yo les suministraba muestras y pedidos. Aunque solo tenía 16 años, mis jefes me confiaban el Citroën de la empresa. Incluso con la ayuda de un cojín, apenas podía ver por encima del salpicadero, y a otros conductores y peatones les daba la impresión de que el coche iba solo. Me daba la risa cuando la gente se aterrorizaba al pensar que se encontraba ante un coche sin conductor.
Los letreros con la leyenda “Tienda alemana”
son una verdadera bendición [...].
Aquí [un alemán] puede estar seguro
de que no entrega su dinero ganado con
esfuerzo al enemigo de todo lo alemán: el judío [...].
Un verdadero alemán comprará solo en tiendas alemanas.
(Diario del pueblo de Viernheim, 10 de diciembre de 1934.)
Ya que la mayoría de los ciudadanos cobraban el sábado, era muy frecuente que nos pidieran que fuésemos el domingo para pagarnos parte de sus cuentas pendientes. Julius y Hugo concedían créditos sin interés, y algunos clientes se aprovechaban de su generosidad y no les pagaban. Los domingos, la contabilidad nos mantenía muy ocupados. Yo me sentía orgulloso de mi trabajo, incluso de las pequeñas tareas, como la de enrollar los trozos más pequeños de cuerda, aplanar cajas o doblar papel de envolver. Los dos hermanos, que dirigían su negocio con eficacia y orden, apreciaban mi diligencia.
❖❖❖
Con los Oppenheimer conocí una vida completamente distinta a la típicamente judía. De hecho, en su casa apenas se notaba que fuesen judíos. Para mi sorpresa, su madre no encendía los dos candelabros del sábado judío el viernes por la noche ni colgaba cuadros de Moisés o Aarón en la pared. Tampoco tenían dos juegos de cuchillos: uno para la carne y otro para los productos lácteos, como en mi casa, donde si el cuchillo de la carne tocaba algún producto lácteo, mi padre lo enterraba durante siete días para purificarlo. Aunque los Oppenheimer quizás consumiesen en casa comida kosher, cuando viajábamos a las montañas Odenwald, a veces comíamos en restaurantes en donde el olor a jamón ahumado era inconfundible, y los clientes degustaban bandejas de carne empapada en salsa de leche.
La tienda abría incluso los sábados, después de todo era el día de cobro, el mejor para hacer negocio. Ya que tenía que cerrarse durante las fiestas católicas, al igual que todas las otras tiendas, ¿cómo se iba a cerrar también durante las fiestas judías, como Rosh-Hashanah (la fiesta del Año Nuevo judío)? Y, aunque por supuesto celebraban el Yom Kippur (el Día de Expiación), no se podía comparar con la forma en que se celebraba en mi casa.
Durante mi infancia, en este día tan sagrado, mi familia ayunaba y asistía a los servicios especiales de la sinagoga, incluido el Kol Nidrei, la inolvidable oración melódica que anulaba cualquier voto imprudente que se hubiese hecho durante el pasado año. Antes de pedir a Dios que nos perdonase, nos pedíamos perdón unos a otros. Mi familia se preparaba a conciencia antes del Yom Kippur. Mi padre cogía un pollo por las patas mientras el animal batía las alas, y tras balancearlo sobre su cabeza y la mía (yo era el único hijo varón), pronunciaba unas palabras en hebreo. Después entregaba el animal para el sacrificio ritual. El Yom Kippur empieza por la noche. Todos nos dábamos un baño completo, lo que no dejaba de ser una incomodidad si consideramos que había que calentar el agua en la cocina. Solo entonces podíamos asistir a la sinagoga.
Unos días después del Yom Kippur se celebra la Succoth (fiesta de las Cabañas). Nos sentábamos todos juntos dentro de una cabaña que mi padre había construido en el jardín, y allí orábamos y comíamos. Cuando anochecía, podíamos ver las estrellas entre las hojas de las ramas que cubrían la cabaña. Las paredes estaban adornadas con uvas y frutas como expresión de gracias por la cosecha anual, y la frágil cobertura de la cabaña nos recordaba las tiendas en las que moraron nuestros antepasados en el desierto del Sinaí.
En casa de los Oppenheimer no había ni cabañas ni oraciones de gracias, tan solo el negocio. Rara vez se mencionaba la Succoth, y nunca, la Hanukkah. A diferencia de otras familias judías de Viernheim, que encendían velas en sus ventanas, las de mis primos permanecían oscuras.
Pensé que al menos participaría en la limpieza ritual de la Pesach (la Pascua), empaquetando y retirando los utensilios de cocina khometz: platos, tenedores y cucharas que habían tenido contacto con levadura. Cuando vivía con mi familia, calentaba la cocina al rojo vivo y buscaba hasta la última miguita de pan leudado. Tan solo entonces podíamos traer a la cocina los utensilios especiales de la Pascua para utilizarlos durante la semana de las Tortas Ácimas. Sin embargo, los Oppenheimer nunca llevaban a cabo esta limpieza ritual de su cocina.
Echaba de menos a mi familia y el ambiente festivo de la Pesach, con la mesa decorada que resplandecía a la luz del candelabro. Y todavía más extrañaba la seder (cena pascual), en la que todos nos sentábamos a la mesa, cada uno con su Hagadah (el libro de oraciones de Pascua). Como era el varón más joven, me correspondía formular las Cuatro Preguntas. La primera era: “¿Qué hace a esta noche diferente de todas las demás?”. Entonces mi padre cantaba la historia escrita en el Hagadah, que relataba la liberación de la esclavitud de Egipto. Sobre la mesa estaban los símbolos Haroseth: manzanas ralladas con canela, que por su color representaban la arcilla que usaban los israelitas para hacer los ladrillos, y rábano picante molido, que nos hacía saltar las lágrimas a todos.
Cerca de la mesa, mi madre preparaba el lecho pascual. Extendía una colcha de lino fino sobre el sofá y colocaba una almohada de seda a la cabecera. Envolvíamos un poco de matzoh y llenábamos un vaso de vino tinto, por si llegaba el Mesías y quería participar de la comida. Dejábamos el vino y el matzoth fuera durante toda la semana de las Tortas Ácimas, después poníamos este último detrás del cuadro de Moisés. Cuando era niño, solía mordisquear en secreto la comida del Mesías.
A diferencia de mis padres, los Oppenheimer no pensaban en la venida del Mesías. Su Pesach carecía de significado: se reducía al pan ácimo y a una rutinaria visita a la sinagoga, ya que incluso durante la Pascua el negocio tenía prioridad. Mis primos afirmaban que la honradez y el trabajo arduo eran tan importantes como la observancia de la tradición, y que con su integridad ayudaban a la gente a hacer frente a la depresión económica. Desde luego no se puede negar que esa era una mitzvah (una buena obra). Con el tiempo, también yo empecé a sentir el mismo celo por el negocio.
❖❖❖
En 1929, justo cuando empecé a asistir a la escuela de comercio, la economía dio ciertas señales de recuperación, pero resultaron ser una mera ilusión, pues la gigantesca ola que comenzó con la caída de Wall Street barrió Alemania sin piedad y sumió a la gente en la desesperación. Julius incluso llegó a quejarse de que yo les salía demasiado caro. Los desempleados, inquietos, hacían cola todos los días para que sellaran sus certificados de trabajo y así constar como indigentes.
Cuando finalicé los tres años de estudios, el ambiente estaba tenso y se respiraba cierto temor y frustración que afectaba a nuestros clientes. En las calles, multitudes de manifestantes marchaban tras las banderas de su partido gritando consignas. Los trabajadores y desempleados mostraban su ira, y cuando se enfrentaban las facciones, lo más prudente era desaparecer. Los disturbios estallaban por todas partes.
Me resultaba irónico ver cómo la misma gente que se enfrentaba en las calles, se reunía después durante las festividades católicas para caminar tras una cruz que el sacerdote mantenía en alto. Ataviado con sus vestiduras ceremoniales, conducía la procesión fuera de la ciudad hasta los campos, y allí otorgaba su bendición. Las imágenes talladas me provocaban profunda repugnancia, ya que la Tora era clara al respecto: “No debes hacerte una imagen tallada”. Todo esto era muy extraño para mí.
La noche de la Pascua de Resurrección, los jóvenes católicos prendían fuego
a un montón de maderas en el atrio de la iglesia, y
tras recibir la bendición del sacerdote
y ser rociados con agua bendita,
se dirigían a las propiedades judías
con antorchas encendidas, gritando: “¡Muerte al judío !”.
(Recuerdos de Alfred Kaufmann, vecino de Viernheim.)
Para mi sorpresa, cuando me gradué de la escuela de comercio, mis primos me pidieron que me quedara como empleado, una oportunidad muy respetable para un joven de 17 años. Transcurrió poco tiempo antes de que los clientes pidieran que les sirviese “Mäx’che”.
Las horas de trabajo parecían interminables, y acababa el día rendido. Apenas tenía tiempo para mí. Raras veces podía asistir a los bailes organizados por la comunidad judía en Mannheim, y ya no digamos a los que de vez en cuando se organizaban en Viernheim, donde vivían más de cien judíos. Me resultaba más fácil asistir a los bailes no judíos de los sábados, que se convirtieron en mi único entretenimiento. La música hacía vibrar hasta la última fibra de mi ser, sobre todo cuando tenía entre mis brazos a una buena bailarina de vals. Acudía a algunos bailes, aún a sabiendas de que la mayoría de las chicas no bailarían conmigo. Me las arreglé para conocer a una joven cristiana excepcionalmente tolerante, que además bailaba muy bien. Se trataba de Ruth, una chica alegre a quien no le avergonzaba bailar con un judío. Cuando bailábamos, me sentía en el séptimo cielo, aunque por otro lado, la música me ponía melancólico, pues me recordaba el sueño de ser solista del coro, como mi abuelo.
Julius y Hugo no tenían tiempo para la música, y al final yo también me volqué por completo en el negocio. Llegó el momento en que los dos solteros tenían que elegir novia, quien según su criterio, debía ser judía y contar con una buena dote, requisito que consideraban imprescindible para una vida próspera. A mí todo este asunto me recordaba más la compra de unos muebles que la elección de una compañera para toda la vida. Mis primos discutieron los términos del acuerdo matrimonial con su madre, quien dio su opinión y vivió justo lo suficiente para ver a sus hijos casados: a Julius con Frieda, y a Hugo con Irma. El nacimiento de Doris, la primogénita de Julius y Frieda, resultó ser un verdadero consuelo tras la muerte de la abuela. Yo me convertí en su tío favorito.