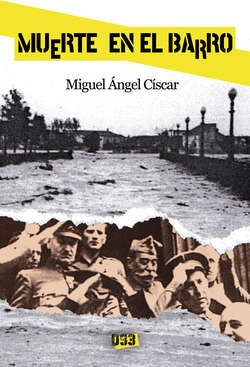Читать книгу Muerte en el barro - Miguel Ángel Císcar - Страница 10
Оглавление4
Miguel Planells contaba 24 años en el momento de su muerte, estaba soltero y vivía en el nº 15 de la Calle Portal de Valldigna con su madre y su hermana; en las pesadillas recurrentes de las dos mujeres el joven era arrastrado por la furia del río camino del mar o flotaba entre juncos en alguna de las acequias que circundan la ciudad. No podían sospechar que yacía sepultado a escasos cien metros de su casa, envuelto en un amasijo de hierro a modo de sarcófago metálico.
Al llegar los inspectores a la vivienda del difunto encontraron la puerta del portal abierta, hinchada y atrancada. La humedad había infiltrado las paredes y el tono bicolor señalaba el nivel alcanzado por las aguas.
Tras subir los tres pisos Galán llamó a la puerta con varios timbrazos. Notaba en el cogote el resuello de Sánchez. Abrieron tímidamente, recortándose a contraluz las figuras de dos mujeres cogidas del brazo. Tras enseñarle la placa, madre e hija se anticiparon a lo peor con un quejido ronco. La mayor sufrió un vahído que doblegó sus piernas y obligó a llevarla en volandas al sofá del salón.
El comedor estaba sumido en sombras, con las persianas a medio bajar y las cortinas corridas. Los policías dieron las condolencias con fingida profesionalidad. Sin prolegómenos relataron el hallazgo del cuerpo de Miguel en el interior del Renault bajo los restos del edificio derruido. Evitaron, al menos de momento, revelar la verdadera causa de su muerte. La madre de Miguel Planells gemía cadenciosa, de riguroso luto y el pelo prematuramente grisáceo recogido en un moño: «Ay mi hijo, Ay mi hijo…».
Teresa Planells, atendía con entereza las explicaciones de Galán y fruncía el ceño perpleja mientras acariciaba la mano de su madre.
—Pero mi hermano salió de casa sobre las nueve de la noche y la primera riada comenzó mucho más tarde, pasada la medianoche. Entonces no puedo entender cómo apareció su cuerpo en el coche aquí al lado… —razonó Teresa con los ojos brillantes—. Cuando vino la riada él ya tendría que haber llegado a la fábrica desde hacía varias horas.
Era evidente que para ellas el único culpable posible era el río.
—Tengo que informarles de un asunto delicado… —apuntó Galán pausadamente—. Les parecerá sorprendente pero en realidad Miguel no murió ahogado en la riada sino asesinado. Le dispararon…
No pudo acabar la frase, la madre rompió a sollozar con fuerzas renovadas, con unos entrecortados: «Ay madre mía, mi pobre Miguel». La hija, impresionada, se contagió del desconsuelo y comenzó a llorar abrazada a su madre.
—Pero... ¿cómo es posible? ¿Ha sido un robo? —gimoteó Teresa—. Pero si nosotros no tenemos nada de valor, en el barrio todos nos conocen.
—Todavía no sabemos nada, señorita. Si me permite, me gustaría revisar la habitación de Miguel y enseñarle en privado algunas fotos.
Teresa se dirigió con flojedad hacia la habitación de su hermano, apoyándose levemente en la pared del pasillo, seguida por Galán que estudiaba el estimulante oscilar de sus caderas bajo la falda. La habitación de Miguel era espartana: una cama estrecha con cabecero de contrachapado color caoba, la mesita de noche con un flexo, una estantería casi huérfana de libros, un armario ropero de una puerta y una silla de enea al lado de la ventana.
—¿Usted se llama?
—Teresa.
—Siéntese, Teresa, lo que tengo que enseñarle no es agradable. Quiero que me confirme que la persona que aparece en estas fotos es su hermano. No obstante tendrá que pasar de todas formas por el depósito para la identificación.
Teresa se sentó en el filo de la cama con las piernas juntas, estirándose el borde de la falda y repasó las fotografías que mostraban en primer plano la cara de su hermano, aquellas con el pañuelo alrededor de la cara. Muda, solo cabeceó levemente.
—¿Es él?
—Sí. Es Miguel —afirmó Teresa con un hilo de voz, las lágrimas blandas resbalando por sus mejillas—. Disculpe, tengo que ir al lavabo.
Galán quedo solo en la habitación y aprovechó para hacer un registro rápido. En los cajones de la mesita había ropa interior, calcetines doblados y varias fotografías sueltas. En una aparecía Miguel con una cuadrilla de amigos en el campo haciendo una paella, otra de su madre y su hermana cogidas del brazo y la última foto era de un varón de mediana edad con bigote, mirada melancólica y en el reverso escrito con tinta negra: Valencia, 1936.
En el armario varias camisas y pantalones con la raya impecable y una chaqueta gris oscuro con dos corbatas uncidas a la percha. Al pie, un par de zapatos negros, unas botas de trabajo y unas alpargatas de suela de cáñamo. Palpó la parte superior del mueble y solo había polvo y hojas de periódico amarillentas. En la estantería unos pocos libros. Poe, Emilio Salgari, Bill Barnes, el aventurero del aire y novelitas del Oeste de Silver Kane. Nada sospechoso, ninguna mujer, panfleto político, dinero o cartas comprometedoras.
Galán oyó descargar la cisterna y dejó de revisar la habitación. Teresa volvió lánguida con la mano en el vientre.
—Perdone, no me encuentro bien.
—Es normal. Quería preguntarle… ¿dónde trabajaba su hermano?
—En Macosa. Es tornero. Esa noche entraba de turno.
—¿Sabe si tenía algún enemigo, o si había tenido alguna discusión con alguien?
—No, no. Se llevaba bien con todo el mundo, era de buen carácter…
—¿Tenía novia? ¿Podemos pensar en algún novio o marido despechado?
—No, ninguna novia, al menos que sepamos. Hombre, salía con los amigos al baile los fines de semana, solían ir al Farol… Igual había empezado a salir con alguien recientemente. Pero nada serio, sino me hubiera enterado.
—¿Algún problema en la empresa? ¿Estaba metido en política?
—No, no, de política nada. Él no se metía en líos —aseguró recelosa al recordar la penosa detención de Ernesto Valero, buen amigo de la familia y administrativo de Macosa. La recomendación del militante comunista había facilitado la entrada como aprendiz de su hermano en la empresa, aunque de eso hacía siete años.
—¿Tenéis alguna foto reciente de Miguel que nos podáis dejar? Que se le vea bien la cara a ser posible.
Teresa se desplazó a su dormitorio y al poco volvió con una caja de cartón con fotos y le pasó a Galán una fotografía de estudio donde aparecía su hermano en plano medio, oteando con aplomo el horizonte.
—Perfecto. Será suficiente.
La mujer observó como Galán se guardaba la foto en el bolsillo interior de la americana y disimuladamente se fijó en los ojos del policía. Ojos grises, a juego con el traje barato y su gabardina. Sus miradas se cruzaron unos instantes.
—En este barrio no se ven muchos coches. ¿Desde cuándo tenía coche su hermano?
—No, el coche no era nuestro. Es de nuestro vecino Pedro. Mi hermano tenía una Vespa que usaba para ir a trabajar, pero se sacó el carnet de coche y si llovía Pedro se lo solía dejar.
—¿Eran muy amigos?
—Bueno, no sé si muy amigos, pero a veces cuando volvía de la faena salían y se tomaban una cerveza, jugaban a las cartas. Miguel también le dejaba la moto de vez en cuando.
—Este vecino vuestro, habrá hablado con vosotros estos días, supongo…
—Sí, claro, la finca entera estaban al tanto de la desaparición de Miguel. Todos estaban muy preocupados.
Galán y Teresa se dirigieron al comedor donde la anciana todavía moqueaba y Sánchez dejaba correr el tiempo escudriñando la limpieza de la calle a través de los visillos.
—¡Al loro, Sánchez! Ahora resulta que el coche no era de Planells sino que se lo había dejado un vecino. Vamos a hacerle una visita a ver qué cuenta.
Galán y Sánchez salieron al descansillo seguidos por Teresa y llamaron a la puerta contigua. Tardaban en abrir. Finalmente una atractiva mujer morena con delantal estampado les abrió la puerta. Cargaba al brazo un niño de unos dos años que se recostaba sobre su abultado pecho. Un agradable olor a puchero les llegó procedente de la cocina.
—Es Juana, la mujer de Pedro —observó Teresa en un susurro a espaldas de los inspectores.
—Buenas, señora, somos de la Policía. Quisiéramos hablar con su marido —expuso Galán escudriñando con disimulo el pasillo por encima de la cabeza de la mujer. Una puerta entreabierta separaba el recibidor del resto de habitaciones—. Es referente a su vecino Miguel.
—¡¡Pedro!! ¡¡Sal!! —gritó la mujer girando la cabeza hacia el interior de la vivienda. Buscó a Teresa con la mirada tras los hombros de los policías—. ¿Qué pasa, bonica? ¿Han encontrado ya a tu hermano?
—Sí Juana, sí… Se ha confirmado lo peor. Los señores quieren hacerle unas preguntas a Pedro.
Pedro Sanjuán acudió a la llamada, pausado, el cigarrillo en la boca y un periódico doblado bajo el brazo. Sobrepasaba los 40 años, de baja estatura pero fibroso. En su cara angulosa brillaban unos ojillos ratoniles. Iba en mangas de camisa y sus zapatos lucían lustrosos a pesar del barro de las calles.
—Pero bueno… ¿A qué se debe el honor? La Brigada Criminal en mi humilde morada —manifestó con seguridad al ver a los inspectores plantados en el umbral.
Galán y Sánchez cruzaron sus miradas y sonrieron al reconocer de inmediato a Pedro Sanjuán, también conocido como Pedrito el Nano o el Piernas. Un ladrón con varias detenciones, la mayoría por robos con escalo, en los que había demostrado una asombrosa pericia por su agilidad y rapidez de ejecución. Tampoco era desdeñable su habilidad con las ganzúas. Hasta donde ellos sabían parecía rehabilitado y ahora una parte de sus ingresos procedía de los servicios que ofrecía como confidente a la sección de atracos de Ruzafa. No era raro verlo zascandilear por comisaría o de compadreo en los bares con guardias e inspectores.
—Hombre, Pedrito, menuda sorpresa, no esperábamos que el buen samaritano fueras precisamente tú —apuntó Galán. Con recato la mujer con el niño hizo mutis hacía la cocina.
—¿Qué queréis? —preguntó desabrido Pedro.
—Que nos hables de tu vecino Miguel. Como puedes suponer lo hemos encontrado cadáver dentro de tu coche —replicó impaciente Sánchez.
—Bueno… En realidad me lo esperaba. Como llovía le dejé el coche para ir a la faena. No era la primera vez que lo hacía, aquí su hermana Teresa os lo puede confirmar —afirmó suspicaz señalando a la joven con el cigarrillo humeante en la mano.
—¿Y eso es todo lo que tienes que decir? —preguntó Sánchez.
—Pues no sé qué queréis que os diga… Di una batida por los alrededores de la fábrica del muchacho para ver si encontraba el coche. Pero fue imposible. Lo di por perdido. Acabé dando parte a los municipales por si aparecía por un casual… Pero no he recibido ninguna noticia. ¿Me podéis explicar qué pasa? ¿Dónde cojones lo habéis encontrado?
Galán comenzaba a dudar que Pedrito Sanjuán estuviera implicado en aquella muerte. A nadie con dos dedos de frente se le ocurriría asesinar al vecino en su propio coche, a pocos metros de casa y aparecer tan tranquilo fumando, periódico en mano.
—Alguien se lo cargó, y desde luego no fue el río —añadió lacónico Galán—. Mira, Pedrito acompáñanos a comisaría, te tomaremos declaración y allí nos explicas todo lo que sabes.
—¿Se lo cargaron? ¿Asesinado, queréis decir? ¿Y en mi coche?
—Sí señor —replicaron al unísono.
—¡Joder! Pero si no tengo ni puta idea de eso. Es la primera noticia… ¡Mecagoendios!
—¡Déjate de hostias y vámonos! —sentenció Galán.
—Dejadme al menos que coja la chaqueta y le explique a la parienta que me lleváis a comisaría…
Pedro Sanjuán se dirigió hacia el interior de la vivienda juntando tras de sí la puerta del recibidor.
Los inspectores se removieron inquietos esperando en el angosto vestíbulo. Pasado un minuto Galán y Sánchez cruzaron una mirada desconfiada.
—¡¡Pedro!! ¡Estamos esperando! —chilló Sánchez hacia el pasillo entreabriendo la puerta.
Pero nadie contestó.
—¿Dónde se ha metido este cabrón? —comenzaron a mascullar mientras avanzaban pasillo adentro abriendo puertas y buscando ávidamente en las habitaciones.
—¿Y tu marido? —preguntó Galán al llegar a la cocina. La mujer se sobresaltó con el cazo en la mano. El niño jugaba en el suelo de linóleo con un camión de madera.
—¡Y yo que sé, estaba con vosotros!
Galán salió de la cocina, llegó a la última habitación del pasillo y vio a Sánchez asomado a la ventana pistola en mano.
—¡¡alto!! ¡Párate o disparo! —bramó Sánchez.
—¡No seas loco! Guarda la pipa —recriminó Galán empujando a Sánchez a un lado.
Miró por la ventana y vio la coronilla de Pedrito, que descendía pegado a la pared del edificio como una lapa. Se descolgaba por la tubería de plomo y ya estaba a nivel del segundo piso.
—¡Vigila por dónde tira! ¡Voy a ver si pillo a ese imbécil! —espetó Galán corriendo hacia la salida y arrollando a Teresa que, desde el recibidor, miraba estupefacta la escena.
Sánchez volvió a asomarse, vio como el Nano se caía de la tubería sobre el barro, se incorporaba a trompicones y comenzaba a correr sorteando los escombros, torciendo a la derecha al llegar a la calle Baja.
Viendo la dirección que tomaba, el subinspector se precipitó hacía el rellano y, por el hueco de la escalera, gritó a Galán que llegaba al patio.
—¡¡Se va hacia el río!!
—¡¡Oído!! —respondió Galán saliendo por la puerta.
El policía comenzó a correr todo lo que daban sus piernas sobre el asfalto enfangado, esquivando montículos de muebles rotos, colchones, maderas y cañas. Al llegar a la calle Baja torció a la derecha. Algunos tranvías ya comenzaban a circular por Blanquerias y era una buena vía de escape si lograba confundirse entre los pasajeros. Se dirigió hacia el río, que ahora bajaba manso. Llegó a la altura de la vivienda derruida donde había quedado sepultado el coche con Miguel en su interior. Obreros y bomberos sacaban a mano escombros a los contenedores. Un pequeño buldozer vertía cascotes en el volquete de una camioneta.
—¡Soy policía! ¿Habéis visto pasar corriendo a un tío flaco? —preguntó a voz en grito a los operarios que desescombraban.
—¡Por aquí no ha pasado nadie! —contestó un bombero que cargaba una viga al hombro.
Volvió sobre sus pasos lanzando miradas al final de la calle y vigilando los portales de las viviendas. Dudó entre dirigirse hacia la Plaza de San Jaime o torcer hacia la populosa plaza de Mossen Sorell. Optó por lo último, imaginando a Pedrito camuflado en los aledaños del mercado.
Sobrepasó un carro tirado por un caballo alazán que transportaba cantaros con leche. En la plaza los tenderos se afanaban en baldear sus comercios. Apoyados en las columnas de los soportales del mercado se apilaban cajones con la madera roída y varios mostradores desgajados por la fuerza de las aguas.
Dejó de correr. Se masajeó la cicatriz del muslo. Giró sobre sí mismo alzando la vista por encima de los viandantes, concentrado en sus miradas, pero sin encontrar los ojos esquivos de Pedro Sanjuán. Una gitana cargada de ajos le taladraba con sus ojos tintos. A su lado un indigente pretendía vender unos carteles de la Virgen de los Desamparados sentado sobre el fango.
—¡Jefe, jefe! Cómpreme una foto de la Virgen —insistió el mendigo tironeando de la trinchera de Galán.
—¡Suelta, joder!
«Esta ciudad de locos acabará conmigo», pensó con la respiración agitada.