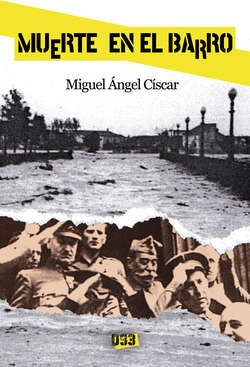Читать книгу Muerte en el barro - Miguel Ángel Císcar - Страница 11
Оглавление5
Al llegar a la calle Baja Pedro Sanjuán torció a la derecha, pero al instante frenó en seco pegado a la pared, resoplando ansioso. Asomó un ojo por la esquina y observó que el polizonte ya no vigilaba en la ventana. Decidió escapar en dirección contraria al río.
Corrió como alma en pena hacia la plaza de San Jaime sorteando a los vecinos con monos de faena y botas de agua que aparecían a su paso. Cada veinte pasos giraba la cabeza temeroso. Su mente enlazaba tortuosos reproches, analizando qué podía haber fallado o por qué demonios el infeliz de Miguel Planells había aparecido muerto en su coche.
«La bofia no ha hecho más que joderme la vida. Pero claro, viniendo de esa panda de mamones qué otra cosa podía esperar. Seguro que se enteraron de mi apaño con Marcial, pero no me quedaba otra. No quisieron darme mi parte, pedía bien poco, solo eso… Lo justo».
Casi sin resuello decidió parar a mitad de la calle Quart. Se resguardó en la entrada de un portal y escrudiñó a derecha e izquierda. Los pies le pesaban una tonelada. Una gruesa capa de barro se había pegado a sus zapatos e intentó desprenderla raspando las suelas en el umbral.
«Mala suerte, Miguel. Pero mejor tú que yo. Si hubiera acudido a la cita con Don Alfredo en estos momentos estaría criando malvas. Primero Marcial que no contesta a mis llamadas y luego esa reunión a deshoras que apestaba a encerrona… ¡Y mira si me equivocaba! El flaco y el gordo seboso me la tenían jurada… Tendría que haberlo previsto».
Oyó el petardeo de un tubo de escape y distinguió el motocarro de Antonio el fontanero levantando salpicaduras de barro. Toni era un amigo del barrio con el que compartía partidas de mus y carajillos; un tipo de fiar al que podía pedir un favor sin que se fuera de la lengua.
Pedrito salió del portal al medio de la calzada con el brazo en alto; el motocarro frenó con un crujido.
—Joder, Pedro, si me descuido te llevo por delante. ¿Qué te cuentas?
—Toni, tienes que esconderme, hay unos guripas que quieren echarme el guante.
—Voy con prisa… Te puedo alejar algo, pero tengo que volver pronto al tajo. Venga, sube detrás.
—Tira, tira, arranca.
Pedrito se subió ágilmente a la caja cubierta por una gruesa lona encerada. Se recostó en el suelo metálico junto a unas tuberías de plomo y varios inodoros. Extendió de nuevo la lona, sumiéndose en la oscuridad y sintiendo su pecho desbocado. El traqueteo pronto lo sumió en un ligero sopor, notando un mareo dulce. A los pocos minutos de marcha alzó levemente el toldo y distinguió las grises torres de Quart que se alejaban. Un escalofrío recorrió su espalda. Volvió a acomodarse y cerró los ojos suspirando.
No controló el tiempo, quizá diez o quince minutos, pero notó que el motocarro disminuía la velocidad y finalmente paraba a un lado. El fontanero levantó la lona de un tirón.
—Se acabó el viaje. Tienes que continuar tú solo. Los caminos a partir de aquí son muy malos.
Pedro parpadeó deslumbrado y comenzó a incorporarse entumecido. Miró a su alrededor y a doscientos metros distinguió las siniestras paredes de la Cárcel Modelo. Mal presagio. Más allá un cielo encapotado gris plomo, aguazales grandes como lagunas y huerta hasta donde alcanzaba la vista.
—Gracias, Toni, me has hecho un gran favor. ¿No podrías acercarme a Picaña?, total queda aquí al lado…
—Mira, en serio, seguro que parto un eje o reventamos una rueda y entonces nos quedaremos tirados los dos. No sé cómo funciona todavía este cacharro. No puedo tentar más a la suerte. Tengo que volver. Me come la faena estos días… —se disculpó Toni tapando otra vez la carga y dirigiéndose a la cabina—. ¿Y qué coño se te ha perdido en Picaña?
—Allí vive un primo que me puede ayudar. Pero ya me apañaré… —dijo aterido de frío con los brazos entrecruzados sobre el cuerpo—. Oye… de esto ni palabra a nadie. ¿Entendido?
—¡Joder, tío, sabes que de mí no tienes que preocuparte! Cuídate… —dijo despidiéndolo con un apretón de manos.
—Estoy destemplado. ¿No tendrías por ahí algo de abrigo? —preguntó Pedro.
Toni rebuscó en la caja y saco una camisa de franela a cuadros, desvaída y tiesa por la grasa.
—Ten, algo te abrigará.
Pedrito se abrochó la camisa, se subió el cuello y, estremeciéndose, bordeó a paso rápido la Cárcel Modelo, evitando las zonas inundadas y los extensos barrizales. El viento estremecía la superficie plateada de los charcos.
«Si me dan caza soy hombre muerto. En comisaría no saldría con vida. No me dejarían abrir la boca. Me matarían a palos en los sótanos o me lanzarían por una ventana y dirían que intentaba escapar o que decidí suicidarme. Aunque me detuvieran Galán y Sánchez, el Gordo y el Flaco no se estarían de brazos cruzados y se encargarían de taparme la boca para siempre…».
Miró su reloj de pulsera, eran casi las dos de la tarde y empezaba a sentir un vacío en el estómago. Trotaba sin descanso por una vereda angosta rodeada de sembrados y naranjos. Imposible acortar campo a través. Un fuerte olor le obligó a taparse la nariz. Probablemente el cadáver de alguna caballería pasó desapercibido y se descomponía bajo el barro.
Bordeando el barrio de Patraix alcanzó el camino hondo que unía Valencia con Picaña. A derecha e izquierda de la vía toda la huerta era un inmenso lodazal. Pedrito tenía las perneras y los zapatos chorreando y los pies helados como los de un muerto.
Oyó a su espalda el motor de un Pegaso «mofletes» que se acercaba a lo lejos; esperanzado le dio el alto agitando el brazo. El camión paró en la estrecha cuneta.
—¿A dónde vas?
—A Picaña.
—Sube que te acerco.
Trepó a la cabina y se acomodó en el asiento del copiloto.
—Voy a Torrente. Te dejaré pasado el puente —confirmó el camionero embragando ruidosamente.
—Gracias. Menos mal… Me había quedado tirado.
Avanzaron lentamente esquivando los socavones. En el trayecto tan solo se cruzaron con otro auto y un carro con sacos de harina que paró prudentemente para dejar paso al camión.
El puente que salvaba el barranco de Chiva apareció ante sus ojos, maltrecho y con la baranda rota. Un río café con leche ocupaba el cauce del barranco pero el nivel apenas llegaba a las rodillas. El camión estacionó tras cruzar el puente y Pedrito, tras despedirse, saltó a la calzada. Se orientó unos segundos observando la torre de la iglesia, el barranco a su izquierda y caminó raudo con la cabeza gacha rehuyendo las miradas de los vecinos. Por callejas de tierra húmeda alcanzó las afueras del pueblo.
Su primo Tomás Sanjuán vivía en la Calle del Pilar, un barrio de viviendas baratas de dos plantas, corral y entrada para carro. La casa lindaba con la carretera que unía Picaña con el vecino pueblo de Paiporta. Más allá todo eran huertos de naranjos y tierras en barbecho. Cuando el Nano llegó al portal, llamó al timbre pero no sonó, o al menos no lo oyó sonar. Golpeó febril la puerta con la palma de la mano. Nadie abría. Volvió a aporrear la puerta. «Ya va», oyó que voceaban por dentro de la casa.
Tomás Sanjuán abrió y se quedó boquiabierto al ver a su primo apoyado en el marco de la puerta. Más enflaquecido, derrengado, el pelo crespo y el pantalón húmedo hasta las ingles; intentaba hablar pero apenas emitía un hilo de voz.
—Pero Pedro… ¿qué es lo que te ha pasado? —preguntó cogiéndolo del brazo.
—Tomás, primo, tienes que esconderme. Por tu padre, escóndeme.